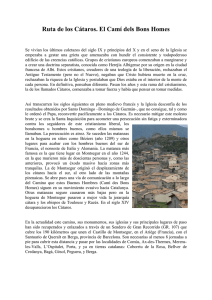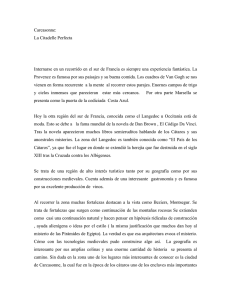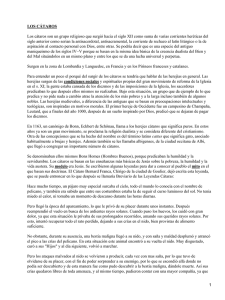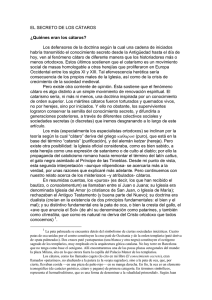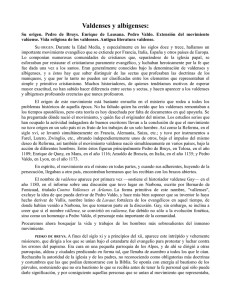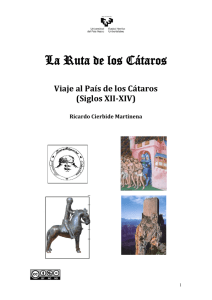movimientos de pobreza
Anuncio
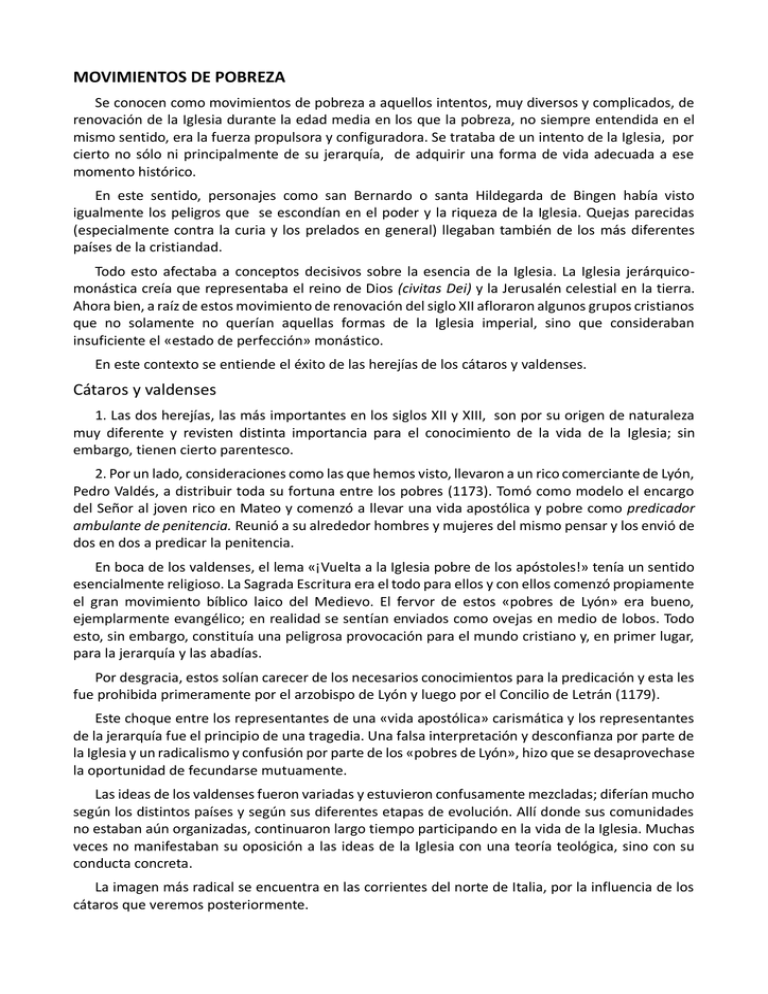
MOVIMIENTOS DE POBREZA Se conocen como movimientos de pobreza a aquellos intentos, muy diversos y complicados, de renovación de la Iglesia durante la edad media en los que la pobreza, no siempre entendida en el mismo sentido, era la fuerza propulsora y configuradora. Se trataba de un intento de la Iglesia, por cierto no sólo ni principalmente de su jerarquía, de adquirir una forma de vida adecuada a ese momento histórico. En este sentido, personajes como san Bernardo o santa Hildegarda de Bingen había visto igualmente los peligros que se escondían en el poder y la riqueza de la Iglesia. Quejas parecidas (especialmente contra la curia y los prelados en general) llegaban también de los más diferentes países de la cristiandad. Todo esto afectaba a conceptos decisivos sobre la esencia de la Iglesia. La Iglesia jerárquicomonástica creía que representaba el reino de Dios (civitas Dei) y la Jerusalén celestial en la tierra. Ahora bien, a raíz de estos movimiento de renovación del siglo XII afloraron algunos grupos cristianos que no solamente no querían aquellas formas de la Iglesia imperial, sino que consideraban insuficiente el «estado de perfección» monástico. En este contexto se entiende el éxito de las herejías de los cátaros y valdenses. Cátaros y valdenses 1. Las dos herejías, las más importantes en los siglos XII y XIII, son por su origen de naturaleza muy diferente y revisten distinta importancia para el conocimiento de la vida de la Iglesia; sin embargo, tienen cierto parentesco. 2. Por un lado, consideraciones como las que hemos visto, llevaron a un rico comerciante de Lyón, Pedro Valdés, a distribuir toda su fortuna entre los pobres (1173). Tomó como modelo el encargo del Señor al joven rico en Mateo y comenzó a llevar una vida apostólica y pobre como predicador ambulante de penitencia. Reunió a su alrededor hombres y mujeres del mismo pensar y los envió de dos en dos a predicar la penitencia. En boca de los valdenses, el lema «¡Vuelta a la Iglesia pobre de los apóstoles!» tenía un sentido esencialmente religioso. La Sagrada Escritura era el todo para ellos y con ellos comenzó propiamente el gran movimiento bíblico laico del Medievo. El fervor de estos «pobres de Lyón» era bueno, ejemplarmente evangélico; en realidad se sentían enviados como ovejas en medio de lobos. Todo esto, sin embargo, constituía una peligrosa provocación para el mundo cristiano y, en primer lugar, para la jerarquía y las abadías. Por desgracia, estos solían carecer de los necesarios conocimientos para la predicación y esta les fue prohibida primeramente por el arzobispo de Lyón y luego por el Concilio de Letrán (1179). Este choque entre los representantes de una «vida apostólica» carismática y los representantes de la jerarquía fue el principio de una tragedia. Una falsa interpretación y desconfianza por parte de la Iglesia y un radicalismo y confusión por parte de los «pobres de Lyón», hizo que se desaprovechase la oportunidad de fecundarse mutuamente. Las ideas de los valdenses fueron variadas y estuvieron confusamente mezcladas; diferían mucho según los distintos países y según sus diferentes etapas de evolución. Allí donde sus comunidades no estaban aún organizadas, continuaron largo tiempo participando en la vida de la Iglesia. Muchas veces no manifestaban su oposición a las ideas de la Iglesia con una teoría teológica, sino con su conducta concreta. La imagen más radical se encuentra en las corrientes del norte de Italia, por la influencia de los cátaros que veremos posteriormente. Como los valdenses no se preocuparon ni poco ni mucho de las prohibiciones, en el año 1184 fueron excomulgados por Lucio III. Pero el problema no se resolvió. Inocencio III reconoció que también aquí había valores positivos importantes, y así consiguió que una parte del movimiento volviera otra vez al seno de la Iglesia. A pesar del estilo agresivo de los predicadores ambulantes, dicho papa defendió la legitimidad y necesidad de la predicación, muy en contra del pernicioso silencio de clérigos, canonistas y monjes, «los perros mudos». Pero el principal vencedor fue Francisco de Asís, cuando dentro de la Iglesia realizó el ideal de la pobreza evangélica y de la predicación ambulante. En Valdés y su movimiento vemos, por vez primera en el Medievo, que el laicado participó amplia e independientemente en la solución de los problemas religiosos del tiempo. 3. El origen de los cátaros, incierto durante mucho tiempo, parece que ahora se ha situado con seguridad en los Balcanes (Bulgaria-Bosnia), adonde los emperadores bizantinos habían hecho trasladar restos de los antiguos maniqueos. Los cátaros estuvieron al margen de toda la estructura de la sociedad medieval y por ello encerraban un gran peligro revolucionario, en sentido subversivo. Los cátaros (del griego: katharos = puro), hacia el año 1150, estaban muy extendidos en el sur de Francia y en las cercanías de Albi (de ahí que se les llamara también «albigenses»). Su doctrina era dualista, esto es, rechazaban como malo todo lo relacionado con la materia (matrimonio, consumo de carne, propiedad privada). Para ellos lo único valioso era el espíritu y lo espiritual. Reinterpretaban la historia y la doctrina de la salvación: negaban la resurrección, la encarnación (para ellos Cristo solamente poseyó un cuerpo aparente, no real). Como condenaban como cosa mala la materia y el cuerpo, fueron acérrimos enemigos de los sacramentos de la Iglesia, en especial de la eucaristía. Para ellos el instrumento principal de la gracia de Dios, que debía traer consigo el pleno perdón de los pecados, era el Consolamentum, es decir, la imposición de manos de un miembro que practicase estrictamente la mortificación prescrita. Existía una gradación de miembros según la realización más o menos perfecta de la luminación: unos eran los «perfectos», otros los simples «creyentes». Los cátaros captaron amplias capas del pueblo y, como consecuencia de una buena organización interna, de una verdadera jerarquía, la secta tuvo una gran capacidad de resistencia y causó mucho daño a la Iglesia. Su principal fuerza de atracción consistía en su justificada crítica a la riqueza y el poder de la Iglesia por la secularización de algunos obispos y sacerdotes, en la tentadora fuerza que siempre poseen los espiritualistas y, en parte, en su propia modestia. Con sus principios, los cátaros amenazaban disolver la sociedad entera. Su peligrosidad para el Estado se puso de manifiesto ante todo por rehusar el juramento y el servicio militar. Con su crítica radical a la Iglesia y con el rechazo de todo lo institucional dentro de ella, se convirtieron en sus enemigos más directos, en una verdadera y propia «anti-iglesia». La Iglesia intervino de diversos modos: predicación de san Bernardo (incluso en el mismo Albi) y refutaciones por escrito, por ejemplo, de Pedro el Venerable, entre otros. Embajada de conversión de un cardenal legado en 1177. Incluso después de la «cruzada» de Alejandro III contra ellos (1181), Inocencio III volvió a intentarlo con una embajada de conversión de dos cistercienses. No consiguieron nada. Al ser uno de ellos asesinado, parecía que ya no quedaba otro medio que la espada. Así surgieron las horrendas guerras de los albigenses, totalmente contrarias al espíritu cristiano. Lo que aún quedaba en pie de la secta cayó en manos de la Inquisición; sus residuos pervivieron, sin embargo, hasta el siglo XIV.