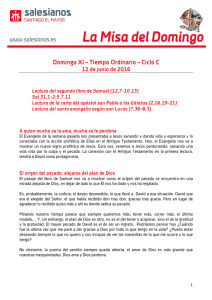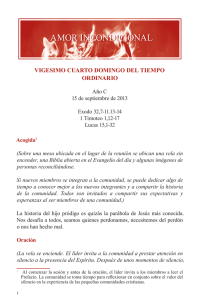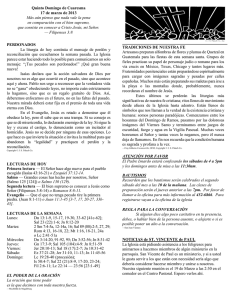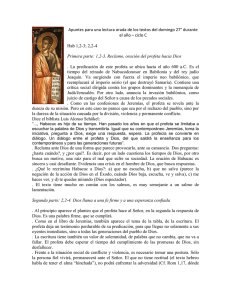140.Domingo 5 de Cuaresma.21-III
Anuncio

Domingo 5 de Cuaresma 21 de marzo de 2010 Is 43, 16-21. Mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?. Sal 125. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Fil 3, 8-14. La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón. Jn 8, 1-11. Mujer, ¿ninguno te ha condenado? Tampoco yo te condeno. No peques más. La mirada que salva El Evangelio de hoy nos sitúa en la trayectoria de empezar a entender algo de lo que significa las palabras misericordia y perdón. Contemplando la actitud de Jesús ante la probable ejecución de una mujer sorprendida en pecado, es todo el pueblo quien tiene que escuchar el misericordioso ofrecimiento de un perdón ilimitado. Jesús quiere que nos abstengamos de todo juicio sobre el otro al decir «no juzguéis y no seréis juzgados» (Mt 7,1). Más aún, pide esta actitud cuando se trata no sólo de un juicio, sino que lleva incorporada una agresión a la integridad moral y física de las personas. La desproporción resulta tan grande que parece impensable poder conciliar un ajuste de cuentas con la propuesta de perdón que proviene de Jesús. Éste era el desafío que enfrentaba la visión tradicional de la religión judía encarnada por el Sanedrín, los escribas y los fariseos con la visión de quien era capaz de decir que se cumpliría hasta la última letra de la ley, porque no había venido a abolirla, sino a darle su cumplimiento. Jesús había dicho: «si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos» (Mt 5,20). Con ello, está pidiendo una justicia de mayor calidad, lo que significa recuperar la centralidad de la voluntad de Dios afirmando la primacía del amor. Éste es el núcleo del Evangelio que nos lleva a la conciencia de ser cristianos, lo que equivale a la convicción de ser «hijo de Dios, plenamente amado por Él» y «portador del Amor hecho perdón hasta el extremo». La mirada de Jesús es una mirada que salva, y con ella, una pregunta que en esta ocasión va dirigida a una mujer. En otros momentos se había acercado a un ciego de nacimiento, a un paralítico, a diez leprosos, a una samaritana, hechos que le habían provocado una situación de conflicto porque cualquier gesto en favor de un marginado significaba una oposición declarada a unas tradiciones sagradas. Igual que los marginados, Jesús es acusado por los jueces de turno, implacables, señalando con el dedo el pecado en nombre de la ley, levantando las manos cargadas de piedras para descargarlas implacablemente sobre la persona pecadora. Esta vez es Jesús el que se acerca a la mujer acusada de adulterio. Pero es importante que, para situarnos ante la pregunta de Jesús, hagamos rodar la escena en torno a la mirada. La de los judíos: saturada de rabia, rencor e intolerancia. La de la mujer: inundada por el dolor, el arrepentimiento y la afrenta pública. La de Jesús: llena de proximidad, de amor misericordioso y perdón. Por otra parte, la actuación humana es, a menudo, implacable e intransigente. El delito es evidente; los testigos, presentes; las piedras en las manos y la ley que manda matar. Una buena oportunidad para poner una trampa a Jesús, como tantas otras veces, para ver si escapa de ella: «Y tú, ¿qué dices?» (Evangelio). La pregunta es para tentarle y poderle acusar. Jesús, que es un hombre libre, opta por una comprensión profunda de las cosas, poniendo en primer lugar la dignidad de la persona humana y la igualdad entre el hombre y la mujer (cf. CDSI, 145-147). Éste ha sido siempre el pensamiento social de la Iglesia. En este caso que nos presenta el Evangelio, Jesús no ve a una pecadora a quien condenar, sino a una mujer a quien amar, perdonar y salvar. Esta es la grandeza de Jesús y la grandeza que nos pide a nosotros, los cristianos y a la Iglesia a la hora de actuar. En desacuerdo total con el pecado, pero tendiendo siempre la mano al pecador. Ante el griterío de los acusadores, hemos de contemplar el silencio de Jesús y sacar conclusiones. El silencio de Jesús es más fuerte que todos los gritos y acusaciones. Dice Juan en el evangelio que «Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo». El silencio de Dios se hace revelador. Inclinar la cabeza, como ella, y callar: es la solidaridad con el pecador compartiendo su situación de postración para sacarlo del pecado y liberarlo desde el amor. A veces ante los gritos, las acusaciones y la venganza, optar por el silencio y tratar de reconducir toda la escena dramática que se produce, puede llegar a ser una buena noticia. También está en nuestra mano hacerlo. Sin embargo, ha de llegar el momento de la decisión y del desenlace. Jesús habla y habla claro; pero lo hace con un lenguaje interpelador, no hiriente ni insultante. No se suma al griterío acusador ni se dirige a la mujer sumándose al complot condenatorio, ni siquiera con otras palabras. Jesús dice en nombre de Dios lo que piensa: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra» (Evangelio). Es la afirmación más contundente que se ha podido escuchar contra la pena de muerte. Tenemos que aprender de esto. Jesús ha desbloqueado una situación difícil mostrándonos una manera de actuar a la que no estamos acostumbrados. Nos enseña una pedagogía diferente que quiere ayudar a las personas a entrar en razón y a repensar las propias actitudes antes de atreverse a emitir juicios severos contra los otros. El espacio y el tiempo parece que se ensanchan y las personas recuperan el aliento. Es el Espíritu de Dios que entra en nuestros corazones y nos ayuda a respirar a su ritmo y, con su aliento, nos hace abandonar antiguos rencores. Por ello, nos dice también hoy: «¿No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando ¿no lo notáis?» (1ª lectura). Como en toda relación de amor limpio, las palabras sobran. La mirada, el gesto, el silencio, la interpelación, han transformado los corazones. Las palabras finales sólo ayudan al reconocimiento del amor infinito de Dios, como en el sacramento del perdón: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿ninguno te ha condenado?» Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante, no peques más» (Evangelio). El perdón implica la conversión. Es lo que Jesús pide a cambio. Tenemos mucho que aprender. Quizá nos sentimos identificados con todos los papeles de quienes han entrado en escena. Unas veces nos sentimos acusados, maltratados, calumniados, como la mujer pecadora; otras veces somos nosotros los acusadores implacables a gran escala o en pequeños detalles como los maestros de la ley y los fariseos. Pero sobretodo, intentemos que en muchos momentos nuestra actuación sea como la de Jesús: mirando a los demás con una mirada limpia, acogedora, salvadora, que ayude a recuperarlos y los haga felices, porque habrán descubierto que Alguien les quiere. Nos habremos convertido en «sacramento», en signo visible del amor de Dios. Así, nuestro seguimiento del Señor nos hará decir como San Pablo: «todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor» (2ª lectura). En la Eucaristía, este conocimiento se hace encuentro real con Él, para poder existir en Él. Con Cristo, nuestra vida recupera su verdadera dimensión.