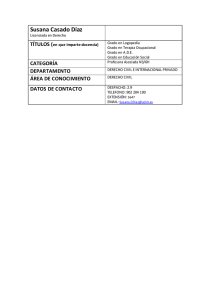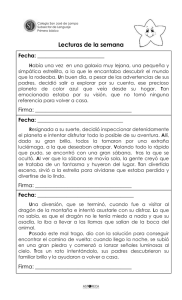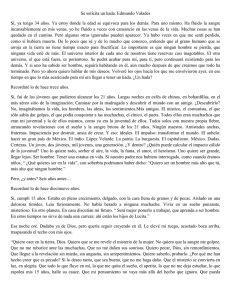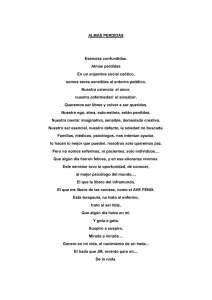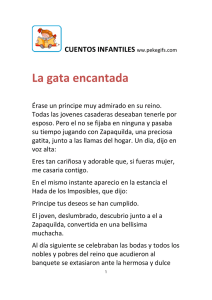2da. Mención
Anuncio

2 L 2da. Mención: Mi hada perdida • Australopitecus legué para dar mi clase de piano. Como de costumbre Sara, mi profesora, se ocupaba de mis dedos de niño de casi siete años, mientras yo miraba a Susana, su hermana. El hada buena de uno de mis libros infantiles era como ella, hermosa y muy blanca. Me detenía más en esa figura que en el cuento, que lo sabía de memoria. También en Susana. Cuando estaba cerca desviaba la vista del pentagrama para mirarla y recibía una palmada de Sara. El hada y Susana, Susana y el hada se me confundían. Llegaron los días de carnaval que esperaba ansioso y los juegos con agua. Cuando el bombazo del mortero anunciaba la hora, salíamos corriendo a perseguir a las chicas, con baldes y globos bien llenos. Ellas se defendían con las mismas armas. Regresaba cansado y empapado. A la noche, frente al club, tenía lugar el tradicional corso. Me atraían la música y los ruidos que percibía desde mi cama. También los carruajes y las máscaras que veía preparar para el desfile. Pedí permiso para ir, aunque sea un ratito, prometiendo volver temprano, pero me lo negaron. Yo era un niño obediente. Fui a mi habitación secándome las lágrimas. Pero era tan intenso mi deseo, que decidí escaparme. Esperé los suaves ronquidos de mis padres en la habitación contigua. Me vestí y saltando el alambrado del terreno corrí hasta el corso. Eran dos cuadras con luces muy brillantes, con halos de polvo y humo Contrastaban con la mortecina iluminación de las calles de mi pequeño pueblo. Andaba como aturdido con ese A ME JU 19 2da. MENCIÓN: Mi hada perdida 20 olor que aún percibo: una mezcla de perfumes y del polvo de la calle de tierra. Unos disfrazados y otros de paisanos, pero todos estaban como enloquecidos. No alcanzaban las dos cuadras para contener a tantos. El suelo estaba cubierto de serpentinas y papel picado. Sentí la necesidad de apartarme de ese batifondo, aturdido también por los ruidos de matracas, cornetas, bocinas, las voces y los gritos de esos cientos de personas. Para alejarme llegué al patio trasero del club, apenas alumbrado, en el que había parejas caminando o conversando. De la parte más lejana del tapial me llegaron ruidos extraños. Curioso cómo era, me acerqué para mirar. Cuando me aproximé, algo se movía y, esos ruidos, que eran voces y raros quejidos cesaron al aproximarme. De pronto, iluminada por la luna, vi al hada apoyada en la pared y la espalda de un hombre. Unas manos le levantaban el vestido y me asombraron los altos muslos, más blancos que los brazos y el rostro. No entendía muy bien qué estaban haciendo, pero algo sabía. El rostro enojado de Susana me gritaba: —¡Salí de acá, mocoso de mierda! Me alejé corriendo y no me detuve hasta saltar de nuevo el alambrado y meterme en mi cama con la sábana tapando mi cabeza. Fue mi primera desobediencia y mi primer desencanto. Durante dos semanas me negué a seguir con las clases de piano. Regresé a ellas después de mucho hacerme rogar. Quedó sola, la imagen de mi libro. No miré más a Susana. Asociación de Médicos Jubilados de la Provincia de Buenos Aires Australopitecus