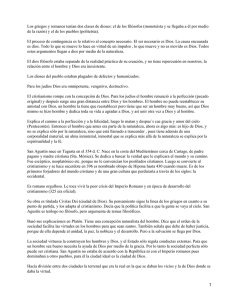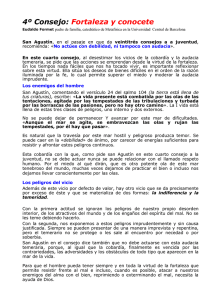Un modelo de conversión cristiana: San Agustín
Anuncio

UN MODELO DE CONVERSIÓN CRITIANA: SAN AGUSTÍN Eudaldo Formet padre de familia, catedrático de Metafísica en la Universidad Central de Barcelona Cuando san Agustín dio a los jóvenes los veintitrés consejos -que aquí se han examinado y comentado acudiendo a sus muchos escritos posteriores-, hacía tres meses que se había convertido. Puede concluirse que los consejos son el resultado de su inicio en la posesión gozosa de Dios, después de una dificultosa aproximación a él, desde una experiencia de un largo alejamiento. Modelo de conversión cristiana La conversión de san Agustín, después de la de san Pablo, es un modelo de conversión cristiana, o del encuentro con Cristo por la fe y, como consecuencia, de un cambio radical de vida. En los primeros días de agosto del año 386, en Milán, cuando contaba treinta y un años de edad, el joven Agustín terminó su larga búsqueda de la verdad y del bien que se había iniciado en los primeros años de su juventud. En su Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud del año 2011, Benedicto XVI expresó muy bien la inquietud que siente el joven de todas las épocas: «La juventud sigue siendo la edad en la que se busca una vida más grande ( ... ) ¿Se trata sólo de un sueño vacío que se desvanece cuando uno se hace adulto? No, el hombre en verdad está creado para lo que es grande, para el infinito. Cualquier otra cosa es insuficiente. San Agustín tenía razón: "Nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti”: El deseo de la vida más grande es un signo de que él nos ha creado, de que llevamos su "huella': Dios es vida, y cada criatura tiende a la vida; en un modo único y especial, la persona humana, hecha a imagen de Dios, aspira al amor, a la alegría ya la paz. Entonces comprendemos que es un contrasentido pretender eliminar a Dios para que el hombre viva. Dios es la fuente de la vida; eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, inevitablemente, privarse de la plenitud y la alegría» (Mensaje para la JM! 2011, 1). En la juventud, puede decirse que comienza verdaderamente la búsqueda de la conversión. El joven, en su interior, no quiere la mediocridad, sino la vida en su novedad, su grandeza su belleza. Como en la época de san Agustín, también hoy este anhelo puede ser sofocado por el conformismo que impone la mundanidad, y las corrientes de pensamiento de moda que la expresan al negar toda verdad, toda referencia segura en el orden moral y, en definitiva, al exigir la renuncia de la propia libertad. El proceso de la conversión Antes de su conversión, tal como cuenta en las Confesiones, san Agustín había vivido en una tremenda confusión intelectual. Buscando la verdad había pasado por varias etapas filosóficas: racionalista, propia de los filósofos estoicos y eclécticos, materialista y determinista, que siguió cuando permaneció en una peligrosa secta, la de los maniqueos, escéptica, propia de la Academia de entonces; y espiritualista, que aprendió en el estudio de los filósofos platónicos. Además, vivía en el desorden moral, que era la causa profunda y última de su alejamiento de Dios. Así lo declara, años más tarde, al dirigirse a Dios: «y todo, Dios mío -a quien me confieso por haber tenido misericordia de mí cuando aún no te confesaba-, todo por buscarte no con la inteligencia, con la que quisiste que yo aventajase a los brutos, sino con los sentidos de la carne» (Confesiones,VIII, 6, 11). Gracias al platonismo, se había liberado de sus muchos errores filosóficos, pero no le había quitado la soberbia. Con la verdad racional platónica, declara: «Me hinchaba con la ciencia» (Confesiones, VII, 20,26). En la lectura de san Pablo, él la que acudió un día, recordando la enseñanza religiosa de su madre, que «me había sido impresa profundamente», se le mostró el «radiante semblante» de la verdad, centrada en Cristo, y pudo curarse de su soberbia. Había comprendido que el camino de la verdad es el de la humildad y de la gracia de Dios conseguida por Cristo. «Ya había hallado yo finalmente la perla preciosa que debía comprar con la venta de todo lo que tenía. Pero vacilaba» (Confesiones, VIII, 1,2). Era como si se hubiera convertido intelectualmente, pero no era una conversión suficiente o auténtica. Le faltaba lo que podría llamarse la conversión moral. Los titubeos y dudas que le impedían la plena conversión no versaban en los contenidos de la fe, sino en la decisión de vivida. El motivo era porque se sentía atraído por la fama, los honores, el dinero y la lujuria especialmente. Recuerda Agustín: «Poseía mi querer el enemigo, y de él había hecho una cadena con la que me tenía aprisionado. Porque de la voluntad perversa nace el apetito, y del apetito obedecido procede la costumbre, y de la costumbre no contradicha proviene la necesidad; y con estos a modo de anillos enlazados entre sí -por lo que antes lo llamé cadena-, me tenía aherrojado en dura esclavitud» (Confesiones, VIII, 5, 10). La gracia de la conversión San Agustín presenta su conversión, y con ella lo que implica toda conversión cristiana, como un encontrar a Dios, pero que requiere también volverse a él, y para ello hay que dejar lo que nos encadena el entendimiento y la voluntad. Como se indica en la parábola de la perla, a la que alude san Agustín, el buscador de perlas no vende todo lo que tiene y se pone a buscar la perla de gran valor, sino que encuentra la perla y por eso lo vende todo (cf. Mt 13, 45-46). Una vez se ha encontrado a Dios y su reino de los cielos, hay que dejar lo que comparado con ello ya no tiene valor. La conversión es una gracia de Dios, que toma la iniciativa; el hombre debe aceptarla y vivir conforme a su acogida y Dios le continúa dando nuevas gracias para ello: «No es tal el hombre que una vez creado pueda ejecutar algo bueno como propio suyo, si abandona a quien le hizo, pues toda su acción buena consiste en convertirse hacia aquel por quien fue hecho, y sólo por esto se hace justo, piadoso, sabio, y eternamente bienaventurado» (Comentario a la letra del Génesis, 8,12,25). La conversión moral de san Agustín fue también claramente obra de la gracia. Cuenta que, como consecuencia de su debilidad, estaba indignado consigo mismo. En aquel estado de lucha interna, en un atardecer de aquel verano, en el huerto de su casa, acompañado de su amigo Alipio: «Se quedó él en el lugar en que estábamos sentados sumamente estupefacto; pero yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos ( ... ) Me sentía aún cautivo de mis iniquidades y lanzaba voces lastimeras: ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, ¡mañana!, ¡mañana!? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora?» (Confesiones, VIII, 12, 28). Sin decidirse a tomar ninguna determinación, y sin disminuir su angustia, explica: «He aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces: "Toma y lee, toma y lee". De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar, si por ventura, había alguna especie de juego en que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Y reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase» (Confesiones, VIII, 12,29). Regresó al lugar donde todavía estaba Alipio sentado y, obedeciendo la voz infantil, abrió al azar el libro, que antes había dejado allí, que era de las epístolas de san Pablo, y leyó: «No en comilonas y embriagueces, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne con sus deseos» (Rom 13, 13). Estas palabras, encontradas de modo tan misterioso, y que se adaptaban perfectamente a su situación fueron el instrumento final de la gracia: «No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas» (Confesiones, VIII, 12,29). Al no resistirse a la gracia de la conversión, comprobaba que con ella ya le había desparecido el miedo de la falta de aquello a lo que tenía que renunciar, y que además no representaba una verdadera renuncia, sino una liberación y un enriquecimiento. Los consejos a la juventud de san Agustín son fruto de su comprensión de que la conversión y la misma inclinación hacia ella dependen de la iniciativa divina, son una don libre de Dios e independiente de todo mérito del hombre: «Por lo mismo que es gracia, el Evangelio no se debe al mérito de las obras, pues "de otro modo la gracia no es gracia" (Rom 11, 6). Este pensamiento se repite en muchos lugares, anteponiéndose la gracia de la fe a las obras, no para anular éstas, sino para mostrar que ellas no se adelantan a la gracia, sino la siguen, para que nadie se gloríe de haber recibido la gracia por las buenas obras que hizo, sino que sepa que no podría obrar bien si no hubiera recibido por la fe la gracia. Y comienza el hombre a recibir la gracia desde que comienza a creer en Dios, movido a abrazar la fe por un aviso interno o externo» (Cuestión a Simpliciano, 1, 2, 3).