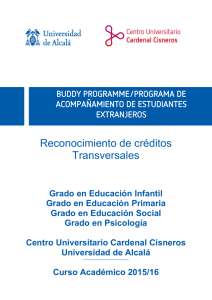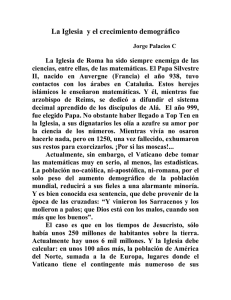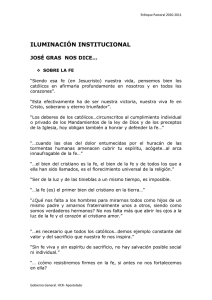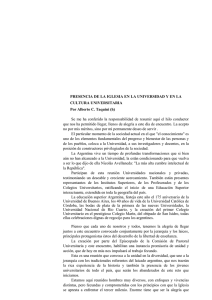El cardenal Segura - Seminario Menor de Pilas
Anuncio

El cardenal Segura Han sido varios ya los post de este blog que he usado para sostener la idea de que el enfrentamiento con la Iglesia católica, apostólica y romana fue, probablemente, el gran problema de la II República española; problema porque, además, en cierta medida se pudo evitar o atemperar. La decisión de los jerifaltes de la República de ir a un entorno de enfrentamiento frontal con la Iglesia es una decisión estratégica y querida, probablemente porque muchos republicanos, Manuel Azaña el primero de ellos, estaban convencidos de que el tiempo de la religión en España había pasado y, por lo tanto, no fueron posibles de prever la capacidad de tensión con que aún contaba la curia católica en un país en el que un porcentaje elevadísimo de la población no sólo era católica (como hoy en día) sino, además, practicante (cosa que hoy no pasa). Sólo aceptando esta idea de que los republicanos consideraban que las creencias ya nunca serían motor de decisiones políticas de los particulares se entiende que el 10 de mayo, cuando comienzan las quemas de iglesias y conventos por grupos de celebérrimos incontrolados (los culpables de todo lo que la República hizo mal, pero que a pesar de ello aún a día de hoy no han sido identificados), el gobierno decida no hacer nada y arrostrar su primer caso de mala imagen interna y externa, a los que se seguirían otros muchos. No obstante lo dicho, la historia de las relaciones entre la República y la jerarquía católica no es una historia en la que haya inocentes. La Iglesia tiene tantas cosas que callar como quienes se acabarían convirtiendo en sus enemigos. Y muchas tienen que ver con la peripecia del personaje que hoy quiero glosaros, que no es otro que don José Segura, arzobispo de Toledo y cardenal primado de España. Don José es hombre de quien nos han quedado retratos hasta positivos. Pero todo el mundo, o casi todo, está de acuerdo en una cosa. Sin llegar a ser un retrógrado en un sentido ultramontano (que casi), sí era una persona prácticamente incapaz de entender la evolución y los cambios históricos y, por lo tanto, escasamente dotado para asimilar el cambio estratégico que, por definición, introducía la proclamación de la República. Otra característica de Segura es su ambición; todo lo bienintencionada que quieran sus defensores, pero ambición al fin y al cabo. El cardenal más cercano a la República del elenco español, el catalán Vidal i Barraquer, ya se queja el 16 de junio de 1931, en carta al Nuncio vaticano Tedeschini, de que Segura «actúa como un representante o apoderado de la Santa Sede». Por su parte, el católico Miguel Maura, en sus memorias, no duda en colocar a Segura en primera fila del antirrepublicanismo, y recuerda sus incendiarios sermones en la catedral de Toledo. Maura consideraba que tanto Segura como el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, eran «dos figuras que parecían descolgadas de un retablo ochocentista». El 1 de mayo de 1931, es decir nueve días antes de que se produjese la quema de iglesias, Segura daba su primer paso con una pastoral digirida a los fieles de Toledo. Sin llegar a ser una provocación en toda regla, no es de extrañar que al gobierno republicano no le sedujese el texto. «De la acción conjunta entre la Iglesia e instituciones hoy desaparecidas [la monarquía] nacieron beneficios inmensos que la historia imparcial tiene escritos en sus páginas con letras de oro», decía. La Iglesia, continuaba la pastoral, no se liga a instituciones terrenas, pero tampoco reniega de su obra. La pastoral, asimismo, juzgaba que los momentos del presente eran preludio de una «intensa lucha política», situación ante la cual los católicos ven impuestos «unos deberes y obligaciones quer no pueden eludir ante la Iglesia y ante Dios». Contra lo que dicen y escriben a veces lectores interesada o torpemente diagonales, la pastoral de Segura no contenía instrucciones explícitas de voto para los católicos. Su función, a mi modo de ver, era muy otra. La pastoral no estaba tan dirigida a los católicos como al Gobierno, y trataba de, por así decirlo, «darle una oportunidad» de no salirse del carril de lo que la Iglesia consideraba tolerable. En buena medida, el documento estaba escrito para los ojos de Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, los dos grandes pilares católicos del republicanismo en el poder. Tras aseverar que la Iglesia, como tal, no tiene predilección por ninguna forma de gobierno (cosa que es cierta; no pocos de los que pudieron pensar en 1931 que la Iglesia era monárquica, habrían de verla apoyar sin fisuras durante treinta años a un dictador que mantuvo la corona lejos de España), Segura tendía la mano eclesial al poder civil pero, eso sí, para trabajar «por la paz y el orden». Apenas pasados quince días de República, no eran pocos los hombres y mujeres que en España veían venir los problemas, y Segura era uno de ellos. La pastoral incluye, cómo no, los términos del acuerdo ofrecido. La Iglesia, se dice, está dispuesta a colaborar con todo Gobierno, a cambio de que «éste respete los derechos que otorgó a la Iglesia su divino Fundador y que la autoridad civil la ayude dentro de su esfera a que ésta pueda cumplir sus altísimos fines». Los ciudadanos, añade el documento, deben «tributar a los Gobiernos constituidos, de hecho, respeto y obediencia para mantenimiento del orden y del bien común». Las porciones más polémicas de la pastoral llegan cuando Segura, una vez que ha escrito las frases ponderadas que acabamos de ver, toma la cuesta abajo y asevera que «los católicos no pueden permanecer inactivos cuando los enemigos de Cristo actúan resueltamente». Esta frase tiene mucha miga porque, en coherencia con lo escrito anteriormente, lo que hubiera sido lógico habría sido que el cardenal afirmase la necesidad de, ante los problemas, apoyar al Gobierno legítimo; no hacerlo suponía hacer demasiado transparente el hecho de que el cardenal consideraba al Gobierno parte del problema. Y por si quedaban dudas, la confirmación: «los católicos no deben abandonar en manos de sus enemigos el gobierno y la administración de los pueblos». Ante las elecciones a Cortes Constituyenes, los católicos deben «medir la magnitud de sus responsabilidades y cumplir valerosamente con su deber», así como «sin distinción de partidos políticos, unirse en apretada falange». Como consecuencia lógica de lo que escribe, Segura llega al párrafo que levantó ronchas entre los republicanos y que, sin ser en mi opinión lo que algunos historiadores pretenden, sí es, en todo caso, un torpe desafuero: «Es urgente que en las actuales circunstancias los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas en las cuales pueden permanecer libremente, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y el orden social». La pastoral abre una polémica muy agria con el Gobierno y los grupos que le apoyan por varias razones. En primer lugar, su defensa de la monarquía, y hay que recordar que la Ley de Defensa de la República (ejemplo de legislación protofascista donde los haya) convirtió el mero hecho de ser públicamente monárquico en un delito; así pues, los sentimientos de los grupos en el poder están bien claros. En segundo lugar, por supuesto, la forma, tan vaticana, de caminar en el filo de la navaja en las cuestiones políticas, recordando a los católicos que pueden votar a quien quieran pero que deben hacer pasar al candidato por la prueba del algodón de su respeto hacia la Iglesia. El 9 de mayo, una conferencia de metropolitanos celebrada en Toledo sale en defensa de Segura ante los ataques de que está siendo objeto. Al día siguiente, comienzan los follones de la quema de iglesias y, además, el Gobierno, en otra torpeza bastante inexplicable (recuérdese eso que hoy se dice tanto de que «no hay que legislar en caliente»), escoge precisamente esos días para expulsar a los cardenales Segura y Mújica de España. A partir de aquí, la situación adquiere tintes de charlotada. El cardenal Segura, por si el Gobierno no la había cagado ya suficiente, decide volver clandestinamente a España, cosa que hace el 9 de junio, para ser detenido el día 13 en Guadalajara por orden directa del ministro de Gobernación, el católico Miguel Maura, y acompañado a la frontera francesa por un policía al día siguiente. El gobierno justificó la medida mediante una nota de prensa en la que aseveraba, de forma ligeramente errónea, que el motivo de la expulsión había sido «la pastoral digirida por el primado a los demás obispos con ocasión de la proclamación de la República»; cuando, en realidad, el documento está dirigido a los fieles de Toledo. Continuaba la nota informando de que el Gobierno solicitó de Roma la revocación de Segura del solio metropolitano, por estimar preligrosa su permanencia en España», y que el cardenal volvió después sin que ninguna autoridad, ni civil ni eclesiástica, lo supiese. El Vaticano, por su parte, siempre negó, a través de su periódico L'Observattore Romano, que Segura hubiese entrado clandestinamente, aseverando que había usado su pasaporte. El 15 de junio, Segura escribe desde Roma una carta pública en la que despotrica contra su expulsión, y que fue públicamente contestada por Alcalá-Zamora con otra carta pública que gran interés. En la misma, acusa a Segura de hostilidad hacia la República y de «añoranzas suprimibles y dañosas» sobre la monarquía. Como es bien sabido para cualquiera que se haya leído la Ley de Defensa de la República, el nuevo régimen, que desde luego llegó sin sangre y en medio de una histórica prueba de civismo por ambas partes, se dotaría pronto de un claro tono revanchista, de inspiración muy azañista. Pocos meses después de nacer, la República convirtió el hecho de cantar las maravillas de la monarquía en un delito contra la República; para medir la correcta dimensión democrática de esta actitud, baste recordar que, si la aplicásemos hoy, todas aquellas personas que salen a la calle enarbolando la bandera tricolor deberían ser detenidas. En este pasaje de su carta, Alcalá dejó claro este sesgo, que se haría más evidente conforme pasara el tiempo. El presidente del Gobierno seguía informando en su misiva de que el Ejecutivo había intimado al Vaticano para que prolongase la estancia de Segura en Roma por «el peligro de la pérdida de orden público»; lo cual es, a la vez, una velada acusación en la persona del cardenal por haber provocado los hechos violentos anticatólicos del 10 de mayo; y la confesión de que el Gobierno, o no pudo, o no quiso pararlos. La opinión católica reaccionó por donde cabía esperar. El Debate bufaba a las pocas horas de la carta alcalaína: «se expulsa al primado porque es un peligro para la paz y para el Régimen, pero no lo es el que la frontera esté abierta a la propaganda comunista de Moscú»; un juicio así podría haberlo firmado el propio Franco en 1939. El diario católico tomaba la pastoral por donde le convenía para aseverar: «Lo grave, lo que el gobierno no puede permitir es -ya se ve- que un príncipe de la Iglesia encarezca a los fieles la sumisión y el acatamiento al poder constituido si el consejo, el mandato, no van acompañados de frases de censura para la caída de la monarquía o de alabanza para los hombres de ahora». Tergiversando en parte las palabras de Segura para hacerlas más tragables de lo que realmente fueron, los propagandistas católicos ponían un dedo en la llaga, en esa llaga del espíritu republicano monopolístico que no quería dar ninguna oportunidad de opinar a quienes se sintiesen monárquicos. Días después, en otro editorial, el diario introduce una frase tristemente profética: «están avivándose innecesariamente las hogueras de la derecha». En las izquierdas republicanas, sin embargo, nadie vio el fuego; si no habían sido capaces de ver las densas columnas de humo que se elevaron al cielo de Madrid, de Málaga y de otros sitios el 10 de mayo y los días siguientes, menos iban a ver éstas. En la Iglesia, sin embargo, no todo fueron miradas comprensivas al primado. El verso casi siempre sueldo Vidal i Barraquer le escribe al nuncio Tedeschini el 18 de junio que alguien como Segura debería saber prever las consecuencias de sus actos, y que «si no hay prudencia, como el gobierno provisional no tiene la fuerza de uno definitivo, no ejerce el control sobre las masas extremistas y cualquier imprudencia nuestra podría acarrear daños de consideración e irreparables a la Iglesia». El asunto Segura llega rápidamente a una situación de bloqueo. Alejandro Lerroux, todavía ministro de Estado (Asuntos Exteriores) le confesará a Vidal que tiene pensado resolver el asunto por vía diplomática, pero que para eso hace falta que haya un cambio de gobierno, sobre todo, dice, si lo preside él. Con el tiempo, el viejo político radical llegaría a la primera magistratura del país, pero no haría nada por recuperar al primado. Segura se estableció cerca de la frontera y, desde allí, tocó sus palillos dentro del país, que eran muchos, hasta el punto de poner muy difícil el trabajo del nuncio vaticano. Esta interferencia alcanzó proporciones insospechadas cuando le fueron intervenidos a monseñor Mateo Mújica, en su tentativa de entrar en España, unos documentos originalmente elaborados por Segura, que hacen afirmar a Niceto Alcalá, en conversación con el sacerdote Luis Carreras (asimismo intermediario de Vidal i Barraquer) que, cuando se conozcan en toda su extensión, darán estopa suficiente a los elementos radicales de las Cortes para echarse al monte. Al parecer, aquellos documentos pretendían asegurar en el extranjero los bienes muebles en posesión de la Iglesia, lo cual suponía conculcar la normativa española, notablemente la fiscal y la relativa al tesoro histórico-artístico; si no llegaron a las Cortes, fue por el bloqueo de Alcalá-Zamora. Otro elemento fundamental de los documentos, que puso a Alcalá-Zamora como el puma de Baracoa, fue el hecho de que Segura afirmase en los papeles que contaba con la adhesión vaticana para sus acciones. El presidente del Gobierno le dijo a Carreras que hasta allí había llegado: que el Papa tenía que decidir si apoyaba a Segura, o si no. Sin más. A finales de agosto, Vidal i Barraquer, el conciliador, le escribe una carta a Alcalá aseverando que no hay más representante vaticano en España que el nuncio, y que, en España, las primaturas son cargos honoríficos. Eso sí, consciente de que Segura no es el único que la está cagando (casi en septiembre, es mucho lo que se sabe de la Constitución), advierte: «procure el Gobierno garantizar los bienes de la Iglesia y de las órdenes religiosas, respetando sus legístimos derechos, y al momento verá cómo renace la calma». Pues no hay que olvidar que esa misma República que se queja desabrida y herida por las agresiones de un cardenal insumiso es la misma República que está abriendo la puerta al embargo constitucional de los bienes ligados a la Iglesia o las órdenes religiosas (y acabará por ejecutarlo), entre otras lindezas. El 23 de agosto, el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, ha anunciado la suspensión de temporalidades tanto para Segura como para Mújica, lo cual supone que, les considere Roma lo que les considere, en España son simples sacerdotes. Todo esto ocurre en medio de un proceso mucho más importante, como son las discretas negociaciones entre Madrid y Roma sobre los artículos religiosos de la nueva Constitución; negociaciones en las que el Gobierno republicano fija, como primera condición irrenunciable, la remoción de Segura. Por ejemplo, el 10 de septiembre, Vidal le comunica al secretario de Estado vaticano, el cardenal Pacelli (futuro Papa, por cierto), el absoluto rechazo del Gobierno al nombramiento de un administrador apostólico en Toledo; lo que Madrid quiere es que se eche a Segura de la silla arzobispal, no que le nombren un obispo becario para que se encargue de la movida en su nombre. Asimismo, el Gobierno asevera que, una vez eliminado Segura, el propio Fernando de los Ríos se encargaría de defender en las Cortes a las congregaciones religiosas; promesa que no es lógico pensar que compartiese todo el Ejecutivo, ni de lejos. El Vaticano, en esas condiciones, hizo lo que mejor sabe hacer, que es negociar. En modo alguno puso pies en pared ante la idea de echar a Segura sino que puso sus condiciones: convenio entre ambas partes (de soltera concordato) que fijase la personalidad jurídica de la Iglesia, respeto a todas las congregaciones religiosas y sus bienes, libertad de enseñanza y mantenimiento de las partidas presupuestarias de culto y clero. Probablemente, los hombres del Papa no podían ir más allá, no podían ceder en ninguna de estas cuestiones; pero lo cierto es que esta contraoferta, poco generosa a ojos de los republicanos (o directamente indefendible frente a los más radicales del republicanismo) no sólo no ponía al Gobierno en situación de aceptar, sino que, mantenía abierta la sangría radical que experimentaba el catolicismo español que, inspirado por la figura del propio Segura, cada vez registraba más adeptos de la pura y dura ruptura con el Régimen. El 19 de septiembre, Vidal comunica a Roma que, a un mes de que la Constitución se vote, no habrá posibilidad de transacción si Segura sigue en su puesto; el 20, Pacelli le contesta que vale, que se lo piensan; pero que jamás lo cesarán por presiones del Gobierno español. La solución no puede demorarse más allá del 27 de septiembre. A partir de ahí, aunque el Gobierno quiera cambiar las cosas en la Constitución, es muy probable que ya no pueda. Pero llega el martes, 29, y en dicha fecha todavía Vidal, en este caso junto a monseñor Ilundain, arzobispo de Sevilla, siguen pidiendo a Roma el cese de Segura. En las Cortes, Alcalá ha aplazado unos días la discusión de la cuestión religiosa en la Constitución, en espera de una respuesta. El 1 de octubre, por fin, el cardenal Segura anuncia su «renuncia» a la sede arzobispal. La noticia llegó antes de comenzar el debate religioso en las Cortes y sumió al Gobierno, si hemos de creer a Azaña, en una euforia rayana en el éxtasis (laico, por supuesto). Tras este triunfo frente a la Santa Sede, cuenta el político en sus escritos, Alcalá se comprometió a echar el resto en los debates en favor de una solución templada para la cuestión religiosa, «y es de temer que se estrelle». Él sabía muy bien lo que decía. Es muy difícil tratar de negar el hecho de que, el 1 de octubre de 1931, Azaña no tuviese ya cocinada con sus compañeros de banda en las Cortes la avalancha parlamentaria que vino en los días subsiguientes en favor de los artículos finalmente recogidos en la Constitución del 31, que en materia religiosa son un modelo de sectarismo gratuito, laicismo radical y soberbia histórico-jurídica, que no otra cosa profesaron aquellos políticos republicanos que consideraron, con total desparpajo, que la misión histórica que creían ver sobre sus cabezas les daba derecho a legislar en contra de una porción de la sociedad española que no cabe estimar en menos del 40% o 45%. Alcalá-Zamora, en efecto, se estrelló. Y el cronómetro inició, tic, tac, su cuenta atrás. Publicada por Juan de Juan el lunes 14 de febrero de 2011 http://historiasdehispania.blogspot.com Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)