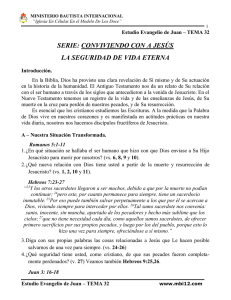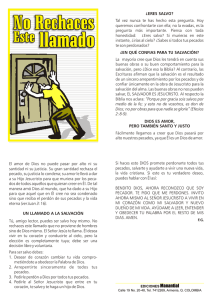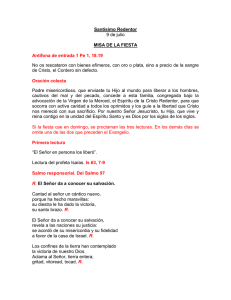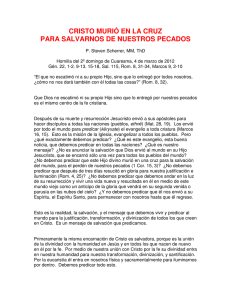PREDICANDO EL MENSAJE QUE SALVA
Anuncio

PREDICANDO EL MENSAJE QUE SALVA P. Steven Scherrer, MM, ThD Homilía del 5º domingo del año, 5 de febrero de 2012 Job 7, 1-4. 6-7, Sal. 146, 1 Cor. 9, 16-19. 22-23, Marcos 1, 29-39 “Y les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios” (Marcos 1, 38-39). Predicar el evangelio es el trabajo principal de la Iglesia junto con celebrar los sacramentos, sobre todo la eucaristía y el sacramento de reconciliación. Jesús no quedó en un solo lugar predicando allí, sino que “predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea”, porque para esto ha venido (Marcos 1, 38-39). Vino para predicar el evangelio de la salvación y curar a los enfermos y poseídos por medio de la oración y la imposición de manos. Así predicaba el reino de Dios. Vino para llamar a todos al arrepentimiento y a la conversión, para que sus pecados sean perdonados, y ellos sean salvos y tengan vida eterna. Su misión fue una misión de salvación, y esto fue por medio de la palabra predicada que despertó la fe para la salvación en los corazones de sus oyentes. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Rom. 10, 17). Esta palabra predicada nos habilita para ser salvos y nacidos de nuevo en Jesucristo con todos nuestros pecados perdonados y con la depresión causada por la culpabilidad por haber pecado quitada de nosotros. Esta salvación viene a nosotros cuando creemos en la Kerygma (predicación) del Nuevo Testamento acerca de la muerte salvadora y la resurrección justificadora de Jesucristo (Rom. 4, 25). “Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Rom. 10, 9). Sin duda alguna “de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3, 16). Esta vida eterna está en Cristo, y si nosotros estamos en Cristo por la fe, su vida estará en nosotros, haciéndonos nuevos, hombres nuevos, una nueva creación. Y esta vida nunca morirá. Por eso viviremos para siempre con él. Cuán hermosos, pues, son los pies de los que anuncian el evangelio, la buena nueva de la salvación de Dios en Jesucristo (Rom. 10, 15). Sus pies son hermosos, porque llevan a estos predicadores a siempre nuevos lugares, para que siempre nuevas personas puedan oír el mensaje de la salvación. El mensaje de los predicadores del Nuevo Testamento era sencillo pero profundo, y en vez de quedar sólo en un lugar, ellos viajaron a muchos lugares, para que grandes números de siempre nuevas personas pudieran oírlo para su salvación. Hoy san Pablo nos dice que tiene que anunciar el evangelio. “¡Ay de mí — dice— si no anunciare el evangelio! … La comisión me ha sido encomendada” (1 Cor. 9, 16, 17). Predicar el evangelio era toda la vida de san Pablo, y lo hizo como Jesús lo hizo, siempre viajando a siempre nuevos lugares, nunca contento con los oyentes que ya tenía en un solo lugar. Así san Pablo fue un misionero, y nosotros que somos sus sucesores en la vocación misionera de la Iglesia hacemos lo mismo en una forma u otra. Si yo evangelizo por medio del Internet, mi mensaje está oído (leído) por siempre nuevas personas mientras continúo aumentando mis listas de recipientes por correo electrónico, y mientras siempre nuevas personas cada día hallan mi página de Web a través de Google, donde la anuncio. Predicar este mensaje salvador no es necesariamente la misma cosa que simplemente hablar sobre las lecturas del día. Es más bien una verdadera proclamación, una verdadera predicación de la salvación de Dios en Jesucristo. Es anunciar el mensaje que salva a los oyentes que lo oyen con fe. Esta palabra predicada despierta la fe en los que la oyen, una fe que los salva de la muerte y que les da la vida, la vida divina, nueva vida, vida eterna en Dios con todos sus pecados justamente absueltos por la muerte en la cruz del único Hijo de Dios. Los que aceptan este mensaje con fe viva, resucitarán ahora de antemano con Cristo (Col. 3, 1-2) para andar en su luz (Juan 8, 12), la luz de su resurrección, que en adelante resplandecerá sobre ellos. ¿Y qué exactamente predicamos? Predicamos que “al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5, 21). Es decir, el Padre hizo a Jesucristo, su único Hijo, pecado, en el sentido de que el Padre puso en Jesús todos nuestros pecados. Y él hizo esto para que nosotros fuéramos hechos justos. Porque él llevó nuestros pecados y sirvió la sentencia justa en castigo por ellos, nosotros somos absueltos de todo pecado y somos contados por justos. De veras, somos hechos justos con la justicia de Dios, para que seamos resplandecientes a sus ojos, hombres nuevos (Ef. 4, 22-24), una nueva creación (2 Cor. 5, 17), nuevas criaturas (Gal. 6, 15), nacidos de nuevo con la vida divina en nosotros (Juan 3, 3), y con él Espíritu Santo corriendo en nosotros como ríos de agua viva, regocijando nuestros corazones (Juan 7, 37-39). Esto es buena noticia. Es el evangelio de Jesucristo, que la Iglesia predica. Sus misioneros viajan hasta el extremo de la tierra, proclamando esta buena noticia, este evangelio, para el beneficio de todos. Un misionero es un predicador que 2 tiene el mensaje que salva a los que lo oyen con fe, y él quiere llegar a siempre nuevos lugares, como Jesús predicaba en las sinagogas en toda Galilea, y como san Pablo circunnavegaba el Imperio Romano para predica a Cristo a los gentiles, siempre empeñándose a predicar donde nadie ya ha predicado anteriormente (Rom. 15, 20). Hoy debemos enfocarnos en los que no son cristianos, sobre todo en los países de Asia donde los cristianos son menos que dos por ciento de la población, para que en poco tiempo no hubiere nadie que no haya oído este mensaje sencillo pero profundo de la salvación, que Cristo llevó nuestros pecados y murió por ellos (1 Cor. 15, 3), para que los que lo aceptan con fe fuesen hechos justos con la justicia del mismo Dios (2 Cor. 5, 21). 3