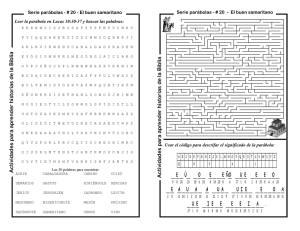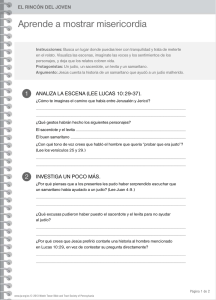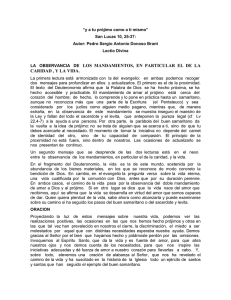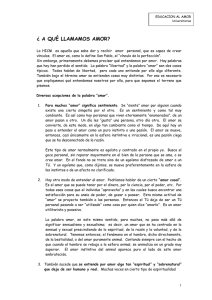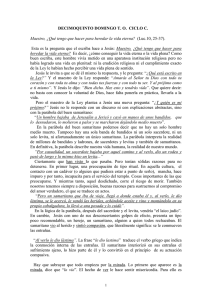Parábola del “Buen Samaritano” (Lc 10, 25-37)
Anuncio

Parábola del “Buen Samaritano” (Lc 10, 25-37) Mons. Luis Urbanc, Obispo de Catamarca Miembro de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud Un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?». 26 Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?». 27 Él le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». 28 «Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida». 29 Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?» 30 Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. 32 También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. 33 Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. 34 Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. 35 Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver" 36 ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? 37 «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera». 25 Antes que nada nos podríamos preguntar qué nos puede aportar esta parábola en este Congreso Eucarístico, puesto que a primera vista no nos alude a nada relacionado con la Eucaristía o la Santa Misa. No obstante, está profundamente relacionada puesto que la Eucaristía es la expresión más sublime de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. Y quien participa en la Eucaristía y la recibe como alimento, también debe revestirse de la Caridad de Jesucristo. A propósito vale la pena recordar aquí lo que nos dice el Papa Francisco en ‘Amoris Laetitia’: “La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al Cuerpo y a la Sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo Cuerpo provocando escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros. Se trata, pues, de «discernir» el Cuerpo del Señor, de reconocerlo con fe y caridad, tanto en los signos sacramentales como en la comunidad, de otro modo, se come y se bebe la propia condenación (cf. 1 Cor 11,29). Este texto bíblico es una seria advertencia para las familias que se encierran en su propia comodidad y se aíslan, pero más particularmente para las familias que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. La celebración eucarística se convierte así en un constante llamado para «que cada cual se examine» (v. 28) en orden a abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión con los descartables de la sociedad, y, entonces sí, recibir el Sacramento del amor eucarístico que nos hace un sólo cuerpo. No hay que olvidar que «la “mística” del Sacramento tiene un carácter social». Cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten distintas formas de división, de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es recibida indignamente. En cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los necesitados” (n° 186). Terminada esta acotación volvamos a nuestra parábola y nos situemos en el contexto geográfico y social. El camino a Jericó es empinado y peligroso. De hecho, tan peligroso era que las personas lo llamaban «el camino de la sangre». Jerusalén se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jericó, un exuberante oasis a unos veinticinco kilómetros de distancia, se encuentra a 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo. El camino entre las dos ciudades desciende bruscamente a través de un territorio montañoso repleto de grietas y cuevas que permiten que los ladrones se escondan, ataquen y escapen con facilidad. Es ahí donde Jesús ubica el drama: «Un judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron moribundo a la vera del camino» (v. 30). Un sacerdote y un levita pasaban por allí, pero pasaron lo más lejos posible del herido y siguieron de largo, sin querer involucrarse con las necesidades del hombre. No deberíamos apresurarnos a juzgar a estos personajes, porque quizás descubramos que nos estaríamos condenando a nosotros mismos. Consideremos cómo reaccionaríamos si estuviéramos tomando un atajo por un callejón oscuro. Imaginemos que vemos a alguien tirado en el piso, quejándose. Esto nos puede sugerir que una pandilla de matones anda merodeando. Seguramente nos parezca que la mejor decisión es escapar con rapidez hacia un lugar seguro y enviar a algún policía y enfermero para que se encarguen de la pobre víctima. Es probable que haya habido muchos otros motivos, entre ellos «religiosos», por los cuales el sacerdote y el levita evitaron comprometerse. La ley levítica estipulaba que cualquiera que tocara sangre de un herido o el cadáver de un ser humano, resultaba «impuro» ritualmente (Nm 19,11–16). Es decir, que debería permanecer excluido de las ceremonias cultuales durante siete días. ¿Qué pasaría si este hombre ya estuviese muerto, o a punto de morir? Debe haber sido muy fácil para estos profesionales religiosos pensar: «Esto me perjudicará en mi carrera». Por eso siguieron de largo. En el proceso, también pasaron por alto una clara enseñanza de la Escritura: mostrar misericordia incluso a los extranjeros en necesidad (Lv 19,34). La ironía de este versículo es que los sacerdotes y los levitas eran los oficiales del pueblo de Dios encargados de ayudar a los necesitados. Los sacerdotes eran oficiales públicos de salud, aparte de sus otras obligaciones; los levitas les entregaban limosnas a los pobres. Este era un quehacer sacerdotal, y, sin embargo, los dos prefirieron su agenda (repleta de ceremonias y otras obligaciones religiosas válidas) antes que su llamado. Con toda claridad menospreciaron el principio que afirma que la obediencia es mejor que el sacrificio (1Sa 15,22). Finalmente, un samaritano pasó por allí, o sea, un enemigo declarado del judío que se estaba desangrando. Pero éste enfrentó el mismo peligro que había intimidado al sacerdote y al levita. Por otro lado, la tradición de su gente y experiencia lo habrían motivado a pisotear a la víctima, y no sólo a pasar de largo. Los samaritanos y los judíos eran entre sí los peores enemigos. Cuando los judíos se irritaron contra Jesús, lo llamaron «samaritano endemoniado» (Jn 8,48), porque no se les ocurría una ofensa mayor. Sin embargo, contrario a todo este trasfondo, el samaritano mostró «compasión» (v. 33). Esta compasión fue completa, lo llevó con él y lo atendió. Esta compasión combinó cercanía, cuidados terapéuticos, transporte, dedicación, ayuda económica, e incluso una visita de seguimiento. La frase «ministerio de misericordia» proviene del versículo 37, en el que Jesús nos ordena que proporcionemos refugio, ayuda económica, atención médica y amistad a aquellos que carecen de todo eso. Aquí recibimos, nada más ni nada menos, que una orden de nuestro Señor: «ve y haz tú lo mismo». Nuestro paradigma es el samaritano, que arriesgó su seguridad, dejó a un lado sus quehaceres, y se manchó de sangre y polvo por comprometerse con un necesitado de otra raza y clase social. Como cristianos, ¿seguimos estas instrucciones como un estilo de vida? ¿La obediencia de este mandato caracteriza a nuestra Iglesia? La parábola del Buen Samaritano es muy conocida. Pero no se agota todo allí, ya que hay mucho más en el mensaje de lo que solemos pensar. La historia del Buen Samaritano en Lucas 10,30-37 es tan representativa, que su personaje principal se encuentra registrado en los diccionarios. Es paradigmático. Debemos recordar que la historia en sí era una respuesta a la pregunta: “¿Quién es mi prójimo?” Si bien la parábola tiene que ver con la ayuda a los maltratados, los indefensos y los olvidados, Jesús quiso enseñarnos mucho más, es decir, cómo reconocer los múltiples rostros de nuestro “prójimo”. Él estaba ilustrando lo que es su amor, y diciendo que todos debían amar de la misma forma a los demás (cf Jn 15,17; 17,23.26), no sólo a aquellos que amamos por naturaleza, o que pensamos que merecen nuestra ayuda. A modo de ilustración es interesante constatar que en los tres primeros Evangelios, Mc, Mt, y Lc, llamados sinópticos, Jesús sólo reafirma lo que manda la Ley de amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, el autor, que ya es muy anciano y que ya ha hecho síntesis de la vida, descubriendo que lo único que queda y sostiene la vida es el AMOR, nos referirá la exigencia superadora del Maestro de Nazaret: “ Ámense los unos a los otros como YO los he amado” (Jn 13,34; 15,12), hasta dar la vida. Algunos ejemplos de quién puede ser nuestro prójimo: *Alguien que no nos esté respetando o no nos entienda. Ya se trate de una persona o de un grupo al que podemos rotular como “enemigo”, la parábola de Jesús nos enseña que estamos llamados a amar a quienes nos aborrecen o ignoran. Los Evangelios refieren varias veces que los judíos odiaban a los samaritanos, a quienes veían como inferiores en cuanto a origen racial, creencias religiosas y política. Además, el resentimiento de los samaritanos contra los judíos era profundo, pues se sentían malinterpretados y perseguidos. Sin embargo el protagonista de esta historia eligió el amor. Entre las personas a las que Dios nos llama a tender la mano están las que nos han juzgado mal, y también a las que nosotros pudimos haber juzgado antes. Nos guste o no, esas personas son nuestros “prójimos”. *Alguien a quien no conocemos, y del que no somos responsables. En teoría, la mayoría de los cristianos sabemos que Dios “amó de tal manera al mundo” (Jn 3,16), y que no tiene ningún favoritismo (Rom 2,11), pero en la práctica tenemos la opinión de que debemos ocuparnos sólo de nosotros mismos. Es muy natural que enfoquemos nuestro amor en quienes nos corresponden con el mismo sentimiento. Sin embargo, la parábola de Jesús desafió la creencia judía, de que lo que había que hacer (como el pueblo elegido de Dios) era poner primero a los de su propia clase. El samaritano no tenía ninguna razón lógica para cuidar del hombre herido. El judío era un extraño y un enemigo, y probablemente nunca habría actuado de la misma manera con él. Pero es que el amor de Jesús siempre está más allá de toda lógica. *Alguien a quien no resulte oportuno amar. De alguna manera la compasión del samaritano arruinó sus planes personales. No sólo se detuvo a ayudar, sino que también dio lo que necesitaba, a alguien que probablemente no sobreviviría. El viaje desde el camino de Jericó hasta la posada más cercana era largo y agotador a pie, por no decir peligroso. Luego, una vez en la posada, no delegó el “problema” del malherido para volver a ocuparse de sus asuntos. En vez de eso, ayudó al hombre herido, cuidando de él lo mejor que podía, corriendo con los gastos. Recién, al otro día, se dirige al posadero y, dejándole una buena cantidad de dinero, reemprende su viaje con el compromiso de pagar lo que haya gastado de más, al regresar. Ahora bien, nos podemos hacer alguna pregunta: ¿Somos de esos que ayudamos a los necesitados cuando eso no nos causa molestia? ¿Ponemos condiciones a la hora de ayudar? ¿Elegimos a quien ayudar y a quien no? Aunque es cierto lo que dice el refrán popular: “No se puede salvar a todo el mundo”, nunca debemos permitir que eso enmudezca la voz del Espíritu Santo. Si Él nos está diciendo que respondamos a una necesidad que pudiera no ser oportuna, lo más sabio es seguir su dirección y dejarle las consecuencias a Él. Es, entonces, cuando nos sentiremos seguros para dar aunque no haya ninguna garantía de los resultados que nos gustaría ver. *Alguien que no pueda darme las gracias ni pagarme. Es propio de la naturaleza humana querer recibir crédito por el bien que hacemos, sobre todo si hemos hecho algún tipo de sacrificio. Aun como creyentes, podemos sentirnos tentados a afirmar que estamos “dando gloria a Dios”, cuando lo que realmente queremos es la gratificación del reconocimiento por nuestros esfuerzos. O bien, podemos sentir que nuestro resentimiento es justificado, cuando la persona que ayudamos parece desagradecida o no responde como nosotros esperamos. El samaritano sabía que el hombre que estaba medio muerto no era capaz de expresar agradecimiento ni de devolver la ayuda que había recibido. Cuando llegara el momento de su recuperación, el desconocido que lo ayudó se habría marchado hace tiempo. En Mateo 6,1-4, Jesús explica cómo debemos tratar a los necesitados. Nos enseña que debemos dar a los demás en secreto y sin pregonar lo que hemos hecho para recibir elogios. Descubriremos que nos dará más alegría poder demostrar amor, dando nuestro tiempo, energías y recursos, sin condiciones. Vivamos la convicción de que “ Hay más alegría en dar que en recibir ” (Hch 20,35). *Alguien por quien valga la pena arriesgarnos, aunque tengamos ciertos temores. En el último discurso que pronunció Martín Luther King, relató su propia experiencia por el antiguo camino de Jericó. Cuando vio el traicionero y sinuoso camino, se dio cuenta de cuán preocupados debieron haber estado el sacerdote y el levita de Lucas 10 en cuanto a su propia seguridad, al ver al hombre moribundo. El Dr. King concluyó que, más allá de su temor de volverse ritualmente impuros, ellos podrían suponer que los delincuentes estuvieran al acecho, o de que el hombre los estuviera atrayendo a una trampa. El Dr. King vio lo fácil que es hacernos la misma pregunta: Si me detengo a ayudar, ¿qué me pasará a mí? Pero luego, dijo, vino el Buen Samaritano, y éste puso la pregunta al revés: Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le pasará a él? En esencia, lo que Jesús quiere es que invirtamos la pregunta, para que pongamos a los otros antes que a nosotros mismos. *Alguien que es amado y valorado por Dios, a pesar de mis prejuicios. Los líderes religiosos sólo vieron a un hombre indigno, que podía trastocar sus vidas o causarles daño. Mientras que el samaritano vio a otro ser humano que merecía ser tratado con dignidad. Es evidente que el samaritano reconoció al hombre como una persona con un futuro, no simplemente alguien definido por su situación presente. *Alguien a quien tengo los medios para demostrarle amor. No siempre es fácil amar a alguien en la misma medida que nos amamos a nosotros mismos. Por el contrario, eso exige la decisión de reconocer la verdad acerca de cómo Dios ve a esa persona, y nuestra voluntad de actuar. Pero la parábola de Jesús revela dos cosas maravillosas que brotan de esta decisión a veces dolorosa: +En primer lugar, aunque tengamos reparos, Él nos ha preparado para que seamos sus manos y sus pies, y por tanto, nos dará lo que quiere que demos. +En segundo lugar, la persona que Él ha puesto en nuestro camino tiene algo que darnos, a saber, la oportunidad de crecer espiritualmente. Si el Señor nos dirige hacia alguien que tiene una necesidad, lo más probable es que Él también tenga la intención de ubicar a esa persona en nuestra vida. Sólo mantengamos los ojos y los oídos abiertos y veremos como el Señor nos bendice a través de esa persona. Pues, cada uno, también es prójimo de otro. La parábola del «Buen samaritano» es más que provocativa. Para empezar, resultó ser una trampa inversa. Un experto de la ley intentó atrapar a Jesús pues esperaba que con su respuesta ignoraría la Ley; pero el Señor le mostró que los líderes judíos eran los que en realidad no cumplían la ley. En realidad el Señor Jesús atacaba la complacencia de las personas religiosas que, por preferir la comodidad, elaboraban excusas para no ayudar a los demás. Los aspectos con los que cuestionó al experto de la ley son igualmenteválidad para nosotros hoy, y su enseñanza provoca de golpe numerosas preguntas. En primer lugar, nos obliga a abordar el tema de nuestra necesidad de practicar la misericordia. No debemos pasar por alto que esta parábola responde a la pregunta: «¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le respondió al experto en la Ley a través de la parábola del «Buen samaritano», que se ocupó de cubrir las necesidades físicas y económicas del hombre que se encontraba moribundo en el camino. Recordemos que igualmente un joven rico le planteó una interrogante similar a Jesús (Mc 10,17). En esa oportunidad, Jesús también concluye exhortándolo: «anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y luego ven y sígueme» (v. 21). En ambas instrucciones Jesús expone que ocuparse de los pobres es una característica esencial de todo cristiano. ¿Cómo puede ser? En su exposición sobre el juicio final, observamos que Jesús determinará quiénes son las personas justas por cómo se condujeron con los hambrientos, desnudos, desamparados, enfermos y prisioneros (Mt 25,31). ¿Se refiere a que solamente los trabajadores sociales heredarán el Reino? ¿No es que nos salvamos por la fe en Cristo? ¿Entonces, por qué parece que el ministerio de la misericordia es tan trascendente para juzgar quién es cristiano? En segundo lugar, observamos el alcance y la dimensión del ministerio de misericordia. Recordemos que el maestro de la ley no negó el requisito de ocuparse de los necesitados. En realidad nadie en este mundo lo haría. Sin embargo, preguntó: «¿Quién es mi prójimo? Podemos observar en su pregunta a un típico occidental: «Vamos, Señor, seamos razonables. Sabemos que debemos ayudar a los desafortunados, pero, ¿hasta dónde debemos llegar?» «No estarás afirmando que deberíamos abrirnos ante cualquiera, ¿verdad? ¿La caridad no empieza por casa?» «No querrás indicar que todo cristiano debe involucrarse profundamente con los necesitados y los que sufren, ¿verdad? No soy bueno en ese tipo de trabajo; no es mi don». «Mi agenda está muy congestionada y mi comunidad me ha confiado muchas tareas... ¿No es acaso este tipo de tareas algo que le corresponde al gobierno?» «Apenas cuento con dinero para mí mismo». «¿Muchos de los que viven en pobreza no han llegado a ella por irresponsables?» Cuando Jesús habla de la actitud indiferente del sacerdote y del levita, desenmascara los muchos límites falsos que le ponen los líderes religiosos al mandamiento de «amar al prójimo». Con el proceder del samaritano, Jesús nos muestra que el prójimo, al que debemos prestarle ayuda, es cualquier persona en necesidad, incluso un enemigo. Cualquiera que comienza a leer esta parábola se empieza a sentir atrapado por su lógica. ¿Pero, acaso no es irreal? ¿Las necesidades del mundo pobre no exceden mi capacidad? ¿Realmente Jesús nos exige que asumamos una vida de pobreza voluntaria y nos mudemos con los oprimidos? ¿Hasta qué punto hemos superado la distinción entre pobres que merecen serlo, y los que no? En tercer lugar, hablemos del motivo o la dinámica del ministerio de misericordia. Israel se regía por la ley de Dios, que claramente demandaba que las personas practicaran la misericordia con su prójimo, pero Jesús demostró que los maestros de la ley, la habían interpretado de tal manera que frustraba los propósitos de la misma. No es suficiente conocer las obligaciones de cada uno. El sacerdote y el levita poseían el conocimiento bíblico, los principios éticos y la afinidad étnica con el hombre moribundo. Pero no era suficiente. El samaritano no contaba con nada de eso, pero tuvo compasión: “lo vio, y se conmovió” (Lc 10,33). ¡Eso fue suficiente! ¿Cómo se logra que la Iglesia, por medio de sus miembros, practique la misericordia? No será suficiente manipular a los cristianos para que se sientan culpables de ser tan «ricos». ¿Entonces cómo procederemos como discípulos de Jesús para sanar las heridas profundas, cubrir las necesidades, y transformar la sociedad en la que vivimos? Es muy frecuente que los católicos eludamos la radicalidad de la enseñanza de esta parábola. Como máximo, la atesoramos para preparar una canasta navideña para los necesitados, o para darle dinero a las organizaciones de supervivencia cuando se desencadena algún desastre natural en alguna provincia o nación vecina. Con todo, no debemos seguir dilatando su puesta en práctica, pues el mundo nunca será un sitio para vivir seguros, más aún, cada vez se torna menos acogedor. Gracias a los medios de comunicación podemos palpar bien de cerca los miles y miles de atropellos a la dignidad humana. Pero no basta saberlo y comentarlo, sino que nos debe movilizar la caridad por el necesitado. Sólo un escaso porcentaje de personas, a lo largo de la historia, han conseguido vivir en condiciones relativamente seguras. Cabe reconocer que las guerras, injusticias, opresión, hambre, desastres naturales, crisis familiares, enfermedades, problemas psicológicos, discapacidades físicas, racismo, crimen, escasez de recursos, luchas de clases, etc., son fruto de nuestra separación de Dios. Traen consigo gran miseria y violencia a la vida de la mayor parte de la humanidad. Toda tentativa de aislamiento para evitar o no ver el sufrimiento es un esfuerzo frágil e inútil, pues el dolor y las injusticias nos rodean ¡aún en zonas de seguridad! Por tanto, es fundamental que tengamos una visión atinada del mundo en que vivimos. Necesitamos ver cuán dura es la vida y amarla, en vez de vivir en islas de paz. Todos vivimos en el camino a Jericó. Preguntas para trabajar en grupo 1. ¿Qué aspectos del obrar del samaritano deberíamos imitar en el trato con los demás? 2. ¿Qué nos aporta esta parábola para enriquecer nuestra participación en la Eucaristía? ¿Qué deberíamos cambiar para ser fieles a la enseñanza de Jesús? 3. ¿Qué lugar da Jesús a la cuestión de ser misericordiosos en la vida de sus discípulos? 4. ¿Qué excusas solemos poner para no practicar la misericordia? 5. ¿Cómo lograríamos que una comunidad practique la misericordia?