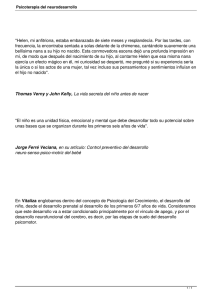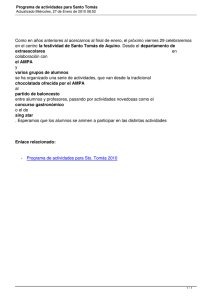1 El impenitente metomentodo - SB
Anuncio

El impenitente metomentodo R. G. Bas 1 © Raimon Guitart Bas, 2015 Todos los derechos reservados www. sb-ebooks. com ISBN: 978-84-15947-56-1 Diseño de cubierta: Esther Maré Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. 2 Esta novela es una obra de ficción. Personajes, incidentes y determinados lugares concretos son producto de la imaginación del autor o se emplean como ficción. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. 3 Mapa de la costa catalana, en donde transcurre El impenitente metomentodo 4 1 Mirándolo en perspectiva, supongo que puede afirmarse que todo empezó cuando mi tía abuela Helen Virginia Babington falleció, a finales de noviembre de 2010, en un hospital privado de la ciudad de Barcelona. No fue un día especialmente triste para mí, entre otras cosas porque era todavía jovencito en aquella época y, debo admitirlo, algo introvertido, egoísta e insensible. Bordeando la estupidez, para dejarlo todavía más claro, si así me entienden mejor. A Helen, por ejemplo, la tenía considerada el típico familiar plasta, anciano y besucón al que ves de Pascuas a Ramos, y nunca llegué a mostrar especial cariño ni interés por su figura. Quien sí sintió acusadamente la pérdida fue mi padre, el doctor Robert Brustenga Babington, porque a ambos les unía un afecto que yo entonces no acababa de explicarme. De hecho, si soy sincero, consideraba a mi progenitor un bicho raro (y debo admitir que mi madre había alimentado ese sentimiento a base de ningunearlo continuamente), y no entendía muy bien las razones por las que parecía estar tan pendiente de cualquiera que llevara el apellido de origen inglés Babington, al tiempo que le importábamos un cuerno el resto de los mortales. Y lo digo en primera persona del plural del pretérito imperfecto porque, entre estos últimos, al menos hasta ese momento, se hallaba quien escribe. Mi nombre completo, por cierto, es Bruno Brustenga Pou (absténganse de llamarme “Brubru”, por favor, que solo en párvulos me hacía gracia). Me presentaré: soy alto, delgado pero fibroso, de cabello castaño rojizo y barbilampiño. Lo de si soy guapo y atractivo lo dejo a su criterio, aunque debo reconocer que las del otro sexo nunca han mostrado tendencia a caer rendidas ante mis supuestos encantos varoniles (pero tampoco provoco repulsión, si a eso vamos). Me gusta practicar deporte, pero con moderación: ciclismo sobre todo (durante mucho tiempo fui adicto a las retrasmisiones televisivas del Tour de France), pero igualmente bádminton, waterpolo, balonmano y béisbol (este último gracias a conocer a dos hermanos descendientes de cubanos, y a un descampado que descubrimos cerca de la ciudad de Sabadell, donde podíamos jugar sin molestar ni ser molestados). Deportes todos ellos considerados de masas en España, como pueden ver. Mi héroe de infancia fue Lance Armstrong, así que supongo comprenderán que a partir de cierto momento dejé de tener a deportistas como iconos a los que venerar e intentar emular en sus gestas. 5 He sido siempre buen estudiante, pero con matices: si una materia no conseguía despertar mi interés, era incapaz de esforzarme más allá de un cierto límite. Por contra, si me atrapaba, era claro candidato a la matrícula de honor. Desde que tengo uso de razón me ha gustado leer libros, especialmente en verano. Tengo unas tragaderas enormes, y he tenido épocas de todo, aunque en lo que se refiere a literatura de evasión me he movido con frecuencia por las órbitas del tecnothriller y de la más clásica ciencia ficción. Y en cuanto a divulgación científica, he pasado muchos años sufriendo los efectos de un enamoramiento desaforado por dos asuntos, de los que consumía todo (o casi todo) lo que caía en mis manos: dinosaurios y agujeros negros. Aunque llegué a tontear con la idea de convertirme en paleontólogo o en cosmólogo (no en las dos cosas a la vez, claro), creo que en el fondo nunca me lo planteé seriamente. Temporalmente lo primero y espacialmente lo segundo, lo veía demasiado alejado de mi yo interno. Desde el punto de vista personal, nada había en mi corta trayectoria vital con lo que flipar en colores, al menos hasta finales de 2010. Baste decir que lo más excitante que podía hacer constar hasta ese momento era haber cruzado el Canal de la Mancha con el Eurostar (ida y vuelta), subido hasta lo más alto de la Torre Eiffel (y después bajado), estrechado la mano por las Ramblas de Barcelona al Nobel de Literatura José Saramago y comido insectos fritos (una apuesta que perdí). Si quieren, también puedo añadir el haberme partido la clavícula tras hacer el afilador con la bici en un viaje que hicimos un grupo de amigos por el Delta del Ebro. ¡Ah!, y sexualmente, haber vislumbrado fugazmente la entrepierna de una compañera de clase que un día (una apuesta que gané) se presentó con faldas y sin ropa interior, viéndome en la obligación moral de comprobar que cumplía con lo último. Muy triste todo, lo admito, en especial para mi círculo más íntimo, que había escuchado cada una de estas anécdotas lo menos una docena de veces. Pero claro, no había mucho más a lo que agarrarse. A poco que echaba la vista atrás, la monótona (y, en mi caso, también rígida) vida escolar dominaba el panorama. Me crio casi en solitario desde los seis años mi adorada madre, la también doctora Cristina Pou Molina, ya que ella y mi padre se divorciaron en 1999. No recuerdo que cuando rompieron se llegaran a echar nunca los platos por la cabeza, y no es porque yo fuera entonces pequeño y no me enterara de nada. Es porque Robert Brustenga es así: tiene un punto de saturación a partir del cual te evita, como si no existieses. Y si le provocas, te clava una mirada gélida, despectiva, y se larga. Sortea como puede la confrontación directa. 6 Algunos calificarán tan insólito comportamiento en un tipo grandote como de cobardía, pero, ahora que le conozco mejor, estoy seguro de que no se trata en absoluto de eso. Más bien es cautela, contención. Añadiré, que también es de justicia indicarlo, que su título de doctor es verdadero; él es doctor en Ciencias Biológicas (además de licenciado en Ciencias Químicas), y ejerce de profesor de Toxicología en la universidad. Mi madre, en cambio, en realidad (y lo señalo en voz baja, que se mosquea) es solo licenciada en Medicina y Cirugía, y aunque ha empezado medio centenar de tesis doctorales, no ha terminado ninguna; trabaja como patóloga forense en un gran hospital. Sin embargo, me encanta decirles a mis amigos y seguidores de las redes sociales que soy hijo de dos doctores. Con tales precedentes, desde siempre tuve la sensación de que estaba predestinado a estudiar una carrera universitaria científica, y más concretamente centrada en el estudio de los misterios de la vida. Como así acabó siendo, por otra parte. Llegados a este punto, debo aclarar que este libro no va estrictamente sobre mí ni tampoco sobre mis padres. De hecho, pivota en torno a mi bisabuelo paterno, George Leonard Babington. Fallecido en 1978, no tuve la oportunidad de conocerle personalmente. No obstante, sí sabía de su existencia, en tanto que mi padre, mi abuela o la mencionada tía abuela Helen, entre otros Babington, se referían a él ocasionalmente. “Esto George lo solucionaría rápido” o “Tienes el culo tan inquieto como tu bisabuelo”. Ya saben, frases que, ni que decir tiene, tan rápido me entraban por un oído como salían por el otro, porque en medio no encontraban mucha materia neuronal convenientemente entrelazada con la que interactuar. Mi cerebro funcionaba, pero permanecía bajo mínimos, por no decir algo más decididamente peyorativo. Y es que el entorno, la circunstancia, no exigía más, y con la velocidad de crucero me bastaba para navegar por el río de la vida. Le faltaba la sacudida, el golpe de gracia (en el buen sentido...). Dicen (y es cierto, para bien o para mal) que hay experiencias calamitosas que te marcan, que lo cambian todo. No hace falta poner tristes ejemplos, ya que algunos lo viven o lo han vivido, o al menos han tenido conocimiento directo o indirecto de ellos. De un mediocre aparece un superhéroe, alguien con más narices que nadie para enfrentarse a... Pero no avancemos acontecimientos. Yo, de héroe, nada. Ya me gustaría. Simplemente me limité a tragar y a asimilar como pude los sapos del legado de George Babington. Y eso ya es mucho, y tiene su mérito. Sin querer ser pedante (que todo el 7 mundo dice que soy, en especial cuando empiezo frases negando el hecho)1, una vez leí en un libro de título atractivo pero de flojo contenido (y que, por consiguiente, no les recomiendo), que a eso se le puede llamar “resiliencia”. La Real Academia Española la define como capacidad para asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En otras palabras: salir fortalecido de las experiencias traumáticas. Supongo que todas las familias, si hurgas suficientemente hondo, con ganas, esconden secretos, esqueletos que guardan celosamente en los armarios. La mía, como acabaría descubriendo, los tenía. Pero nada hacía presagiar, al menos durante mi niñez y mi adolescencia, que ese lado oscuro, tenebroso y ante todo clandestino iba a ser de tal calibre y magnitud. Y es que no me refiero al clásico abuelito del que se llega a saber que a partir de los cuarenta echó alguna que otra canita al aire o al primo tercero descarriado que con algún cubata de más abolla una furgoneta de los de tráfico nada más salir del aparcamiento de la discoteca, cuya gesta se halla además colgada en el YouTube de turno para mayor vergüenza pública. Me refiero a cosas mucho peores. De mis parientes, de sangre o políticos, sabía poco. De ello deducía, con esa alegría que me caracterizaba, que su vida era o había sido sosa, vulgar y aburrida. Ni poniéndole voluntad me generaban lo que se dice admiración. Aquello de tener unos bisabuelos foráneos no estaba mal, pero poco tenía de extraordinario. Ser hijo de dos científicos tenía su puntito, pero sabía que si me daban tiempo yo también acabaría siéndolo (ser científico y padre, me refiero). Y tener a los progenitores divorciados, en los tiempos que corren, qué les voy a contar. ¡Uf! ¡Vaya lío! Si estoy o no también podrido, ni que sea por encubrimiento, ustedes juzgarán. No pido benevolencia, pero sí ecuanimidad. Lean, pónganse en mi piel, y a partir de ahí, emitan su veredicto. Entendámonos: mi trayectoria no había sido hasta entonces la de un santo. Había hecho cosas a lo largo de mi vida de las que no me sentía precisamente orgulloso, pero que tampoco iban más allá de travesuras o poses estúpidas, infantiles y lamentables. Mentir crónicamente, robar dinero (a mis padres), mostrar un deseo lujurioso hacia la hija 1 N. de la E.: El autor no puede negar lo que es una evidencia. Si bien la primera versión del manuscrito que nos presentó era aceptable, no cabe duda de que ha mejorado con los cambios que le sugerimos. Mucha de la limpieza realizada afectaba a sus reiteradas alusiones a su brillante mente, lo que en otras palabras se conoce como pedantería. N. del A.: Los cambios a que se refiere la editora eran pequeños retoques mínimos, ya que el manuscrito original era prácticamente perfecto. N. de la E.: Pues eso, pedantería aderezada con la incapacidad de aceptar críticas constructivas. N. del A.: No hay que confundir críticas constructivas con otras cosas. Como le dije a la editora, si cree de verdad que su redactado de una frase es mejor que el mío, haber escrito ella el libro. 8 de unos vecinos de mi madre o comer en público los espaguetis cortándolos con cuchillo y tenedor, serían buenos ejemplos. Y no es para influirles, pero quien esté libre de culpa, libre de haber cometido algún pecado, que tire la primera piedra. Dejemos claro, para empezar, que lo poco que conocía de George es que había sido un personaje aparentemente notable, que acumuló una considerable riqueza y que trajo a España, concretamente primero a Barcelona, el apellido Babington. Y nada más, créanme. 9 2 Como he dicho, todo dio comienzo con la muerte de Helen, uno de los varios hijos que tuvo George, y viuda desde hacía tiempo. Para sorpresa mía, mi padre heredó la extensa finca que ella poseía en Arenys de Munt, la que había sido su morada durante las últimas décadas. La primera noticia la tuve telefónicamente, una fría mañana de mediados de diciembre de 2010, cuando me llamó al móvil: -Me mudo a vivir a Arenys. Te lo comunico porque en cosa de días dejo el magnífico piso de Sant Cugat, así que deberías venir cuanto antes para vaciar tu fantástica habitación. Eran sarcasmos de los suyos, lo de “magnífico” y “fantástico”. Mi padre se había casado dos veces, y otras tantas se había divorciado, dejando en cada ocasión como recuerdo de su relación un retoño macho. Yo era el segundo, siendo el primero mi hermanastro Tomás, un tipo raro donde los haya. Como consecuencia de todo ello, la ley dictó que a ambos debía pasarnos pensión, lo que desde hacía años mermaba (él decía que escandalosamente) su sueldo, habiéndole obligado a irse a vivir a un piso pequeño y barato de un edificio impersonal, rodeado de “ruidosos e incívicos” vecinos (sus palabras, no las mías). La única ventaja es que se encontraba relativamente cerca de la estación de Sant Cugat de los Ferrocarriles de la Generalidad, los FGC. Eso le permitía prescindir del coche y ahorrar en transporte e impuestos, pues podía ir y volver del trabajo en tren. -Que yo sepa, Helen tenía dos hijos -respondí-. Gemelos monocigóticos, para más inri. Pensé que la casa sería para ellos. -Pues te equivocas. ¿Los viste en el funeral? No, ¿verdad? Estaban peleados a muerte con sus padres. Además, tengo un papel firmado por ambos, ante notario y testigos, por el que renuncian a reclamar nada de la herencia. Y por si fuera poco, ya hace años que la finca estaba también a mi nombre. Todo limpio y transparente, hasta para el más escrupuloso de los inspectores de nuestra querida Hacienda, la que tanto hace para recaudar de todos los españoles con equidad y proporcionalidad, sin distinción de raza, sexo, educación o religión. No sé si hará falta informar que unos años atrás (nunca llegué a conocer los detalles) tuvo una pelotera con ellos y hasta le llegaron a embargar sus cuentas bancarias mientras no se aclaró el entuerto y pagó una multa. Caso cerrado, y quedaron tan enemigos. 10 -Mamá no sabía nada del asunto. No te debe ir tan mal la vida cuando has sido copropietario de... -Cristina lo sabía. Especialmente en los últimos meses me lo ha estado recordando día sí día no, oliendo ya la entrada de billetes frescos. Y eso a pesar de que incluso sin tener en cuenta mi pensión, cobra mucho más que yo -y entonces resopló con fuerza-. Y hablando de esto último, debo consultarlo con mi abogado de cabecera, pero dentro de poco serás mayor de edad y entonces... -¿Me dejarás tirado en la cuneta? -No seas bruto, Bruno -le encanta usar esta frase-. Te seré sincero: voy a proponeros a ti y a Tomás que os vengáis a vivir conmigo. Al menos hasta que os independicéis del todo. No habré disfrutado de vosotros en la niñez y en la adolescencia, pero al menos lo podré hacer en vuestra juventud. -¿Irnos a vivir a Arenys de Munt? Aquello es un muermo de mucho cuidado. Yo me había criado en Barcelona, donde vivían todos mis amigos (pocos, he de reconocerlo), y estaba acostumbrado al ritmo de una gran ciudad. Incluso Sant Cugat me parecía artificial y aburrida, así que solía hacerme el remolón los días (habitualmente los sábados, en ocasiones también los domingos) que me tocaba ir a casa de mi padre. -Estás lleno de prejuicios. No has vivido nunca en un pueblo. Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet y alrededores son mucho más interesantes de lo que te puedas llegar a imaginar. Además, si aceptas venir conmigo, te regalaré un coche tan pronto cumplas los dieciocho y te saques el permiso de conducir. No soy buen actor y no estaba preparado para aquello. Carraspeé nerviosamente, un detalle que no le pasó desapercibido a mi padre. -No es nada del otro mundo -prosiguió con tono satisfecho-, pero cumple con creces la función básica de llevarte de un sitio a otro con comodidad. Se trata de una Renault Kangoo con solo dos años de antigüedad y menos de diez mil kilómetros a sus espaldas. Es la furgoneta que usaba Helen para ir a comprar víveres o transportar trastos, y está impecable. Como recién salida de fábrica. Desde luego, para ligar (mi obsesión en aquella época, ya lo verán), hubiera preferido un deportivo de última hornada, pero peor hubiese sido un ciclomotor casposo y renqueante. -¿De qué color es? -y es que es lo único que se me ocurrió preguntar. -Blanco -y seguidamente su voz se tornó seria-. Mira, Bruno, yo no quiero forzarte a nada. Tampoco he hablado de esto ni con tu madre ni con la de Tomás... 11 -¿Deberé compartir el coche con él? -No. Tomás tendrá el suyo propio. También Helen disponía de un Citroën C3 rojo para moverse. Es un automóvil algo más viejo, pero también Tomás tiene más años que tú. La lógica del planteamiento me pareció aplastante. -¿Y si mamá se niega a darme la carta de libertad? -El próximo enero cumples los dieciocho años. Serás mayor de edad. Podrás decidir. No era consciente de esa circunstancia. ¡Decidir por mí mismo! Me embargó una extraña sensación de vértigo. 12 3 Vaciar el piso de Sant Cugat y transportarlo todo (incluyendo las pertenencias de Tomás y las mías) a la casa de Arenys de Munt fue muy fácil. Lo hicimos entre los tres un domingo, y además nos ayudaron a empaquetar y a cargar cajas un par de colegas vecinos de mi padre. No lo hicieron desinteresadamente, porque al final me enteré de que a cambio del favor les regalaba varios muebles que ya no necesitaría. Mi padre conducía el Citroën C3, y dejé que mi hermanastro llevara la Renault Kangoo. En los dos viajes que tuvimos que hacer, ida y vuelta ambos coches, fui de copiloto con Tomás. No solo porque deseaba comprobar que cuidaba mi posible futura pertenencia, sino porque mi padre hacía tiempo que no conducía (trabajando en la cercana Universidad Autónoma de Barcelona, no necesitaba hacerlo) y siempre había tenido una malsana tendencia a atraer peligros. Conductores que circulaban perpetuamente por el carril izquierdo a una velocidad inferior a la máxima permitida, que consideraban los intermitentes meros adornos decorativos, o que estaban convencidos que en las rotondas tenía siempre preferencia el coche más potente y caro (y que invariablemente era el que llevaban ellos). Dicho en palabras suyas, era un imán para “automovilistas que habían olvidado el cerebro en casa”. Eso me fue bien, porque lo cierto es que muy pocas veces había tenido oportunidad de charlar a solas con mi hermanastro. De hecho, creo que los dos nos dábamos cuenta de que éramos unos extraños funcionales. No había facilitado las cosas que él hubiera crecido con la Nintendo 64 y yo con la PlayStation 2. Rompí el hielo pronto, sabiendo que a él le costaba siempre tomar la iniciativa. -¿Qué tal está tu madre? Hace tiempo que no la veo. -Bien, bien, bien... Ya plenamente recuperada. -Recuperada..., ¿de qué? -Operación de recauchutado. Los labios, esta vez. -¿Los labios? Yo creo que ya los tenía bien. -Ella manda. Son sus morros. No había sido un gran arranque. -¿Sigue saliendo con aquel publicista? No recuerdo el nombre, perdona. -¿Publicista? ¡Ah, el de las clases de taichí! O quizás era de las de yoga, no estoy seguro -se rascó entonces la barbilla, dudando-. Claro que también podría ser de las clases 13 de Pilates, porque tuvo una temporada con ese rollo que no veas. De las tres, yo me inclinaría más por la de Pilates, que fue a la que acabó dedicando más tiempo. Pilates. Pilates, casi seguro. Aunque sin descartar del todo taichí y yoga. Como parecía haber olvidado la pregunta original, la repetí: -Pero ¿aún salen juntos? -No, lo dejaron. En plan íntimo, solo fueron a cenar juntos un par de veces, por lo que sé. El tema madre no parecía prometer mucho. Así que tanteé otra cuestión, más personal: -Me ha comentado Robert -me costaba horrores llamar “papá” a nuestro común progenitor- que tienes novia. -Así es -y sonrió-. Es una chica impresionante. Gótica, añadiría. -¿Es aquella con la que este verano os fuisteis a pasar unos días a Santander? -¿Olga? Oh, no. Esa pasó a mejor vida. -¿Falleció? -pregunté alarmado. -Bueno, no literalmente. Me refiero a que nuestra relación se murió. Tenía unos gustos muy raritos, así que no me acababa de convencer. ¿Sabes que no soportaba el queso? -¡Qué horror! -exclamé teatralmente, sin saber si hablaba en serio o en broma. -Me pareció espantoso, especialmente teniendo en cuenta lo que yo disfruto con ellos. Nuestra relación no tenía futuro. Por fortuna apareció un buen día Mireia, infinitamente más enrollada. Fue vernos y saltar una genuina chispa de amor. -Le gusta el queso. -Por descontado. Y sin menospreciar a los españoles, suizos o italianos, prefiere los franceses. Igualito que el menda. Asentí un tanto desconcertado. -¿Y qué opina Mireia de que te vengas a vivir a Arenys? Porque tú ya has decidido que te vienes, ¿no? -Le encanta la idea. Ella vive y trabaja en Mataró, así que ya puedes contar. Desde Arenys y en mi flamante nuevo buga, la tengo a tiro de piedra. -¿De qué trabaja? -Es periodista. En el paro, faltaría más. Así que, para vivir, cuida y vigila a una pareja de ancianos. No le pagan gran cosa, pero la comida y la cama le salen gratis. Puede 14 ahorrar unos eurillos. Además, libra los fines de semana, así que podrá venirse a dormir conmigo lo mínimo dos noches a la semana. Con suerte, tres. Dormir era un eufemismo para algo mucho más placentero. Afirmar que me corroía la envidia por el éxito que tenía con las féminas era quedarme corto. Aparte de tener unos seductores ojos de color gris, el cabello sedoso y oscuro, la nariz perfecta, una dentadura y una sonrisa encantadoras, ser un pelín más alto y musculoso que yo, haber ganado un concurso de “Míster Bañador” en un crucero por el Mediterráneo que realizó con su madre, destacar siempre en deportes colectivos o individuales, poseer una impecable voz de barítono y vestir invariablemente de manera informal pero a la última moda, con gracia insuperable, éramos bastante parecidos. -¿Cuántas novias has tenido? Lo digo porque cada vez que nos vemos estás con una nueva... -También a mí me preocupa, la verdad. Así que espero que Mireia sea ya la definitiva. Hay algo que tiene a su favor, y es que posee una cabeza bien amueblada. No en vano -y se volvió para guiñarme un ojo-, tiene treinta y nueve tacos. Pero espléndidamente llevados, eso sí. Creo que en los siguientes cinco minutos fui incapaz de articular palabra. Dejarme estupefacto era, y no sé si lo he dicho ya, la especialidad de mi hermanastro. 15