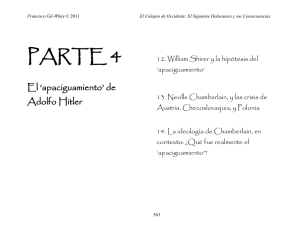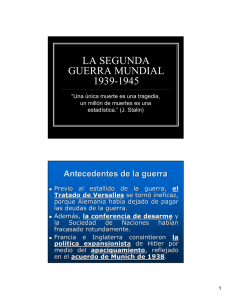EL APACIGUAMIENTO A HITLER Aníbal Romero El pasado mes de
Anuncio

1 EL APACIGUAMIENTO A HITLER Aníbal Romero (El Nacional) Caracas, 09.10.13 El pasado mes de septiembre se cumplió otro aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fue detonada por la invasión alemana a Polonia en 1939 y la reacción británica y francesa. Tal coyuntura crítica resultó de los avances de Hitler a partir de 1933, cuando alcanzó el poder en Alemania, hasta el momento en que sus adversarios no tuvieron otra salida que admitir que el líder nazi jamás aceptaría detenerse frente a meras presiones diplomáticas. Sólo una guerra sería capaz de poner fin a la amenaza nazi. La Gran Bretaña y Francia no querían la guerra y buscaron evitarla. Ese objetivo definió la política de apaciguamiento que orientó la estrategia anglo-francesa entre 1933 y 1939. El apaciguamiento significa hacer concesiones a un contrincante peligroso, pero todavía en apariencia controlable, con la esperanza de que sus aspiraciones queden satisfechas sin necesidad de ir a la guerra o entregarle intereses vitales. El apaciguamiento, por tanto, se sustenta en la expectativa de que el adversario evalúe racionalmente las diferencias en juego y sea capaz de llegar a compromisos mutuamente aceptables. En sí misma, una política de apaciguamiento no es buena ni mala; todo depende de las circunstancias y de la naturaleza del contrincante con el que se negocia. El desafío fundamental para toda política de apaciguamiento consiste entonces en comprender la naturaleza del enemigo. En su libro de 1957, titulado “Un Mundo Restaurado”, Henry Kissinger desarrolló un brillante análisis del apaciguamiento, pero no en relación con Hitler sino en torno a Napoleón. En esa obra Kissinger hace dos importantes observaciones. En primer lugar, resulta siempre difícil determinar a tiempo quién es un verdadero revolucionario, pues si la respuesta fuese clara las fuerzas del status lo detendrían antes de que adquiriese el poder para realizar sus fines. En segundo lugar una política de apaciguamiento está 2 condenada al fracaso ante un verdadero revolucionario, pues por definición un revolucionario de verdad desarrolla una estrategia de objetivos ilimitados y no acepta compromisos, excepto como medidas tácticas para ganar tiempo, confundir a sus adversarios, reponerse y volver a la carga cuando las condiciones luzcan favorables. Napoleón y Hitler fueron ambos, en sus contextos, actores políticos verdaderamente revolucionarios, empujados por ambiciones desbordadas y objetivos de conquista jamás satisfechos, pues su esencia consistía precisamente en la ausencia de límites. Son evidentes las analogías que pueden formularse, salvando las necesarias distancias, con relación por ejemplo a los casos de personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez y en estos momentos al Irán de los Ayatolas. Castro no mostró sus reales intenciones sino una vez que se sintió seguro en La Habana y logró el apoyo soviético. Desde entonces sólo le ha detenido la precariedad de su base insular y subdesarrollada. En cuanto a Chávez, es extensa la lista de quienes se ilusionaron con el paracaidista de boina roja y verbo encendido de 1992 y 1998, y le ayudaron confiados en que su mensaje radical era puramente retórico. Los Ayatolas iraníes nunca admitirán que sus ambiciones nucleares sean clausuradas, excepto al costo de una guerra; entretanto, hacen el juego diplomático confiados en que Washington no desea la guerra y estará dispuesto a hacer concesiones favorables a los pacientes e implacables revolucionarios en Teherán. El apaciguamiento ante revolucionarios demuestra incomprensión de sus objetivos ilimitados.