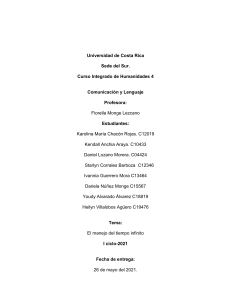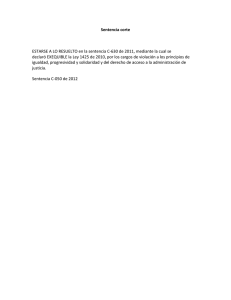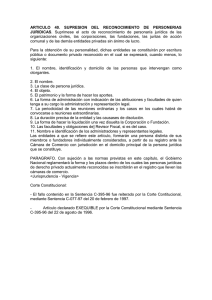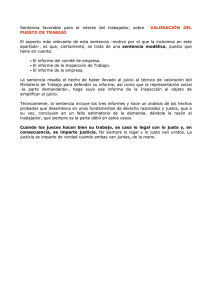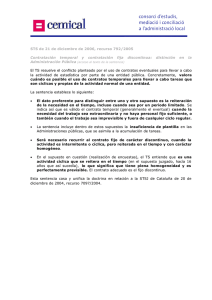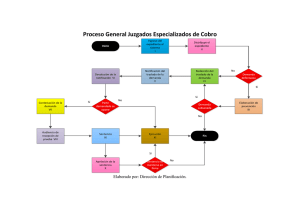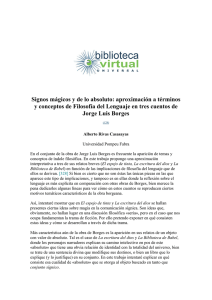14: la piel del tigre
Anuncio

14: LA PIEL DEL TIGRE Estoy ausente porque soy el narrador. Sólo el cuento es real. -Edmond Jabès- Podrás contemplar a Dios cuando hayas aprendido a escuchar, a mirar demoradamente la palabra; a leer, pues. -Edmond Jabès- El dios, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la Creación una sentencia mágica apta para conjurar esos males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Antes que Tzinacán, mago de la pirámide de Qaholom que Pedro de Alvarado incendió, nadie sabía en qué punto la escribió ni con qué caracteres, pero nos consta que perdura, secreta, y que la leerá un elegido. Esto nos cuenta Borges en uno de sus cuentos. Cautivo en una profunda cárcel de piedra con forma de hemisferio casi perfecto, Tzinacán veía todos los días a ras de suelo una larga ventana con barrotes que cortaba el muro central, permitiendo la fugaz visión al otro lado de un jaguar cuando, en la hora sin sombra -el mediodía-, una trampa en lo alto se abría y un carcelero que los años fueron borrando maniobraba una roldana de hierro para bajar, en la punta de un cordel, cántaros con aguas y trozos de carne. Ante su desesperada situación, el mago consideró que, una vez más -o como siempre-, asistía al final de los tiempos, y que su destino como último sacerdote del dios le daría acceso al privilegio de intuir aquella secreta escritura divina. El hecho de que le rodeara una cárcel no 1 vedaba tal esperanza; acaso él había visto miles de veces la inscripción de Qaholom y sólo le faltaba entenderla. Semejante reflexión le animó y luego le infundió una especie de vértigo. Con ese afán recordó que el jaguar era uno de los atributos del dios y su alma se llenó de piedad. Imaginó la primera mañana del tiempo, e imaginó a su dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían, sin fin, en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginó esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. Al otro lado de la celda había, efectivamente, un jaguar; así que Tzinacán, en su vecindad, percibió una confirmación de su conjetura y un secreto favor. Dedicó largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega hornada le concedía un instante de luz, y así pudo fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos; otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas; otras, anulares, se repetían. Acaso el arcano era un mismo sonido o una palabra. Ante la enormidad y las fatigas de su labor, más de una vez gritó desesperado a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. Gradualmente, el enigma concreto que le atareaba le interesó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia -se preguntó- construiría una mente absoluta? Consideró que aun en los lenguajes humanos no haya proposición que no implique el universo entero; decir "el tigre" es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideró que en el lenguaje de un dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina parecióle pueril o blasfematoria. Un dios, reflexionó, sólo debe decir 2 una palabra y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que a la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las ambiciosas y pobres voces humanas, "todo", "mundo universo". Entonces ocurrió lo que no podría olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo -realmente no sabía ya si estas palabras diferían-. El éxtasis no repite sus símbolos, y de súbito dio con la fórmula. Es una fórmula de catorce palabras casuales -que parecen casuales-, y que le habría bastado decir en voz alta para ser todopoderoso. Le habría bastado decirla para abolir esa cárcel de piedra, para que el día entrara en su noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el Imperio. Cuarenta sílabas, catorce palabras, y Tzinacán regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero ya sabía, también, que nunca diría esas palabras, porque no se acordaba de Tzinacán... El silencio asiste al secreto, la abstracción lo cifra. Y ahora, ¿queréis leer sus imágenes? 3