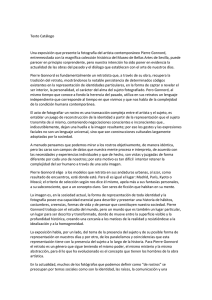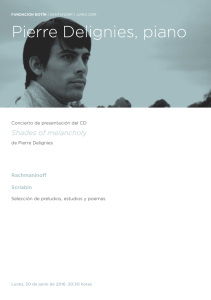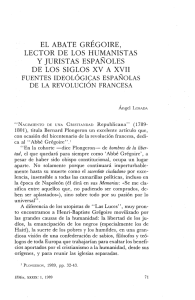Preludio en Francia. La marea subía, implacable. Todos bajaron
Anuncio

Preludio en Francia. La marea subía, implacable. Todos bajaron corriendo la desconchada escalera de piedra. No importaba, ninguno se iba a caer. El mayor no llegaría a los dieciocho años y a esa edad la elasticidad de los cuerpos y la agilidad de las mentes parecen impedir el más mínimo tropezón. Dos hombres, sentados en la ladera de la montaña que cerraba el estuario, miraban al grupo con satisfacción y alegría. Les gustaba entretenerse viendo cómo se divertían los jóvenes. El mayor, Grégoire, era un hombre que iba camino de los setenta años, aunque su aspecto era más avejentado de lo que correspondía a su edad, quizá por las secuelas que en su cuerpo dejó la Gran Guerra y, en concreto, la batalla del Marne, en la que perdió su brazo izquierdo. Estaba sentado y observaba con satisfacción a su hijo, Pierre, que no perdía detalle del grupo. Los chicos sabían cuál era la hora del comienzo y se encontraban preparados en la caída interior del dique. Sólo era cuestión de esperar unos minutos. La pandilla de jóvenes la componían cinco muchachos y una chica. Ella era la que había tirado de todos los chicos y la que les había indicado en qué lugar de la presa artificial en la que se encontraban tenían que situarse. Desde la posición que ocupaban los dos hombres veían cómo, poco a poco, pero inexorablemente, el mar subía de nivel. Sabían que debía quedar tan sólo una cuarta para que el agua alcanzase la cima de la defensa de hormigón y rebosara hacia donde se encontraban todos. Las caras de los chicos eran la viva expresión de la inquietud; y sus sonrisas nerviosas reflejaban la tensión previa. Estaban oyendo al mar y sabían que, en unos instantes, iban a sentir su frescor y su fuerza. -¡Cuidado! -advirtió la chica-. ¡Ya está aquí! Pierre contemplaba la escena y su padre lo miraba de reojo. A Grégoire le encantaba verlos jugar con las mareas, como cuando él era un chaval y, aunque entonces no se había construido ese muro, junto a sus amigos ideaban mil maneras de sacar partido a ese movimiento, esa doble oscilación diaria del nivel del mar, que en Dinard, en la costa bretona, es muy notable. La chica, que a pesar de ser la más joven lideraba el grupo, les pidió que extendieran los brazos en cruz y que engarzaran sus manos formando una cadena humana. El rumor era creciente y ya debían de quedar tan sólo unos segundos para que el agua empezara a caer al otro lado de la pared del dique. Todos los chavales la miraban, esperando sus órdenes, dispuestos a obedecerla y seguirla en lo que fuera que estaba tramando. El agua comenzó a caer sobre el grupo, sin que su fuerza pudiera acallar las carcajadas de los dos hermanos y los cuatro amigos que se les habían unido. Los mechones pelirrojos de la única chica que jugaba en Dinard como si fuera un chico se pegaban a su cabeza y la cascada la cubría como una gruesa cortina transparente. A pesar de la potencia del agua, el grupo no se separaba y todos seguían unidos por sus manos, con las piernas bien abiertas para aumentar su estabilidad y no perder el equilibrio. Los litros por segundo que caían los habían empapado por completo y el nivel del agua les cubría ya hasta las rodillas. Los dos hombres habían hecho un paréntesis en la conversación que mantenían. Preferían compartir la irrefrenable alegría de la juventud que seguir hablando de los últimos acontecimientos que estaban acaeciendo en su entorno. -¿Has visto que quizás organicemos el campeonato del mundo de fútbol dentro de dos años? preguntó Pierre con voz enfática a su padre-. Lo he leído en Le Miroir des Sports. Creo que los argentinos se han quejado porque decían que tocaba volver otra vez a Sudamérica. -Ya lo vi en Le Monde -respondió Grégoire, atusándose el bigote encanecido. Tal y como estaban desarrollándose los sucesos tanto al sur como al este de Francia, en su cabeza no parecía que hubiera mucho hueco para pensar en deportes. El viejo apuraba el Gitanes. Las secuelas físicas de la guerra no le habían impedido seguir fumando y era capaz de armar un cigarrillo con destreza y rapidez. Para él, aquellas tardes junto al mar con su hijo y sus nietos suponían uno de los últimos regalos que le estaba deparando la vida. Sin embargo, no podía apartar de su mente las ideas que se le habían metido en la cabeza desde que les llegó la noticia. -¿Te has enterado de lo de Madrid? -indagó Grégoire a su hijo, pelirrojo como su nieta Nicolette, extremadamente delgado y con un cuello en el que se le marcaban todas las venas. Pierre asintió levemente como si le diera miedo contestar a la pregunta que le había formulado su padre. Pocas personas en Francia desconocían los últimos acontecimientos que habían tenido lugar en la capital española durante ese verano del año 1936. -¿Hablas sobre lo de las dos muertes, la de un teniente y la de Calvo Sotelo? -sabía que era eso a lo que se refería su padre. Después, con preocupación, quiso conocer la respetable opinión de su padre-. ¿Qué crees que va a pasar? -No lo sé, hijo, pero no me gusta lo que se oye. Estamos rodeados por una serie de movimientos ideológicos diferentes, tanto por el sur como por el este. -Después de aspirar una calada, continuó hablando con gesto grave-. La República española no termina de asentarse. Nada garantiza su seguridad, y continuamente nos llegan noticias de altercados. Si Alcalá Zamora era débil, parece que Azaña lo va a superar; y su República más aún. Me encantaría pensar algo distinto, pero no me gusta nada la sospecha de que en el país con el que compartimos nuestra frontera más extensa se puede declarar una guerra, por mucho que los Pirineos se puedan convertir en una natural Línea Maginot. -¿Una guerra? -preguntó Pierre mientras le clavaba con inquietud la mirada, extrañado por la afirmación tan tajante que acababa de realizar su padre. -¿Por qué no? Ahí abajo parece que no saben vivir sin estar enfrentados los unos con los otros. Mira como tuvo que salir el Rey que tenían: en tren y barco, solo, abandonado, como un perro sin casa, 'para evitar derramamiento de sangre', dicen que manifestó, el pobre. Nosotros, los franceses, quizá no alcancemos a entender la utilidad de una monarquía, y más en un día como hoy, nuestro Día Nacional. Afortunadamente ya se nos ha olvidado lo que era y lo que representaba, pero tenemos muy claro que en ese momento Alfonso XIII era el Jefe del Estado español y merecía mayor respeto. Volvió la vista hacia donde se encontraba el grupo de muchachos. El agua ya les llegaba a la altura del pecho y la cascada iba perdiendo su fuerza. La marea se estaba acercando a la pleamar y la velocidad de ascensión del nivel del mar había disminuido. Los chicos, a un gesto de Nicolette, se soltaron las manos y empezaron a chapotear. -Papá, a mí quienes me preocupan no son los del sur, sino los del este, los alemanes. Los ojos cansados y venosos del hombre eran ahora los que esquivaban la mirada del hijo. Sin perder de vista a sus nietos y sus amigos, los entornó, y Pierre notó cómo estaba intentando rescatar algún recuerdo, alguna vivencia acumulada en su larga vida. -Yo creo que todos sabíamos que las resoluciones del Tratado de Versalles podían ser la génesis de un nuevo conflicto. No hay pueblo que soporte una humillación como aquélla y permanezca de brazos cruzados para toda la eternidad. Muchos creíamos que cuanto más severos fueran los castigos que se les impusieran, mayores serían los problemas que acabaríamos teniendo con los alemanes en un futuro. Y parece que ese futuro está próximo. Hijo, dices que te preocupa, ¿a quién no? Te hablaba de la situación de una España dividida, pero es mucho más grave la unión que manifiesta Alemania. Parece que todos piensan igual y están depositando sobre ese Hitler un poder que le va a acabar dando una fuerza que sólo Dios sabe dónde tendrá su límite. -Ni quién se lo pondrá -intervino Pierre. -Sí, efectivamente, ni quién se lo pondrá. -¿Nosotros? -aventuró a preguntar, con cautela. -¿Quién?, ¿los franceses? ¡Como no sea apelando a Pétain!, a monsieur Le Maréchal -Grégoire esbozó una irónica sonrisa de escepticismo que un fuerte acceso de tos le borró. El hombre tenía problemas pulmonares que el tabaco sólo contribuía a agravar. Al padre le vino a la memoria el día en que Hitler llegó al poder, hacía de aquello ya más de tres años. Pensó que los franceses nada tenían que hacer frente al rearme del ejército alemán. Al grupo de jóvenes se le habían unido otros cinco o seis muchachos, todos varones. Uno de ellos era un vecino de Montmartre, Thierry Girbes, un chaval que no paraba de merodear la casa de Pierre, que no tenía claro si buscaba la amistad de su hijo François o las miradas de Nicolette. En unas horas, el mar iniciaría su descenso y aquel lugar que se había convertido durante un rato en un plácido estanque salado donde poder zambullirse en un baño sin mancharse de arena volvería a secarse. Nicolette nadó hacia las escaleras, dejando a todos los muchachos jugando en el agua, y las subió apresuradamente. Los hombres interrumpieron la conversación al ver que corría hasta ellos, jadeante. Cuando se encontró a un par de metros, se paró, puso las manos como si fueran dos pistolas y, mirándolos de medio lado, les insinuó: -¿A que me parezco a la Baker? Sólo me falta la falda de plátanos. Los dos hombres no pudieron reprimir una carcajada al verla en esa postura, imitando a la célebre vedete americana afincada en París. -De mayor voy a ser artista. -¿Pero no habías dicho que ibas a ser escritora? Las ocurrencias de su nieta Nicolette suponían para su abuelo una de las mayores alegrías que le había regalado la existencia. Su cara rebosaba vigor y alegría. Siempre llevaba el pelo muy corto, desde lejos cualquiera hubiera pensado que era un chico ya que la pubertad la estaba regalando un tipo estilizado de pechos breves. Su rostro era pequeño y redondeado, y en él destacaban unos ojos ligeramente saltones y una boca amplia. Su piel era muy blanca y el sol siempre le provocaba alguna pequeña quemadura. Nicolette tenía el nervio en el cuerpo y no era capaz de parar quieta ni dormida. No era guapa, pero ni un solo hombre sobre la tierra podía afirmar que fuese fea. Sonreían. Su padre y su abuelo sabían que disfrutaba con todo lo relacionado con la naturaleza, con la aventura, con todo lo que combinara emoción con un poco de riesgo. Sabían también que era imaginativa y soñadora. -Papa, quiero que volvamos aquí esta noche. -¡Qué dices!, sabes que de noche puede ser muy peligroso. No sé por qué os dejo a ti y a tu hermano venir aquí de día. Si se enterara vuestra madre me acabaría tirando al mar a mí también -aventuró riendo. Pierre sabía lo feliz que se sentía su hija durante los veranos, haciendo todo aquello que no podía hacer donde vivían. París sería la ciudad más maravillosa del mundo, pero no tenía mar. Los veranos en casa del abuelo Grégoire eran el anhelo más codiciado que tenían durante los largos inviernos. Suplicó con la mirada. -Por más que insistas no vamos a volver aquí de noche. -Pero papá, la siguiente pleamar será antes de la una, lo he leído en el cartel -todos los días, un empleado del puerto escribía con tiza las horas de bajamar y pleamar. -Nicolette, te he dicho que no -afirmó con la mayor rotundidad de que fue capaz ante el ruego de su hija. -Papá, por favor -y diciendo esto se sentó en sus muslos, empapándole los pantalones, y le pasó el brazo por el cuello para darle un beso en la mejilla que le dejó toda la cara mojada-. ¿Vas a negarle a tu Nicole ese capricho? Grégoire sonrió, pero más aún su padre. Su nieta, su única nieta, era un torbellino de la naturaleza, un ser capaz de sacar lo que quisiera de quien quisiera y en el momento que quisiera. -Bueno, ya veremos, baja con tu hermano y sigue jugando con todos los amigos. -¡Bien! -exclamó la chica al apuntarse un nuevo tanto-. Papá, eres el mejor del mundo -aseguró mientras se daba la vuelta y volvía corriendo a la piscina. No esperó a llegar hasta las escaleras, se lanzó desde el borde de cabeza hacia el agua, mostrando una seguridad que revelaba que aquélla no era la primera vez que realizaba un salto como ése. -Tienes que ponerle algún límite. Consigue todo lo que se propone y no sabes decirle que no -le aconsejó Grégoire, que veía cómo su hijo accedía a todo lo que pedía su nieta-. Nicole me da miedo. -¿Miedo? -replicó Pierre, sorprendido. -¿Sabes qué leía el otro día? El capital -contestó él mismo a la cuestión que acababa de plantear-. ¿Lo conoces? -Por supuesto que lo conozco, pero Nicole no lo tiene. Se lo habrá dejado alguien. -Eso deberías saberlo tú. A mí me parece bien que lea de todo, pero ese libro no es el más apropiado para una niña que todavía no tiene catorce años. -Pero los cumple a la vuelta del verano -dijo Pierre, aunque sabía que su padre llevaba razón. Pierre miraba a su hija dentro del agua, vestida, porque se negaba a llevar los bañadores de las mujeres que le parecían prendas antiguas, y prefería bañarse con unos pantalones y con una de las camisetas de su hermano. Nicolette, a la que todo el mundo llamaba Nicole, era quien organizaba los juegos de sus amigos, la que respondía al cómo, al cuándo, al dónde, al con quién había que hacer cada cosa, la que mandaba. Su hermano François, pese a ser dos años mayor, la obedecía, se dejaba arrastrar por la aplastante personalidad de crevette, como la llamaba desde que nació. -¿Y cuándo has visto ese libro? El hombre se quedó pensativo durante unos instantes y no se atrevió a confesarle que se lo había contado su nuera, la mujer de Pierre. -Lo sé. Es suficiente, y me da miedo. Son lecturas que sólo sirven para meter pájaros en la cabeza, y no están las cosas como para que nuestra juventud se descentre y mire al lugar equivocado. -¿Y cuál es el lugar equivocado? -Tenemos demasiados problemas muy cerca de nosotros y no debería estar mirando tan lejos. Esas doctrinas sólo sirven para los soviéticos. Te repito que me asusta todo lo que nos rodea y no sé si temer más a los del sur o a los del este. -Mira -respondió Pierre a su padre-, ahí no tengo ninguna duda. Lo que pueda pasar en España es un problema de ellos, y ellos tendrán que solucionarlo. Desde hace más de cien años no hemos tenido nada que ver con esa gente. Los españoles no me preocupan, pero los que sí me inquietan son los nazis. Grégoire coincidía con el breve análisis que hacía su hijo. Los nazis, cada vez más exaltados, cada vez más rearmados y más fuertes, cada vez más violentos y más envalentonados. Además ese año tendrían una gran propaganda mundial gracias a los Juegos Olímpicos de Berlín. Sin saber muy bien la razón, el viejo tuvo una extraña asociación de ideas y recordaba cuando, hacía un rato, el mar iba subiendo de nivel por la acción precisa y conocida de la marea. Le venía a su mente el momento en el cual el agua coronaba la presa y caía con violencia al lado donde estaban los chicos esperando su furia y su descaro. La predecible marea. ¿Sólo la marea era algo previsible o habría otros acontecimientos que también lo pudieran ser? ¿No podría ser cierto que un augur también estuviera escribiendo, al igual que hacía el empleado del puerto con el horario de mareas, un mensaje que nadie quisiera leer? Preludio en Alemania. -Erika, dime la verdad, ¿estoy guapa? -Lo estás -aseguró a Ursula su hermana-. Nunca he visto a una mujer más hermosa que tú. Ambas se fundieron en un abrazo. Ese 14 de julio era un día muy especial para Ursula. Era su gran día y nada podía fallar. Sus padres lo estaban preparando desde hacía muchas semanas, pero ella, por su parte, llevaba meses con los preparativos y había cuidado todos los detalles. Le habían comprado para la ocasión un vestido blanco de verano, largo y adornado con pequeños lazos azul celeste que le daban un cierto aire infantil. Ursula tenía el pelo rubio y su melena a capas realzaba su cara angelical. Estaba resplandeciente. Ese día se iba a celebrar la esperada presentación de las dos familias, la suya y la de su novio, el prometedor oficial de la Luftwaffe, el piloto Günther von Houten. Estaba feliz, por sí misma, pero sobre todo por su padre, el infatigable industrial Erhard Knochen. Los Knochen formaban una de las familias influyentes del próspero tejido industrial de la Alemania de finales de los años veinte y principios de los treinta. Vivían en Berlín desde que concluyó la Gran Guerra, en la que participó Erhard, con un papel destacado en la batalla del Somme. El patriarca era un hombre enjuto que no mediría más del metro sesenta, con una notable alopecia que recorría toda su cabeza. No sin grandes sacrificios, desde muy pronto había dado muestras de su sagacidad empresarial al convertirse en un pionero en el negocio del acero. Era uno de los empresarios más boyantes del norte de la capital. Afiliado a la NSDAP desde sus comienzos, Erhard era un fiel admirador de la figura de Hitler y no se perdía ninguno de sus discursos si sus obligaciones le permitían asistir, y mostraba por su Führer una admiración fanática. En su casa sólo se escuchaba a Wagner, a Schiller y a Beethoven, no fumaba, era suscriptor del Der Stürmer -periódico antisemita-, colaboraba con generosas y ostentosas aportaciones a la Fördernde Mitglieder SS -la entidad ligada a la SS que agrupaba a todos los financiadores del Reich-, tenía un pastor alemán y se jactaba de haber expulsado airadamente de su fábrica a todos los judíos que trabajaban en ella. La naturaleza o, según creía él Marlene, su mujer, le habían negado los varones que siempre quiso tener y se tuvo que conformar con dos hijas: Erika, la mayor, y Ursula. La pequeña era la más guapa de las dos, la que contaba con la mejor formación, sobre todo la musical, la más preparada para conseguir al mejor pretendiente, que tendría que ser el joven que apuntara más alto en un Régimen que ya era una realidad. A la mayor aún no había sido capaz de encontrarle un novio, por más gestiones que había realizado. Su carácter dominante, fiel calco del de su madre, chocaba frontalmente con las dotes de mando que, a su juicio, tenían que caracterizar a todo joven oficial del Reich. Por eso, todos los esfuerzos realizados hasta el momento habían resultado vanos. Nacida casi con el comienzo de la Gran Guerra, ahora, a los veintidós años, empezaba a tener una edad preocupante porque el tiempo corría en su contra. Su Führer estaba gestando el nuevo orden y todos sabían que vivían en tiempos de preparación para que, a su señal, toda Alemania se volviera a poner en pie. El lema Deutschland Erwache había calado en todas las capas de la población y con mayor profundidad en las más favorecidas, aquellas que podían sacar mejor partido de la situación. Ese momento iba a llegar, y deseaba que fuera pronto, pero entonces sería mucho más difícil encontrar el hombre adecuado para Erika, porque los mejores estarían dictando al mundo las bases por las que tendría que regirse. Con Ursula, cuatro años más joven que su hermana mayor, las cosas habían sido diferentes. Su carácter modoso y tímido había encandilado a los hombres que se le habían acercado en busca de una mujer que tuviera la formación adecuada para educar a unos hijos, los máximos que pudiera concederles la naturaleza, en la nueva doctrina. Con ella, Erhard había tenido oportunidad de seleccionar. Había que elegir bien porque, a falta de hijo varón que pudiera asumir el protagonismo y la responsabilidad de servir al Reich, tenía que confiar en que sería su futuro yerno el que le ayudaría a seguir el camino hacia los altos círculos del Reich. Allí donde pudiera codearse con los Gauleiter, con los Generaloberst, y, por qué no, con los Mariscales de Campo. Y, puestos a soñar, ¿por qué no podría sentarse a tomar un café árabe traído directamente desde Estambul con el mismísimo Führer? Contra más altas fueran sus miras, tendría mayores probabilidades de conseguir numerosos contratos y lucrativos pedidos. Erhard sabía de qué manera había que pensar y actuar para obtener los beneficios sociales y económicos que pretendía alcanzar. La mansión de los Knochen se ubicaba en Georgenstrasse, a muy pocos metros de las aguas del Spree, al norte de la avenida más importante de Berlín, la Unter den Linden, donde acudía toda la familia a presenciar los magnos desfiles nocturnos del Partido. La visión del baile arrítmico de las llamas de las antorchas que portaban los participantes ejercía sobre Erhard un efecto casi afrodisíaco. Marlene sabía cuáles eran las consecuencias de la asistencia a esos desfiles. Vivían en un palacete de dos plantas en el que el salón ocupaba el lugar preeminente de la vivienda. Justo en su centro se encontraba el piano que Ursula tocaba con dedicación y sacrificio desde que contaba cinco años de edad. Una amplia escalera, adornada por una barandilla de caoba ricamente trabajada por unos ebanistas llegados desde Dessau, conducía hacia las habitaciones de la breve familia a ojos del Régimen. Marlene no había vuelto a engendrar después del complicado parto de Ursula, lo que ponía a los Knochen en el punto de mira de las familias más afines al Reich con las que se relacionaban. A la fiesta de pedida habían acudido varios militares, aunque no del rango al que le gustaría a Erhard acceder, con sus esposas e hijos, que charlaban en la estancia. Pero media hora después del inicio de la recepción, y después de las presentaciones, las gráciles manos de Ursula se desplazaban sobre las teclas del piano con la maestría de alguien que había nacido para la música. Acompañaba la melodía con movimientos acompasados de su cuerpo, y por la expresión de su cara se podía adivinar que estaba totalmente concentrada en la ejecución de la partitura. El salón de la casa respiraba en exceso un aire prusiano. Quizá por no tener esas raíces, el señor Knochen se había empeñado en parecer que sí las tenía. El entorno que había creado en su hogar era artificioso y resultaba algo ridículo. Los muebles recargaban las estancias, y los objetos de adorno, ya fueran candelabros, relojes, porcelanas, o marcos de plata labrados eran muestras del poder económico de la familia, pero no de buen gusto. Mientras los invitados oían de fondo la música que interpretaba Ursula, su padre pensaba en la magnífica ocasión que tenía ante sí para establecer contactos. Contemplaba cómo tocaba su hija, a la vez que miraba de reojo las insignias y las condecoraciones de sus invitados, los anillos, y se decía a sí mismo que debería estar acompañado de personas más influyentes que ésas. El enlace con el Leutnant Günther von Houten iba a suponer una magnífica jugada de la que toda su familia, en especial él, se iba a ver favorecida. Las sillas, tapizadas en seda de tonos verdes salpicada por flores granates, se habían dispuesto en dos semicírculos concéntricos al lado derecho de la pianista. En el interior se habían sentado las damas y en el exterior todos los caballeros, acordemente vestidos de uniforme, excepto el anfitrión. Los adolescentes de ambos sexos se habían quedado de pie, delante de los tres sirvientes que, uniformados con largas chaquetas grises, permanecían atentos al menor signo de necesidad de cualquier invitado. Y entre todos los ojos que estaban clavados en las manos de la pianista, destacaban los de su hermana. Erika tenía unos ojos azules que le ocupaban media cara y que ella, con un ligero realce de pestañas y un pequeño toque de maquillaje, que le traía su padre cada vez que viajaba a París, se encargaba de que casi le ocuparan la cara entera, y su mirada había heredado toda la inteligencia y ambición de su padre. Su boca, aunque al ver su rostro en conjunto no lo pareciera, era pequeña, y sus labios finos ocultaban unos dientes blancos y alineados, pero algo menudos para considerarlos bonitos. Su cuello era largo y su piel no delataba la presencia de arterias ni músculos, era liso, esbelto, casi perfecto y siempre lo adornaba con hermosas y brillantes gargantillas. Su busto tenía las medidas justas y ella, especialmente en las reuniones a las que sabía que acudirían jóvenes oficiales, se encargaba de que sus pechos estuvieran a la altura adecuada y procuraba que quedara a la vista un pequeño canal que para su placer sería objeto de miradas furtivas. Su atrayente presencia provocaba en los hombres una especie de miedo que impedía que la trataran como lo que era, una joven casadera. Erika siempre soñó con ser la esposa de un aviador. Había oído en boca de otras muchachas que los aviadores podían llegar a tener hasta diecisiete uniformes distintos. Su estética le apasionaba, pero el saber que eran capaces de dominar esas máquinas prodigiosas era algo que volvía loca a la joven, aunque ella pensaba que ya no tanto.
![[Libro] "Poemas de la esperanza"](http://s2.studylib.es/store/data/004298907_1-f38f2c920690095649e9f9b2159730d2-300x300.png)