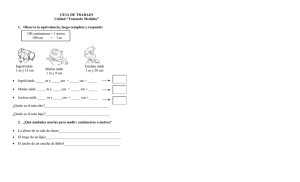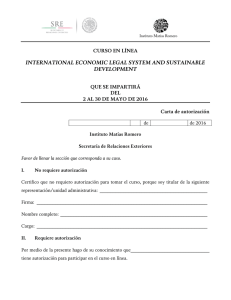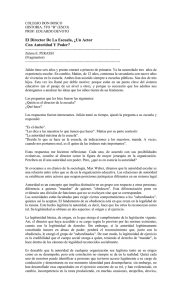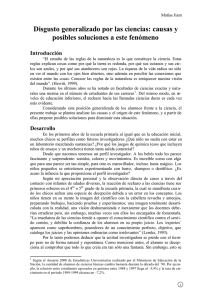Capítulo 1º - Daniel Guebel
Anuncio

Ella DANIEL GUEBEL Mondadori —¿Creen en Dios los sepultureros? A veces Julián interrumpía las conversaciones de sobremesa con preguntas de esa clase. Lo hacía para molestar, para cambiar de tema, o porque esperaba el reproche de Josefi na: —¿Nunca vas a hablar en serio? Para Josefi na, el mejor amigo de su marido era raro, pero como Matías lo invitaba a los asados de domingo ella se abstenía de toda objeción. Las chicas del Jesús María no fueron educadas para discutir las decisiones de sus esposos, sino para casarse con un muchacho del Champagnat y dar a luz entre seis y ocho hijos, mientras ellos ejercen la abogacía, trabajan en entidades fi nancieras o en compañías agroexportadoras y juegan al polo. Por lo menos era así cuando Matías y Josefi na decidieron vivir toda la vida con la persona que conocieron a los quince años. Se casaron a los veinte, tuvieron una nena y dos varones, fueron de los primeros matrimonios jóvenes que dejaron Recoleta, preocupados por el au14 mento de los asaltos en la zona, y se arriesgaron a mudarse a un barrio vigilado —que sólo la delicadeza lingüística de sus propietarios, su deseo de distinción, impedía denominar como “country”. Con lo que costaba un departamento importante en Alvear y Quintana consiguieron una propiedad de carácter racionalista, parque de tres mil metros con pileta y dependencias. Ni siquiera necesitaron de la ayuda económica de los padres: Matías había crecido en sueldo y responsabilidades en la empresa donde trabajaba. Josefi na se ocupaba de los chicos y de la casa. Había, también, almuerzos o cenas con ex compañeros de colegio, casados como ellos, con hijos como ellos, en los que compartían los recuerdos del pasado y las satisfacciones y agobios de la crianza. Esas reuniones se hacían en la casa del barrio vigilado de Josefi na y Matías, y nunca faltaba ocasión de que alguno les preguntara cómo era eso de permanecer tan alejados de los lugares donde vivía el resto de los amigos. Matías explicaba que lo que perdía en distancia lo ganaba en paz: al levantarse escuchaba el canto de los pájaros y al irse a trabajar sabía que sus hijos podían correr por todos los senderos del barrio sin riesgo de que algún demente los atropellara. Josefi na se limitaba a decir que la limpieza del cielo y la pureza del aire le hacían mucho bien, la elevaban. Decía eso, cosas como esa, y alzaba la vista para ver la cara que ponía Julián, en el temor de que saliera con uno de esos chistes repletos de cinismo y de crueldad. Pero a ella Julián no le hacía bromas. En cambio, si Matías decía, por ejemplo: “Aunque ahora parezca fuera de onda, a Josefi na y a los chicos les encanta veranear en Miramar”, Julián agregaba: “ese lugar horrible donde la arena está siempre húmeda y la sombra de los edifi cios cae sobre la playa a las tres de la tarde”. Y si Matías decía: “Me encanta esquiar en Las Leñas, me encantan los paisajes nevados”, Julián contestaba: “Eso demuestra tu falta de imaginación. Yo abro la heladera, veo un cubito de hielo y me imagino un iceberg”. Y se reían, los dos. Alguna vez Josefi na pensó en decirle a Matías que no consideraba a Julián una buena compañía. Pero, además de reírse con su amigo, Matías parecía tenerle un poco de compasión. Cada tanto hacía comentarios por el estilo de: “Pobre Julián, aunque busca y busca, no encuentra mujer para él”. A Josefi na, eso no la asombraba. ¿Quién podía tolerar la acidez de sus comentarios? A quienes se acaban de mudar a un barrio vigilado, la existencia no resulta tan fácil como imaginaban. Por supuesto, durante un tiempo, el confort engaña. Con un llamado telefónico llegan los pedidos a la casa, si se quiere practicar algún deporte no hay más que caminar un poco y están las canchas de tenis, las caballerizas o el gimnasio cerrado, y en el tea house se puede tomar algo sin necesidad de salir al exterior… Los barrios vigilados están llenos de mujeres que se levantan tarde, desayunan tarde, dan instrucciones a la cocinera, van a buscar a los chicos al colegio, vuelven, almuerzan con ellos, duermen la siesta, se levantan y hacen gimnasia, se duchan y se cambian, miran un rato de televisión y luego llaman a sus madres para contarles lo hermoso que se ve el atardecer a través de los ventanales que dan a la piscina o al lago artifi cial o a los ligustros que protegen sus jardines de la mirada de los vecinos. Después toman el té y se ocupan de la cena, siempre y cuando los maridos no las lleven a comer afuera. Aunque en general los maridos vuelven cansados del trabajo y si quieren cambiar un poco el menú cotidiano prefi eren acercarse al inn restaurant. Al principio, Josefi na creyó que sería una mujer como esas. Una ama de casa que se ocupa sólo de la crianza de los hijos y de la supervisión de las tareas domésticas —pensaba— también puede ser tomada por un ejemplo de conducta virtuosa como los que la hermana superiora Silvia ofrecía en las clases de religión. Algo en el estilo del barrio, nada ostentoso y hasta despojado, le hacía pensar que, a siglos de distancia, ella y los suyos habitaban un ámbito semejante al de las antiguas ciudades cristianas, o en una especie de monasterio enorme, lleno de familias que no visten hábitos pero que igualmente están consagradas a la vida espiritual. Claro que esas fantasías se correspondían con un efecto de inocencia bautismal, de recién mudada al lugar. Pero lo cierto es que apenas compartió un par de encuentros con las residentes más antiguas, pudo advertir que no estaba en la mejor disposición de ánimo para incluirse dentro del tejido de sociabilidad que es de rigor en ese espacio casi comunitario. Las mujeres que conoció —incluso aquellas que se le aproximaban en edad, educación y fe— le parecieron a la vez mezquinas y ambiciosas, limitadas al chusmerío y al rencor, intrigantes y despóticas. Por supuesto, podía tratarse de primeras impresiones, que siempre engañan, y más aún cuando asaltan a personas tímidas y reservadas como ella, que tienden a sentir que lo desconocido les dirige signos de hostilidad. Pero, por encima de esta posibilidad, lo que le pareció evidente fue que sus nuevas vecinas eran así debido al esfuerzo que hacían por otorgar a sus conversaciones una intensidad que únicamente alcanzaban a fuerza de malicia, y que tampoco lograba sustraerlas al aburrimiento. Una de ellas comentó: —Lo más importante que me pasó en el día fue darme cuenta de que cambiaron los colores del escudo de la empresa de seguridad privada. Lo vi en el brazo de uno de los guardias. Y otra le contestó: —¿Y de qué talle era ese brazo, querida? Y después, como si esa impertinencia fuera la base de lanzamiento para probarse en nuevas proezas de vulgaridad, se pusieron a hablar de las piernas del entrenador de tenis, el torso del jardinero, los abdominales del profesor de gimnasia, los dedos del masajista… A Josefi na, aquello la afectó. Durante el resto de la conversación se mantuvo en silencio, contemplando las caras de sus compañeras de encuentro, que parecían desfi gurarse, o al menos deformarse un poco; la mención de los hombres y de sus partes parecía estampar sobre sus facciones las máscaras de una lujuria fría, como si las tallara un demonio experto en registros de contabilidad. De vuelta en su casa, se encerró en el baño, introdujo dos dedos en su garganta y lanzó lo que había ingerido, tanto por asco como por prevención, para protegerse del riesgo de que aquello —el tedio, la desolación— funcionara como un virus y terminara contagiándola. Luego, ya más aliviada, se le ocurrió pensar que a sus vecinas no las afectaba nada muy importante: sólo se habían dejado dominar por el pecado venial de la pereza. La enseñanza positiva de esa experiencia era que la inacción resultaba un error peligroso: una podía llevar una vida intachable, pero para alejarse de los desvíos había que mantenerse ocupada. Recordaba casos de santos que no habían tolerado la reclusión. Muchas veces, en el colegio, les habían hablado sobre los dos modelos de santidad. El santo que elige el primer modelo se encierra en lo más profundo de una cueva y se deja crecer los pelos y las uñas, o se sube a una columna rota y no habla sino con Dios, toma el agua de la lluvia y se alimenta de los gusanos que le crecen en las heridas. En cambio, el que opta por el segundo modelo se entrega al mundo: regala su ropa a los pobres y ofrece su pan a los hambrientos, o se pone una espada en la cintura y sale a recuperar Jerusalén. —¿Cuál es más santo de los dos? —preguntaba la hermana Silvia—. ¿El recluso o el mundano? ¿El santo que quiere acceder a Dios o el santo que quiere acercar a Dios al mundo? Por supuesto, ni ella ni sus compañeras podían estar seguras, pero sabían que la monja esperaba que contestaran: —El segundo modelo es más grato a ojos del Señor. Así, con el ejemplo negativo encarnado por sus vecinas de barrio, y con los santos activos como ideal a seguir en la escala que le fuera posible, Josefi na se preguntaba qué cosas podía hacer y cómo debía preservarse del mal. A veces conversaba de esas cuestiones con Matías. Ahora bien, como conocía vagamente la naturaleza de su anhelo pero no su forma, por mucho que tratara de precisarlo, lo que decía no alcanzaba para que su marido llegara a entender de qué se trataba el asunto, y mucho menos para que pudiese asumir sus mismas convicciones o supiese cómo hacer para ayudarla a tomar alguna decisión. Para Matías, el sueño había sido realizado: tenían una familia divina, tres hijos hermosos, una casa espectacular, pileta climatizada, y con lo que él ganaba alcanzaba para que los cinco vivieran bien. ¿Qué otra cosa hacía falta? ¿Qué era lo que ella podía necesitar? En ese aspecto, las preguntas que se hacía Matías eran generosas, todas estaban a favor de la confi anza que había depositado desde siempre en Josefi na, y apostaban a un perfeccionamiento de la dicha de su mujer, pero al mismo tiempo no resultaban ni parti21 cularmente lúcidas ni él se las formulaba con la sufi ciente insistencia como para que la falta provisoria de una respuesta se le volviera un enigma. El no era un especialista en el alma femenina, no había tenido la experiencia ni la capacidad ni el tiempo para aplicarse a esas profundidades, y, por otra parte, con la cantidad de problemas que debía afrontar cada día en su trabajo, ya tenía bastante en qué pensar. Sus aportes, entonces, resultaban ocasionales y de corto alcance. No era extraño que Josefi na quisiera hablarle de esos asuntos justo cuando él, después de haber bañado y acostado a los hijos, se tiraba en la cama dispuesto a dormir. Así construida, la escena es típica y genera roces. En el silencio o el fastidio del marido, la esposa encuentra un argumento precioso para alimentar el mito de la incomprensión. Pero Matías no era esa clase de persona, no despreciaba las preocupaciones de su mujer. Al contrario, las tomaba muy en serio. Simplemente, no sabía qué decir. A veces suponía haberla descuidado durante los últimos días y entonces volvía a la casa con un ramo de rosas frescas, o le regalaba un collar de perlas, o un vestido de diseño exclusivo. Podía acertar o equivocarse en la prenda, la joya o la fl or elegida, pero en cambio estaba seguro de que su mujer valoraba el gesto. Y ahí acertaba: a Josefi na no se le escapaba el carácter de ofrenda amorosa con el cual su marido trataba de compensar en parte las falen22 cias de su colaboración en un asunto del que, en el fondo, apenas sabía más que él. Incluso, se sentía culpable de lo que estaba ocurriendo: al no entender exactamente lo que quería, había depositado sobre los hombros de Matías una responsabilidad excesiva, de la que él no sabía cómo descargarse, y que no podía menos que llevar cuesta arriba. De todos modos, aquella incertidumbre no se trasladó de manera directa al resto de los órdenes de la existencia de ambos. En todo caso, se tomó su tiempo para hacerlo, y cuando lo hizo adoptó el aspecto paradojal de una revelación. Fue el propio Matías quien se dio cuenta de esto, en el mismo momento en que Josefi na le dijo que estaba embarazada de nuevo: la abrazó y le dijo que la amaba y que era el nuevo hijo lo que había estado necesitando. Ella no pudo decir ni que sí ni que no. Le costaba admitir que alguien que apenas empezaba a existir pudiera ocupar el lugar de algo que le faltaba desde antes de su concepción. ¿Eran los hijos, entonces, frutos de una ausencia? En los otros embarazos no lo había sentido así. Los hijos fueron un pedido del cuerpo y del alma. Tal vez ahora su cuerpo había sentido la nostalgia de ese estado de embarazo, sin que su alma recordara, como las otras veces, su deseo de ser mamá. En todo caso, ¿cuántas veces una mujer deseaba ser madre y cuántas otras lo era simplemente porque el hijo anidaba en su vientre? Un hombre, en cambio… Si la medida era la alegría de Matías, ella debería ser madre una y mil veces, y cien veces más.