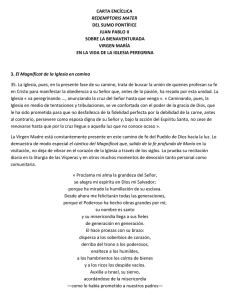Homilía a jesuitas, seminaristas y laicos en Santiago de Cuba
Anuncio

Homilía a jesuitas, seminaristas y laicos en Santiago de Cuba. Lc. 1,39-56. 31 de mayo 2007, Fiesta de la Visitación. Peter-Hans Kolvenbach S.J. Queridos seminaristas que estudian y viven en este Seminario de San Basilio, queridos hermanos y hermanas que trabajan cerca de nosotros en nuestros apostolados, queridos compañeros jesuitas, queridos todos. Considero una gracia de Dios tener ocasión de celebrar la eucaristía hoy con Ustedes en esta fiesta de la Visitación de Nuestra Señora, y poder saborear juntos el hermoso Himno del Magnificat de la Virgen María que hemos escuchado en el evangelio de hoy. El Magníficat es todo un himno de agradecimiento por la Misericordia de Dios. La Virgen evoca en él toda la historia de su pueblo, como un resumen de la “misericordia que Dios nuestro Señor ha prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre”. Y es precisamente esa misericordia la que se ha volcado sobre la Virgen, ya que Dios se ha inclinado sobre su humildísima esclava. Pero la Virgen no lo agradece solo a título personal, sino también en nombre nuestro, porque “su amor se extiende de generación en generación sobre todos cuantos le temen”. De la misma manera nosotros habremos de sentir la misericordia de Dios, “que ensalza a los humildes y colma de bienes a los hambrientos”. Cantando su Magníficat la Virgen confiesa por de pronto que Dios es el Padre de las misericordias, que no quiere nunca nuestra muerte, nuestra miseria, sino que quiere que toda su creación, es decir, que todas y cada una de sus criaturas, estén animadas por el mismo amor, que se sientan acogidas, perdonadas, salvadas, liberadas. Cada vez que oímos el Evangelio o participamos en los sacramentos de la Iglesia nos encontramos con el Hijo de la Virgen, que no es más que misericordia: no ha venido para juzgar sino para salvar; no para destruir sino para edificar con su pasión un nuevo pueblo de Dios, en el que reina soberana su Misericordia. Y es indudablemente el Espíritu, el Consolador misericordioso, cuya fiesta acabamos de celebrar con toda la Iglesia hace pocos días, quien hace salir de sí, por el gozo, a la Virgen en su Magníficat. No deberíamos jamás olvidar que la Virgen no ha cantado el Magníficat solo cuando ha experimentado la alegría de la Misericordia de Dios sobre ella. Habiendo dado un “sí” total al Señor, nunca se volvió atrás en la palabra empeñada, y por eso canta también el Magníficat cuando la misericordia de Dios llega a su último límite, entregando a su Hijo Unigénito en la Cruz. En su fe sin retorno en la Misericordia de Dios, la Virgen ha llorado sus penas y sufrimientos sobre todo al pie de la Cruz, pero ese llanto no era un llanto desesperado, de vergüenza o de amargura. En la oscuridad de esa su noche de sufrimiento, –que recuerda también nuestras propias penas y las de nuestro pueblo-, sus lágrimas son comparables al sufrimiento del grano de trigo que, enterrado en tierra, está para madurar produciendo mucho más fruto. Creyendo en la Misericordia de Dios, que en todo realiza para nosotros sus maravillas, la Virgen participa en el regalo que Dios Padre nos hace con su Misericordia en la Pasión misericordiosa de su Hijo, con la que ella, al pie de la Cruz, se convierte en la Madre de la divina Misericordia. El Magníficat no se cansa de recordarnos que esta misericordia de Dios no es ningún signo de debilidad: la Misericordia –y aquí está la gran novedad de la “Buena Nueva”es una prueba, una manifestación de la omnipotencia de Dios: “Ha obrado sus maravillas en mí el Omnipotente…Ha desplegado toda la fuerza de su brazo”. Pero en esto que nos dice el Magníficat, nosotros no creemos de manera espontánea. ¿Qué se puede hacer –pensamos- sin una voluntad violenta y fuerte, decidida a triunfar, sin una violencia que, si es necesario, no perdona a los demás cuando entra en juego el propio interés? Al alcanzar como humilde esclava la misericordia de Dios, que colma con sus bienes a los hambrientos y ensalza a los humildes, la Virgen nos alienta para que seamos artífices de la paz, para que prolonguemos el perdón de Dios a nuestros prójimos e incluso a nuestros enemigos, porque también nosotros mismos hemos sido perdonados. La Virgen nos invita a que seamos manantiales y testigos del amor con que Dios ama al mundo, porque somos nosotros, todos, sus hijos queridos. El Magníficat no fue cantado en una plaza pública por personas bien instaladas. Fue cantado en un encuentro entre mujeres al ritmo de la vida de cada día; de aquellas mujeres de la Palestina, de un pueblito perdido en la inmensidad del Imperio Romano. Pero eran personas que todo lo esperaban de la misericordia de Dios y que, al abrir los ojos de su fe, veían alrededor tantas señales de que la Misericordia de Dios estaba actuando y que su amor se extendía de generación en generación. Esa gente creía, que cuantos volvemos hoy a recitar el Magníficat, que el pobre y sencillo amor que nosotros ponemos en las palabras y en los gestos de nuestras vidas, unido a la entrega de cuantos temen a Dios, es la fuerza verdadera que impide al mundo deslizarse hacia el abismo. Y solo a través de nuestras misericordias, las de los unos hacia los otros, podemos conseguir que Dios penetre en los corazones cerrados de los poderosos y de los soberbios. Solo cantando, solo convirtiéndonos nosotros mismos por la intercesión de la Virgen en un nuevo Magníficat, podremos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos: humildes servidores, sobre los cuales se inclina la Misericordia de Dios para ofrece así su vida por amor al mundo. Seamos pues, por intercesión de la Madre de la Misericordia, artífices de la paz, instrumentos de reconciliación, constructores de la unidad y testigos de la Misericordia, a fin de que Dios quiera servirse de sus servidores y acordarse de su eterna Misericordia, es decir, de la gran promesa de amor “hecha a nuestros padres en favor de Abraham y de nosotros, su pueblo, para siempre”.