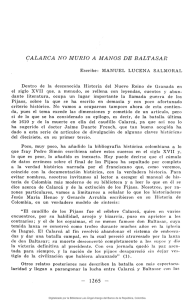Un ciclo religioso singular, Cartagoviejo-Pereira
Anuncio

Un ciclo religioso singular, Cartagoviejo-Pereira Alfonso Gómez Echeverri* En las postrimerías del siglo XVII, 150 años después, los habitantes del poblado se aprestan a abandonar el lugar en donde habían iniciado su vida en colectividad, por voluntad de aquel aguerrido ubetense, que un 9 de agosto de 1540, se había atrevido a hoyar el corazón de la provincia Quimbaya. Desde 1603 la comunidad venía expresando a la Audiencia de Santafé de Bogotá, su deseo de mudarse de sitio debido al estado de inseguridad en que vivían, ocasionado por la incursión permanente de los temibles pijaos, quienes sin contemplación alguna bloqueaban los caminos, secuestraban a quienes conducían los ganados, impedían la introducción de víveres, daban muerte a los animales, robaban y por doquier sembraban el terror. La muralla construida de tierra pisada en tapiales, le proporcionaba seguridad a los habitantes del área urbana y había sido levantada en convites por los vecinos, haciéndolos cautivos de sus quehaceres cotidianos: la situación por lo tanto, no podía ser menos desesperante. El gobernador de Popayán Don Vasco de Mendoza y Silva confiere comisión a su hijo Don Pedro de Mendoza, para organizar una partida de 30 hombres y dar así cumplimiento, a una real provisión expedida por la Audiencia para establecer una campaña contra los Pijaos. En 1603, en el camino real Buga-Cartago, don Pedro de Mendoza, su primo Jerónimo de Silva y el sirviente Cristóbal Rodríguez, fueron víctimas de los pijaos y puestas sus cabezas en guaduas sobre la vía para escarnio público. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar y fue contundente; el capitán Diego Bocanegra al mando de 95 españoles y 2OO nativos, logró aprehender a nueve indígenas, siete fueron decapitados y sus cabezas expuestas en el mismo sitio donde habían sido sacrificados los españoles. Tras estos avatares, un episodio singular conmueve el espíritu de religiosidad de la feligresía. En el año de 1608 María Ramos, una vez terminado sus quehaceres domésticos de barrer y asear el convento de San Francisco, se trasladó fuera de las murallas del entorno urbano del caserío, para lavar en el río Otún la ropa de la sacristía, incluido un lienzo sucio y roto que se utilizaba para limpiar lámparas, candeleros y demás objetos de culto y ornamentación; su sorpresa fue mayúscula cuando una vez limpio, se revelaron trazos de una figura femenina sagrada que se fue renovando sorprendentemente, dando aviso al padre guardián del convento de San Francisco, fray Fernando Macías Escobar, quien ordenó colocarle una moldura de guadua y asignarle un importante sitial en la capilla del convento. El “imaginario popular” no tardaría en denominar esa imagen como la Virgen de la Pobreza, dado el lamentable estado de deterioro en que se encontraba el lienzo. Se dio comienzo así al culto de su veneración por parte de los parroquianos, quienes acudían masivamente a pedir protección contra el hostigamiento de los “salvajes”. Por singular coincidencia, este episodio de renovación extraordinario del lienzo, sería similar a los hechos ocurridos 22 años antes en 1586, cuando avecindada en la ciudad de Tunja, una similar María Ramos natural de Guadalcanal, España y casada con el castellano Pedro de Santa Ana, fue testigo presencial del fenómeno de renovación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que se encontraba encima del altar de la capilla de los Aposentos de Chiquinquirá. Con la muerte del cacique Calarcá en 1611, durante la administración de don Juan de Borja y Armendía, presidente de la Audiencia de Santafé, los Pijaos se confinaron en parcialidades, aminorando su espíritu belicoso. No obstante la relativa calma vivida por los pobladores durante algunos años, se empezó a gestar entre los lugareños el proyecto de abandonar el poblado; “Las Sabanas”, distante a pocos kilómetros de la ciudad, comenzó a poblarse de estancias y haciendas ganaderas, para lo cual y en atención a las necesidades espirituales de un conglomerado humano cada vez más creciente, fue preciso construir dos pequeñas “capillas” bajo las advocaciones de San José y San Antonio; el templo de Santa Ana ya venía prestando sus servicios con el nombramiento del cura doctrinero para todas “Las Sabanas”, el licenciado Don Francisco de Mora Maldonado. En 1665 el obispo de Popayán practica la primera visita pastoral a la pequeña iglesia de Santa Ana y en 1667 lo hace el obispo Don Cristóbal Bernaldo de Quiróz. Prosperaba para entonces la ganadería y los productos de subsistencia básica; el desplazamiento, pensaban los lugareños, los colocaría en una ruta privilegiada de comunicación y comercio entre Santafé, Cali y Popayán. Se mantuvo la presión de algunos pobladores prestantes ante la Real Audiencia en solicitud de abandono del lugar, hasta obtener la anhelada licencia, la cual fue concedida el 18 de noviembre de 1681, en la presidencia de Don Gil de Cabrera y Dávalos, siendo gobernador de Popayán Don Juan de Salazar. Un largo pleito entre partidarios y adversos al traslado como el círculo de comerciantes, retardó diez años la traslación definitiva, sin embargo el éxodo sistemático era un hecho irreversible hasta el punto de que un día cuando se celebraba una misa de renovación, no se encontró dentro ni fuera de la Iglesia, parroquiano alguno para llevar el palio, originando la queja del cura ante las autoridades quienes trataron de convencer a los pobladores de “Las Sabanas” para que regresaran, pero todo fue en vano. El agotamiento de las arenas auríferas donde se extraía el oro por indígenas, esclavos y mazamorreros, ya no coadyuvaba al sostenimiento de autoridades y encomenderos. El advenimiento del día 21 de abril de 1691, comenzó con el tañido melancólico de la única campana del poblado, que ya no ocupaba su sitio de privilegio en el torrejón de la humilde Iglesia Mayor, sino que yacía en una parihuela sostenidas por bueyes, en donde compartía trono con Nuestra Señora de la Paz, efigie finamente tallada en madera, que había sido donada por Felipe III en 1602; atrás cargado en andas, se destacaba el lienzo de Nuestra Señora de la Pobreza, llevado en turnos por piadosas mujeres enfundadas en pañolones negros; se conjeturaba así, el inicio de una larga jornada de éxodo masivo, sumiéndose la localidad en un prolongado sopor, del cual vino a despertarla la tenacidad y el esfuerzo del presbítero cartagueño Remigio Antonio Cañarte, quien antes de abrazar el sacerdocio, había combatido en las campañas llaneras de las guerras de la Independencia. Una vez concluida la misa campal, el cura y vicario licenciado Don Manuel de Castro y Mendoza desde su cabalgadura y portando un crucífero a manera de lábaro, dio la orden de partida, mientras los monaguillos extinguían el fuego de los incensarios y guardaban las campanillas, ciriales y “vasos sagrados”. Se dio así inicio al recorrido de una caravana interminable, encabezada por el vicario y los comisarios de la Santa Cruzada y del Santo Oficio, Marcelo de Mendoza y Juan de Herrada Prieto, quienes revestidos de toda la pompa y solemnidad conforme a un acto de tal trascendencia, lucían la mejor indumentaria del culto religioso, no estaba de menos la galanura exhibida por las autoridades civiles de los licenciados Antonio de Borja y Ezpeleta y Juan Félix de Herrera, del procurador General Nicomedes Sanz de Oviedo, del sargento Mayor Gaspar de Borja y de los capitanes Francisco Solano de Rojas y Francisco Martínez. Unas mulas cargadas de corotos y otras soportando el peso de puertas y ventanas, se convertían en símbolos patéticos de un improbable retorno; un grupo numeroso de aborígenes al son de tamboriles y caracolas, danzaban alegremente cerrando el cortejo. Atrás quedaba la vieja Cartago, la del conquistador Jorge Robledo; el futuro se adivinaba en la lejanía unas leguas más allá, sobre la margen izquierda del rio La Vieja, en la nueva Cartago. Caída la tarde un día después de la partida, los lugareños congregados en la plazoleta de San Antonio del naciente villorrio, conducidos por Tomasa Izquierdo, quien presidia el comité de recepción, acogió cálidamente a los nuevos inmigrantes y se dispuso a darles albergue; esta actitud de la hacendada Izquierdo, le valió el aprecio de los recién llegados, facilitándole luego la venta de grandes extensiones de terreno, al comercializarlos con excelentes réditos. En la capilla de San Antonio, hoy templo de San Francisco, fue entronizado el lienzo de Nuestra Señora de la Pobreza. La imagen de Nuestra Señora de la Paz fue solemnemente colocada en el camarín de la humilde iglesia parroquial de San José , que ocupaba el sitio actual del templo de San Jorge; posteriormente fue trasladada al Santuario de la Paz del Seminario Mayor de Cartago. Ciento sesenta años más tarde desde 1851, después del abandono de Cartagoviejo, colonos antioqueños pobres, agobiados por las guerras interminables, se propusieron buscar tierras baldías en las orillas del río Otún para hacerse propietarios, haciendo desmontes, y construyendo viviendas de paja y teja de guadua; estos terrenos baldíos fueron legalizados un año después en el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Cuando Guillermo Pereira Gamba “regaló” tierras, los colonos ya disponían de 5.550 hectáreas escrituradas por la Nación desde 1858. Los antioqueños Francisco Hernández, José Maria Gallego, Laurencio Carvajal, Nepomuceno Buitrago, Tomás Cortés, Rosendo Marulanda, José Hurtado, Manuel Ramírez y Jesús Marulanda entre otros, animados desde Cartagonuevo por el padre Remigio Antonio Cañarte, se dieron a la tarea de redescubrir la vieja ciudad española, de cuyos vestigios había dado fe José Francisco Pereira Martínez padre de Guillermo Pereira Gamba. Fue decisivo para acometer esta empresa, la facilidad de comunicación terrestre que proporcionaba “El Camino del Privilegio” construido en concesión por Félix de la Abadía, y la voluntad expresa de Ramón Ernesto Rubiano Ángel gobernador de la provincia del Quindío y Vicente Bueno Betancur alcalde de Cartago. El devenir histórico de una procesión iniciada el 21 de abril de 1691, se cerraba aquel 30 de agosto de 1863, cuando el sacerdote Remigio Antonio Cañarte bendice el primer templo pajizo y celebra “misa de fundación”. Los incensarios que una vez ordenó guardar Don Manuel de Castro y Mendoza, ondeaban en manos de Elías Recio y Jesús María Ormaza, quienes fungiendo de monaguillos, colmaron de fragancia los nuevos aires de aquel memorable día. El sueño de una gran ciudad del abogado cartagueño José Francisco Pereira Martínez, se hacía realidad de la mano de su gran amigo el padre Cañarte, recibiendo así todo honor y merecimiento, cuando mediante Ley de la República de abril 25 de 1870, quedaba oficializado el establecimiento de La Villa de Pereira. *alfonsogomez@etb.net.co