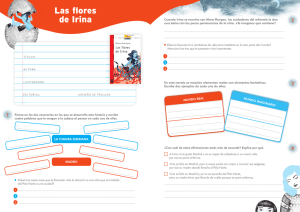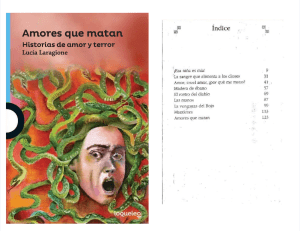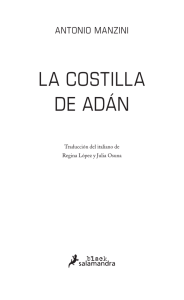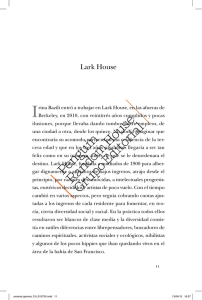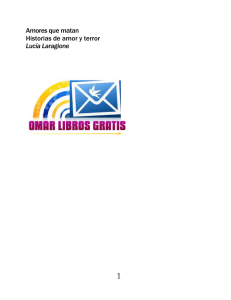Irina se levantó tan temprano que le parecía que no
Anuncio

IRINA Irina se levantó tan temprano que le parecía que no había dormido. Era una de las cosas que más odiaba, junto con todos los ‘Reyes Magos’ que no le habían llegado jamás y no sabía bien por qué. Pero era sólo una sensación de niña. Había tenido sus ocho horas de sueño, como todos, y si no las había aprovechado, no era problema de los demás. Los mayores estaban en la vuelta desde hacía ya mucho rato, e Irina no comprendía cuál era la gracia de que el sol los encontrara trajinando cuando se asomara. ¡Si no había nada más lindo que ser despertado por las cosquillas de los rayitos juguetones que se colaban por la esterilla de paja! “La gente grande es tona” decidió; y sintiéndose francamente recompensada por el poder del insulto silencioso, comenzó la tarea de vestirse para asomarse ella al nuevo día. “Tontos, tontos, tontos” repetía, metiendo el correspondiente botoncito en su ojalito. Entonces le apareció la primera sonrisa del día. “Más que tontos, ¡idiotas!” Y comenzó a sentirse feliz en su impunidad de pensamientos. Cuando llegó a las hebillas de sus toscos zapatos ya casi se le había diluido la rabia, ayudada por el perfecto olor de un desayuno que la madre estaba depositando en la mesa. ¡Había que apurarse, porque le podían birlar su cuota de mermelada de peras! Y una queja podía venir acompañada de un fuerte coscorrón; dependía todo de cómo madre se hubiese levantado hoy. Juntó coraje con un largo suspiro y enfrentó el aire frío de la mañana que le mordió los cachetes y, después de dar los ‘buenos días’ generales, observando furtivamente que nadie le prestase atención, peleó con el agua de la palangana sometiendo sólo sus dos ojos a los helados dedos de la lavada. Con que no le quedara ninguna lagaña, ya estaba su misión cumplida; siempre y cuando madre no la viese o cayera bajo la delación de alguna de sus hermanas… entonces la cosa cambiaba. Estuviese haciendo lo que estuviese haciendo, madre lo suspendía y, arremolinando delantales y ensordeciendo la mañana, procedía al lavado minucioso de la descubierta. Irina amagaba un paso atrás pero sólo quedaba en el amague, ya que no sabía cómo madre lograba llegar antes de que ella reaccionara y, colocándole la mano izquierda en la base trasera del cuello, la giraba, en un solo movimiento, hasta enfrentarle los ojos con el agua clara y helada de la primorosa palangana. Era entonces que la mano derecha, cómplice de ese líquido horrible, comenzaba a lavar, hurgar, refregar, ahuyentar cada sueño posiblemente aún prendido de alguna pestaña. Y lo lograba. 1 El despertar era inmediato y desagradable. Y si en el runrún de rezongos maternos los ojos descubrían la mínima sospechosa mácula en el cuello aprisionado o en las orejas, allá marchaban ellos también al escarnio del aseo indiscutible. La mano derecha también acercaba la toalla blanca y raspante cuando consideraba terminada la tarea, y luego de una raspada rápida y general, la entregaba a la sometida para finalizar el secado; allí la mano izquierda aflojaba la presión y se marchaba, llevando a madre a las tareas abandonadas por un instante. Quedaba, entonces, una niña limpia, sepultando la cara en la toalla donde, en realidad, escondía la rabia de haber sido descubierta y sometida a la limpieza hiriente frente a las hermanas que reían y le hacían burlas de lengua afuera, detrás de los árboles, al amparo de las miradas de madre y padre. La única fuerza era saber que eso no terminaría allí, y la revancha sería tomada en cualquier otro momento del día. La imagen exacta era la de una gatita sorprendida en su buena fe y arrojada al agua detestable, de tanto que la muchachita agitaba su cabeza e intentaba, con la toalla, recuperar algo de la tibieza arrancada en la prolija lavada materna. Pero nada de eso sucedió esa mañana. Pudo Irina desprender sus lagañas sólo con la punta de su único dedo húmedo, logrando que ni una sola gota de agua helada le tocara otro punto de su dormidita cara. Tampoco sus hermanas estaban a la pesca de posibles delaciones a las violaciones de las reglas maternas. ¿Qué estaba pasando? La curiosidad la hizo despertarse del todo y vio, entonces, que sus hermanas la llamaban, escondidas detrás del aljibe, al lado del calentito horno del pan. San Guebrel (Fragmento I) © Katia Engler 2