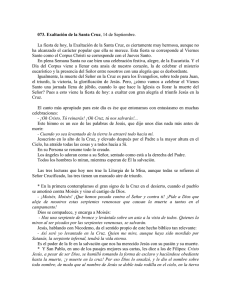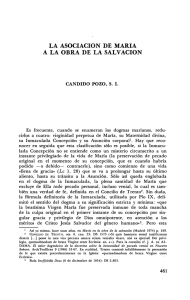Asunción de la Virgen María
Anuncio
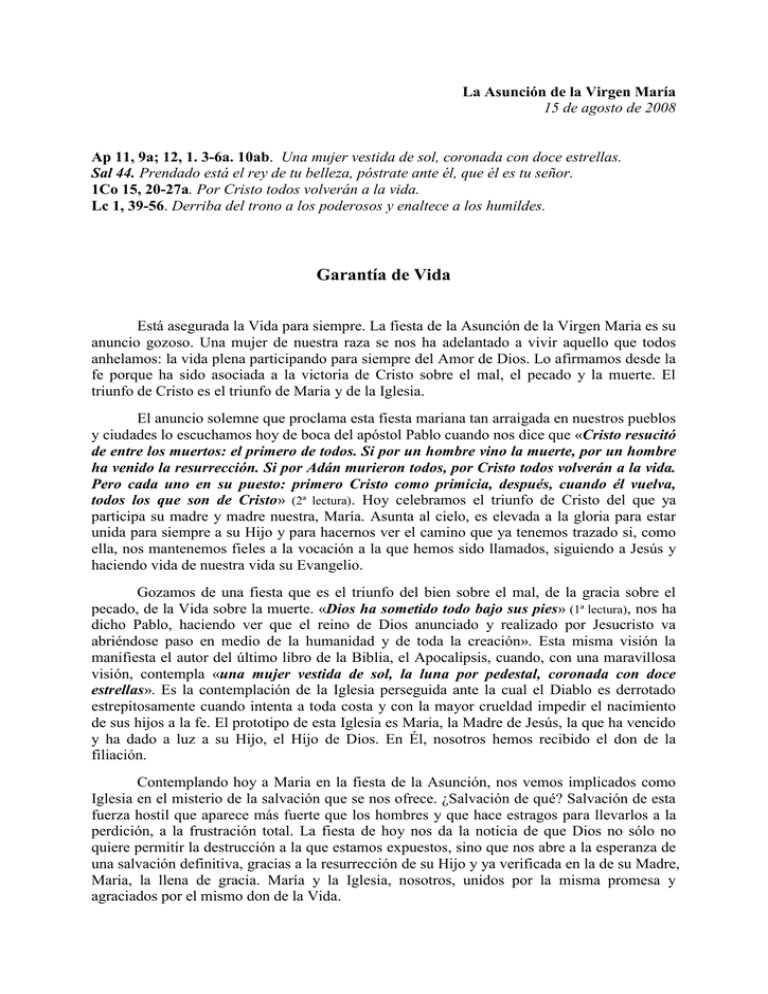
La Asunción de la Virgen María 15 de agosto de 2008 Ap 11, 9a; 12, 1. 3-6a. 10ab. Una mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas. Sal 44. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. 1Co 15, 20-27a. Por Cristo todos volverán a la vida. Lc 1, 39-56. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Garantía de Vida Está asegurada la Vida para siempre. La fiesta de la Asunción de la Virgen Maria es su anuncio gozoso. Una mujer de nuestra raza se nos ha adelantado a vivir aquello que todos anhelamos: la vida plena participando para siempre del Amor de Dios. Lo afirmamos desde la fe porque ha sido asociada a la victoria de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte. El triunfo de Cristo es el triunfo de Maria y de la Iglesia. El anuncio solemne que proclama esta fiesta mariana tan arraigada en nuestros pueblos y ciudades lo escuchamos hoy de boca del apóstol Pablo cuando nos dice que «Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo como primicia, después, cuando él vuelva, todos los que son de Cristo» (2ª lectura). Hoy celebramos el triunfo de Cristo del que ya participa su madre y madre nuestra, María. Asunta al cielo, es elevada a la gloria para estar unida para siempre a su Hijo y para hacernos ver el camino que ya tenemos trazado si, como ella, nos mantenemos fieles a la vocación a la que hemos sido llamados, siguiendo a Jesús y haciendo vida de nuestra vida su Evangelio. Gozamos de una fiesta que es el triunfo del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado, de la Vida sobre la muerte. «Dios ha sometido todo bajo sus pies» (1ª lectura), nos ha dicho Pablo, haciendo ver que el reino de Dios anunciado y realizado por Jesucristo va abriéndose paso en medio de la humanidad y de toda la creación». Esta misma visión la manifiesta el autor del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cuando, con una maravillosa visión, contempla «una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas». Es la contemplación de la Iglesia perseguida ante la cual el Diablo es derrotado estrepitosamente cuando intenta a toda costa y con la mayor crueldad impedir el nacimiento de sus hijos a la fe. El prototipo de esta Iglesia es Maria, la Madre de Jesús, la que ha vencido y ha dado a luz a su Hijo, el Hijo de Dios. En Él, nosotros hemos recibido el don de la filiación. Contemplando hoy a Maria en la fiesta de la Asunción, nos vemos implicados como Iglesia en el misterio de la salvación que se nos ofrece. ¿Salvación de qué? Salvación de esta fuerza hostil que aparece más fuerte que los hombres y que hace estragos para llevarlos a la perdición, a la frustración total. La fiesta de hoy nos da la noticia de que Dios no sólo no quiere permitir la destrucción a la que estamos expuestos, sino que nos abre a la esperanza de una salvación definitiva, gracias a la resurrección de su Hijo y ya verificada en la de su Madre, Maria, la llena de gracia. María y la Iglesia, nosotros, unidos por la misma promesa y agraciados por el mismo don de la Vida. ¿Podía ser otro el destino de esta mujer escogida desde tota la eternidad, presente en le designio de Dios para colaborar con Él en su plan de salvación? ¿Puede ser otro nuestro destino si nos unimos al mismo proyecto de salvación y nos proponemos en darlo a conocer y hacerlo presente con la ayuda de Dios? La Asunción de la Virgen María nos invita a que orientemos nuestra mirada esperanzada hacia Dios, pero con la convicción de que nuestro trabajo en favor del establecimiento de su Reino sea más y más visible en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra sociedad. «El realismo cristiano ve los abismos del pecado, pero lo hace a la luz de la esperanza, más grande de todo mal, donada por la acción redentora de Jesucristo, que ha destruido el pecado y la muerte (cf. Rm 5,18-21; 1Co 15,55-57): En Él, Dios ha reconciliado al hombre consigo mismo» (CDSI, 121). Con este mismo realismo ha hablado, ha rezado y ha actuado María, la Madre de Jesús, en todos los instantes de su vida: desde el anuncio de su maternidad en Nazaret hasta la muerte en Cruz de su Hijo y la comunión de la Iglesia vivida y transmitida desde el cenáculo la mañana de Pentecostés. Fijémonos especialmente en la manera como nos la presenta el Evangelio de hoy. Una mujer que, conociendo lo que Dios quiere y espera de ella, se pone en camino para estar junto a su prima Isabel, necesitada de ayuda. En palabras de Benedicto XVI, «lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia». Es impresionante el diálogo creyente de estas dos madres creyentes, conscientes de lo que Dios está realizando a través de ellas y se animan mutuamente a reconocerlo y decirlo con el mayor gozo de su corazón. Hemos escuchado un diálogo lleno de la bendición del Señor, humilde en sus expresiones y fiel en sus respuestas. Hemos de aprender de esta forma de relación humana y de conversación creyente, cuando tenemos tanta necesidad de comunicar aquello que Dios hace nacer en nuestro corazón y puede ayudar a tantas personas a pensar en cristiano. Hacerlo es una forma declarada de testimonio que puede ayudar a muchos a abrir los ojos a la fe, a contemplarse a sí mismos y a contemplar con la nueva mirada de Dios la realidad familiar y social que los envuelve. La oración del Magnificat es el resultado de haber llegado a este punto. «Acogiendo estos sentimientos del corazón de María, de la profundidad de su fe, expresada con las palabras del Magnificat, los discípulos de Cristo están llamados a renovar en sí mismos, cada vez mejor, la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que, cantado en el Magnificat, se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. María, totalmente dependiente de Dios y orientada hacia Él con el impulso de su fe, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos» (CDSI, 59). ¿Cómo dar a conocer la necesidad de esta liberación, la única que puede llenar de esperanza a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sedientos de ella? No hay otro camino que siendo hombres y mujeres de esperanza. Dice Benedicto XVI que «nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros; sólo así es realmente esperanza también para mí. ¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal» (Spe salvi, 48). Y, finalmente se pregunta: « ¿Quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza?» (íbid., 49). Dejémonos guiar por ella para llegar a Cristo y acercarnos a los demás, como también ella estuvo siempre unida a su Hijo y fue pronta en estar al lado de cuantos la necesitaban. Ahora es ella quien como Madre nos presenta a Cristo y nos une en comunidad para celebrar con espíritu de familia la Eucaristía y proclamar nuestra esperanza.