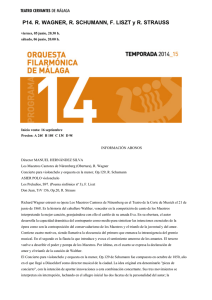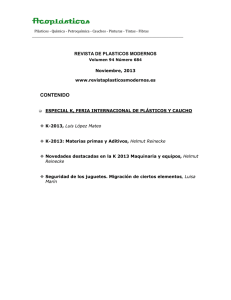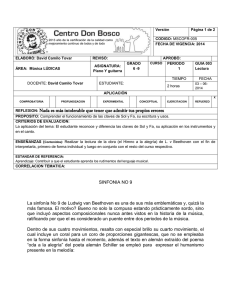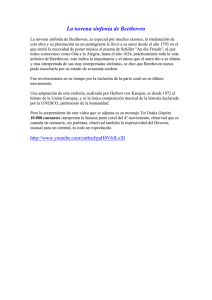Leipzig, 1848 La historia de la música, en su afán por sintetizar las
Anuncio

Leipzig, 1848 La historia de la música, en su afán por sintetizar las complejidades de la realidad y presentar una narración resumida que pueda ser aprehendida, ha tendido a la selección de modo tan natural como obligado. De entre los miles de autores que se documentan en los archivos, solo unos pocos han logrado situarse en el lugar preferente de los manuales de la música; y de entre los millares de miles de obras conservadas, solo algunas han podido abrirse hueco en la posteridad. Esta selección es, en el caso de la música (no así en el de otras artes), un fenómeno bastante reciente. Hasta la transición del siglo XVIII al XIX, los únicos autores que se escuchaban eran, por lo general, los del presente. Solo a partir del siglo XIX se forjó definitivamente la idea de un pasado musical con autores y obras que merecía la pena recuperar del olvido para ser interpretados, un movimiento que tuvo su inicio en Inglaterra la centuria anterior. A partir de entonces se planteó la necesidad inevitable de elegir aquellos compositores u obras cuyas bondades las hacían merecedoras de nuevas y continuas escuchas. Este mismo mecanismo resultó evidente cuando paralelamente se establecieron en toda Europa temporadas estables de conciertos, una iniciativa con fines artísticos y también mercantiles que precisaba hacer atractiva la programación para seducir a los abonados. En definitiva, con la concurrencia de críticos, intérpretes y programadores, a partir de entonces se fortalecieron los mecanismos de selección de los compositores y las obras dignas de ser programadas en la sala y, ya en el siglo XX, ser grabadas en el estudio. Schumann y Liszt entraron pronto en este selecto club. Ya en vida, ambos compositores lograron un importante reconocimiento entre sus contemporáneos, si bien no exactamente como autores de música sinfónica. En ambos casos fue el piano su principal instrumento. Liszt, con sus extraordinarias dotes como pianista virtuoso, apareció pronto vinculado a este instrumento, en un primer momento más como intérprete que como compositor. De hecho, su producción aumentaba conforme decrecía su actividad como concertista internacional. Por su parte, Schumann también mantuvo una íntima relación con el piano, y una proporción importante de su catálogo está dedicada a este instrumento, bien como solista, bien como acompañante de la voz en el Lied. En cambio, Carl Reinecke (1824-1910) no llegó a lograr nunca el mismo reconocimiento como compositor, y tras su fallecimiento son muy pocas las obras que se han interpretado con alguna frecuencia en la sala de conciertos. En este sentido, el programa de hoy proporciona el interés de poder escuchar la que posiblemente es su obra orquestal más difundida. Como muchos de los músicos de la época, la polifacética personalidad de Reinecke le permitió desempañar una lista de oficios que hoy nos parecen difícilmente reconciliables: compositor, director, pianista, docente, gestor y autor de varios tratados. Hasta que no alcanzó la cuarentena, Reinecke vivió como un convulso viajero en distintas ciudades europeas (París, Copenhague, Danzig, Colonia, Breslau y Riga son solo algunas de ellas). Pero fue su actividad a partir de 1860 en el Conservatorio de Leipzig, del que llegaría a ser director en 1897, la que le situaría como una figura destacada de la vida musical alemana en las décadas finales del siglo XIX. Su contribución fue determinante para consolidar la posición de Leipzig en el panorama musical europeo del periodo, como docente del Conservatorio y como director de la Orquesta de la Gewandhaus hasta 1895. De ambos puestos fue sustituido por Arthur Nikisch, recordado hoy como uno de los fundadores de la dirección moderna y director de una de las primeras grabaciones de la historia de una sinfonía completa (la Quinta de Beethoven registrada en 1913 con la Orquesta Filarmónica de Berlín). La fructífera relación que Reinecke mantuvo con Leipzig tuvo uno de sus primeros episodios destacados en la visita que realizó a la ciudad en 1848, cuando quizá no sospechaba que acabaría siendo su lugar de residencia durante décadas. En esta estancia temprana, el compositor fue cordialmente acogido por el círculo de Mendelssohn, los Schumann y Liszt. De Mendelssohn aprendió su desarrollo melódico, que tuvo una clara impronta en sus obras de estos años y quizá, también, el amor a la tradición y a la música del pasado. La reivindicación que Meldelssohn venía haciendo de, en particular, la música de Johann Sebastian Bach —por entonces un compositor solo admirado en círculos muy específicos— tiene ciertas analogías con la posición de guardián de la tradición que Reinecke se otorgó a sí mismo en el Conservatorio de Leipzig. Su propio estilo compositivo, como muestra el Concierto para flauta op. 283 que escucharemos hoy, miraba más al pasado que al futuro. Resulta paradójico que la misma actitud que en su tiempo algunos tildaron de conservadora se nos antoje hoy, con perspectiva histórica, innovadora. Con todo, fue Robert Schumann quien más influyó estilísticamente en su manera de entender la composición. Y Liszt, cuya hija estudiaría luego con Reinecke en París, destacó su modo de ejecutar con un “toque bello, suave, legato y lírico”. Este encuentro en Leipzig en 1848, que tan importante resultaría para la posterior trayectoria de Reinecke, inspira el programa del concierto de hoy, recreando las relaciones personales y estéticas que se desarrollaron entre Liszt, Reinecke y Schumann. Liszt y la narración sinfónica Liszt llegó relativamente tarde a la composición orquestal en una carrera condicionada, desde el comienzo, por los géneros pianísticos y sus portentosas condiciones como intérprete. Su llegada a Weimar en 1848 para ocupar la posición de Kapellmeister ofrecida por el cultivado Carl Alexander, gran duque de Weimar, supuso un punto de inflexión en la carrera creativa de Liszt, quien decidió abandonar su intensa actividad como virtuoso para recluirse en la tranquilidad de una corte de provincia que le permitiera dedicarse a la dirección y a la composición orquestal. La falta de confianza en el terreno orquestal explica que hasta entonces apenas hubiera transitado la música sinfónica e incluso en estos años contaría con la ayuda de estrechos colaboradores para la orquestación (August Conradi y Joachim Raff son los más conocidos). Los 13 años que pasaría en esta posición, junto a su nueva amante, la princesa Carolyne von Sayn-Wittgenstein, arrojó importantes frutos. El más destacado, posiblemente, fue nada menos que la gestación de un género nuevo: el poema sinfónico. A comienzos de la década de 1850, Liszt comenzó a emplear el término “poema sinfónico” (symphonische Dichtung) para referirse a una composición orquestal basada en una narración. La “muerte de la sinfonía” promulgada por Wagner en su Ópera y drama (1851) tras el agotamiento del género en manos de Beethoven, sirvió de acicate para buscar nuevas fórmulas de expresión musical. El poema sinfónico derivaba de la antigua obertura de concierto y buscaba la ilustración sonora de un texto o programa literario tomado como base estética. Como ha resumido magistralmente Carl Dahlhaus, el poema sinfónico fue la solución ideada por Liszt a dos problemas: adoptar el ideal clásico de sinfonía pero sin la dependencia de la estructura formal tradicional y elevar el estatus de la música programática, que pasó de ser un género pintoresco (como lo era, por ejemplo, la trascendental Sinfonía fantástica de Berlioz) para convertirse en uno poético y filosófico. Las consecuencias históricas de la “invención” lisztiana tiene su mejor prueba en su pervivencia con obras de Smetana, Strauss o Sibelius, algunos de los mejores continuadores del género. Durante sus años en Weimar, Liszt escribió 12 poemas sinfónicos, muchos basados en héroes enfrentados a un dilema, una condición a la que el propio compositor se había visto arrastrado en su vida. Prometheus, compuesto entre 1850 y 1855, fue estrenado por el propio compositor y publicado al año siguiente. El origen de esta obra está en la música que Liszt había escrito para una celebración en Weimar, en el verano de 1850, conmemorando las figuras de Goethe y de Herder, este último autor de Der entfesselte Prometheus. Inicialmente pensado como obertura de una obra para coro y orquesta, el poema sinfónico acabó configurándose, con algunos retoques, como obra independiente. Su argumento es la historia de Prometeo, la figura mítica que desafió a Zeus robando el fuego del Olimpo y entregándoselo a los hombres, acción por la que recibiría un severo castigo. Para Liszt, Prometeo representaba también la figura del artista: un semi-dios a veces castigado o ignorado por la sociedad. En términos formales, Prometheus sigue la estructura habitual de la sonata precedida por una introducción y culminada por una coda, a lo largo de la cual se van describiendo algunos de los episodios más conocidos de la historia. La fuga como reflejo de la lucha de Prometeo y Zeus o los registros graves para el encadenamiento a una roca con el que este castigó a aquel son algunos de los recursos que utiliza. El intervalo de cuarta, presentado en el mismo comienzo de la obra, se asocia a Prometeo, mientras que el de tercera, presente en la sección de desarrollo en textura de fugato, simbolizaba al hermano de Prometeo, Epimeteo. La fusión de ambos motivos en la coda final evoca la reconciliación de ambos. Pero más allá de las descripciones de este tipo, son los principales atributos de esta figura mítica los que Liszt aspiraba a transmitir en esta música. En sus propia palabras: “audacia, sufrimiento, resistencia y salvación: valientes aspiraciones de los destinos más elevados que el espíritu humano puede alcanzar”. Reinecke, el guardián de la tradición Como compositor, Reinecke es conocido fundamentalmente como autor de composiciones pianísticas, siendo él mismo un consumado intérprete. En este sentido, la afinidad con Liszt y Schumann no puede ser más evidente. Sin embargo, la mayoría de su obra para piano se enmarca en la llamada Hausmusik, música de salón inspirada en formas populares y melodías cantabile. Pese a ello, alguna de su música orquestal ha disfrutado de ciertas cotas de éxito, en particular su Concierto para flauta y orquesta en re mayor Op. 283, compuesto en torno a 1908, poco antes de morir. Lo más llamativo de este concierto es la aparente distancia que hay entre el marcado halo clasicista que emana la obra con la fecha de su composición. Con las innovaciones y cambios compositivos de los primeros años del siglo XX en mente – justo los enfatizados por los manuales de historia en detrimento de las continuidades– resultaría difícil situar cronológicamente esta obra. La articulación formal de los movimientos, el tratamiento de los recursos orquestal y el diálogo entre el solista y la orquesta mantienen la práctica habitual del siglo anterior. Y, sobre todo, el lenguaje compositivo en el ámbito de la tonalidad propio del Romanticismo y el desarrollo temático del material son dos ingredientes principales. Desde el comienzo, resulta patente la importancia de la sección de viento, a la que Reinecke confía los compases que abren la obra y preparan la presentación de la flauta solista, antes de que el clarinete y las cuerdas aborden el tema principal. Las cuatro trompas tienen protagonismo en el movimiento central, ensalzado por las cuerdas en sordina, mientras que en el Finale la flauta adquiere las mayores cotas de virtuosismo. Quizá sean las melodías de contornos atractivos y el virtuosismo de ciertos pasajes los elementos que más llamen la atención del oyente. Schumann y el peso de la sinfonía beethoveniana Las cotas a las que Beethoven llevó la sinfonía (y el cuarteto) fueron tan elevadas que, por así decir, paralizaron a las siguientes generaciones de compositores. La asunción del legado beethoveniano que heredaron los compositores del siglo XIX no fue una tarea fácil. En manos de Beethoven, la sinfonía se transformó en un género monumental de la máxima ambición compositiva, no solo en términos técnicos (formales, temáticos y orquestales), sino también filosóficos: con la Novena Beethoven se había dirigido nada menos que a la humanidad en su conjunto. Dar el siguiente paso en la senda marcada por Beethoven fue un reto que afrontaron con cierta angustia todos los compositores sinfónicos desde Schubert hasta Mahler. Hasta tal extremo que los investigadores plantean, en el caso de este género, una historia “circumpolar”: la evolución de la historia de la sinfonía no evolucionó de un estadio al siguiente más avanzado como era la práctica habitual, sino que durante un siglo todos los autores partieron, de uno u otro modo, de Beethoven. La distancia histórica y la distancia estética operan aquí como categorías separadas. El caso de Schumann no fue una excepción, aunque el respeto por la tradición beethoveniana no le impidió culminar con relativa rapidez la Sinfonía nº 2. En septiembre de 1845 escribía a Mendelssohn confesándole que: “Desde hace varios días, trompetas y tambores resuenan en mi cabeza en la tonalidad de do mayor. No sé que surgirá de todo esto”. Lo que estaba gestándose entonces era su segunda sinfonía. Para diciembre, con la explosión creativa que le caracterizaba, ya había logrado terminar un borrador completo al piano que orquestaría durante los primeros meses del año siguiente, coincidiendo con uno de sus periodos de salud quebrada. En su diario anotó: “He compuesto esta sinfonía mientras estaba medio enfermo; siento que nadie puede percibirlo. Solo en el movimiento final empecé a mejorarme”. El estreno lo realizaría su amigo Mendelssohn en noviembre de 1846 en la Gewandhaus de Leipzig, meses antes del encuentro que ambos tuvieron con Carl Reinecke. En esta Sinfonía no hay un plan poético preciso, como era habitual en su música, incluyendo la Sinfonía nº 1. Sin embargo, algunos oyentes quisieron ver en la obra una especie de canto espiritual a partir del abundante uso de temas similares a las melodías de coral y de la escritura de fanfarria en los metales (como en el primer movimiento o hacia la conclusión del último). Más explícitos son, en cambio, los guiños musicales a maestros anteriores, como si Schumann quisiera presentar un compendio de sus referentes compositivos. El motivo B-A-C-H aparece en el segundo trío del Scherzo, mientras que el tema del tercer movimiento es una cita de la sonata en trío de la Ofrenda musical. Hacia el final del Allegro molto vivace, la evocación beethoveniana es expresada al incluir un fragmento del Lied Nimm sie hin denn, dieses Lied del ciclo An der ferne Gelibte de Beethoven. Como Mendelssohn y Reinecke, también el autor de Zwickau miraba al pasado con admiración. Solo cuatro años después, en 1850, Schumann retomaría la masa orquestal para componer su Sinfonía nº 3, en realidad la última de su catálogo en tanto que la Sinfonía nº 4 de 1851 es una revisión profunda de una obra datada una década anterior. El legado sinfónico de Schumann acabó siendo un punto de referencia para algunos compositores de la posteridad, como certifica la reorquestación que hiciera Mahler en torno a 1900. Miguel Ángel Marín