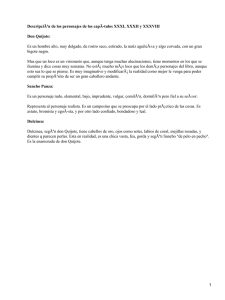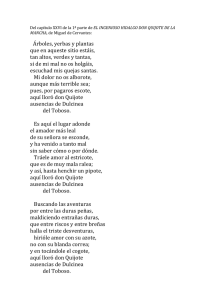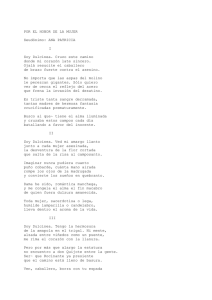Diosa esquiva Dulcinea Alfredo Fierro* En el principio fue Dulcinea
Anuncio

Diosa esquiva Dulcinea Alfredo Fierro* En el principio fue Dulcinea. Estaba Ella en lo más alto del cielo de Platón y Ella misma era diosa, era la Idea. No es que, enloquecido ya por los libros de caballería, el hidalgo haya de buscarse una dama. No es que Cervantes primero piense en la locura de un lector maníaco de libros equivocados y luego le asigne un amor platónico. Es que, al igual que la Divina Comedia se debe a Beatriz, el Quijote se debe a Dulcinea, a aquella moza manchega, que ignoró a Alonso Quijano –o a Cervantes-, enfermo ahora de ausencia y de desdén, tanto como para llamarla “bella ingrata” y “amada enemiga” (parte 1ª, capítulo 25). El Quijote es la elegía del amor no correspondido. Alonso Quijano –o Cervantes- la ha visto a Ella una vez o dos, no más, en El Toboso o donde haya sido, en algún lugar del que no quiere ya acordarse. La ha visto o entrevisto adolescente, en la edad de las “muchachas en flor”, como Dante a Beatriz, y se ha quedado con su herida, más que su imagen, en el alma. Tan apenas la ha entrevisto y tan borrada tiene su memoria, que no es capaz de dibujarla cuando se lo pide el duque: “más estoy para llorarla que para describirla” (2ª, 32). En el Quijote nunca se deja ver el rostro de Ella. O, al contrario, sí: Ella está en todos los rostros de mujer hermosa que encuentra el caballero. El Quijote está lleno de mujeres bellas. La belleza es ahí, como en Nietzsche, una promesa de felicidad, promesa, sin embargo, que no llega a cumplirse. Y ante todas esas bellas, sean doncellas o no, y hasta si no son bellas, de Maritornes a Altisidora, Don Quijote experimenta el tirón de eros, al que sólo se resiste con el pensamiento de Ella, su sueño y su diosa. Es Dulcinea, y no la caballería andante, la verdadera religión y credo de Don Quijote. Cuando caído en tierra y derrotado, le amenace la lanza de Sansón Carrasco, renuncia a cabalgar por algún tiempo, pero no a su profesión de fe: “Es la más hermosa mujer del mundo …y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad” (2ª, 64). Don Quijote dice servir a Dulcinea sin esperar premio alguno; y el bien despierto Sancho no duda en comentarle: “con esa manera de amor he oído yo predicar que se ha de amar a Nuestro Señor” (1ª, 31). Sí, en efecto, es la manera del “No me mueve, mi Dios, para quererte…”. Es Dulcinea, en verdad, la diosa de Don Quijote. Cuando éste dice: “Ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser” (1ª, 30), Dulcinea ocupa el lugar del Dios cristiano, del que asegura Pablo: “En Él vivimos, nos movemos y somos”. De ella, en fin, hace una declaración de fe –o de agnosticismo- que sólo corresponde a una divinidad inalcanzable: “Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica” (2ª, 32), diosa tan escondida por tanto, como el Dios de Pascal. No cabe desconocerlo: del siempre actual Quijote resulta del todo inactual ese amor cortés, caballeresco, platónico y místico, no sólo ajeno a la vida y los usos amorosos de hoy, sino también psicopatológico, neurótico. Pudo haberlo escrito Freud, pero es Marx quien en el tercero de sus Manuscritos, de 1844, dice de forma contundente: “Si amas sin despertar amor, si tu amor no produce amor recíproco, si como hombre amante no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia”. Pero aun en esto el Quijote permanece actual, no caducado. Para la educación sentimental de cualquier edad la experiencia del amor no correspondido trae consigo una lección, que enuncia Marcela para justificar no haber amado a Ambrosio por mucho que éste le ame: “Todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado a amar a quien le ama” (1ª, 14). Cuando Don Quijote rehúse a Altisidora, que le acosa, dará a entender esa misma razón: el caballero no tiene la culpa de que se enamoren de él (2ª, 57). Alonso Quijano recupera el juicio cuando se resigna a abandonar no sólo la caballería, sino a la diosa fantaseada. Cuando a punto de morir intenta Sancho por dos veces animarle con el recuerdo de Dulcinea, supuestamente ya desencantada, Alonso Quijano no entra al trapo y continúa dictando sus disposiciones testamentarias (2ª, 75). No sabemos si alegrarnos o entristecernos de ese regreso del hidalgo a la cordura, al realismo resignado. Lo que queda, desde luego, es el placer de haber leído no ya sólo la más inteligente burla de los libros de caballería, sino la más honda elegía por el “tiempo perdido”, no recuperable ya, por los amores no correspondidos y por la diosa –o la felicidad- entrevista una vez, prometedora, y, sin embargo, esquiva siempre. * Alfredo Fierro es Catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga