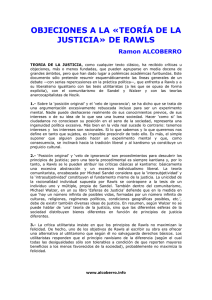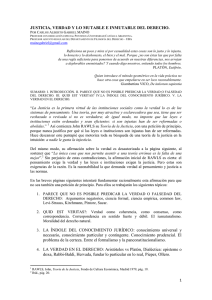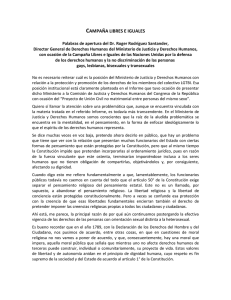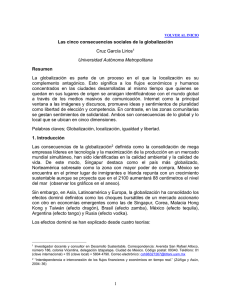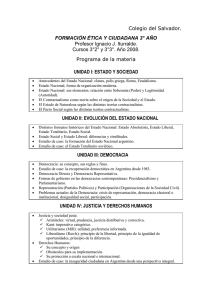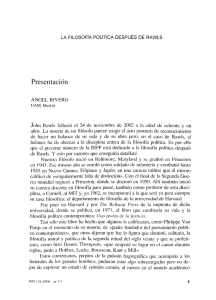Rawls y el panorama de la democracia liberal Por Carlos Peña
Anuncio

Rawls y el panorama de la democracia liberal Por Carlos Peña González1 La democracia liberal –ese régimen político que principió a expandirse por el mundo hace apenas dos siglos y que en la mayoría de los países de América Latina subsiste a salto de mata tropezando una y otra vez con militares, pícaros, caciques, políticos más o menos bobos y una élite endogámica y conservadora que se le resiste con dientes y con uñas- es, como se ha sugerido infinidad de veces, y yo mismo insistiré más adelante, la suma de dos tradiciones que se encuentran en los mismos inicios de la sociedad moderna, la tradición democrática y la tradición liberal, Rousseau y Locke, Habermas y Nozick, por nombrar a algunos de quienes están en los orígenes y algunos de quienes están en el debate de hoy. Por supuesto, sería exagerado sostener que esas dos tradiciones, acerca de las que hablaremos, que adornan nuestras clases y nuestros libros, están arraigadas en los países de América Latina -como, en cambio, lo están, por nombrar un caso paradigmático, en el mundo anglosajón- y, por lo mismo, debemos tener dudas de si, en nuestro caso merecen llamarse tradiciones. Porque cuando en nuestros paises discutimos de democracia liberal, como lo haremos ahora, estamos discutiendo no propiamente de realidades actuales, que estén fuermente instaladas en nuestra cultura política y que hayamos heredado de nuestros padres, sino que estamos participando de un debate de ideas que no respiramos con naturalidad, sino de ideas que ahora mismo luchan más bien por convertirse en realidades. Advierto esto porque con frecuencia en la región de latinoamérica, nos llamamos a engaño y hablamos de las ideas liberales y demócratas como si ellas tuvieran vida por sí mismas y como si uno pudiera discutir de estas cosas sin tener los pies bien puestos en la tierra y sin conciencia del lugar donde cada uno de nosotros está situado. Pienso que nunca está de más recordar que, como decía el Hegel de la filosofía del derecho, la reflexión política es un buho que emprende el vuelo al caer la tarde y que la filosofía llega siempre algo atrasada y que cuando ella vale la pena es porque nos ayuda a reflexionar sobre realidades que en algún sentido ya se principiaron a constituir. En nuestros países, en cambio, y Chile, mal que me pese, no es en esto una excepción, la democracia liberal ha permeado sólo a parte de las élites ilustradas y constituye una tradición que todavía lucha por arraigarse. Todavía en nuestros países la vida política se ha racionalizado poco y por eso cada cierto tiempo –a pesar que nunca la democracia había estado tan presente entre nosotros- algunos de ellos se vuelven alérgicos a la democracia. Así y todo, es útil que discutamos acerca de la democracia liberal y de algunos de los autores que la han defendido. Los debates filosóficos ayudan a configurar la cultura política, nos mantienen alertas y por esa vía ayudan, sin duda, a modificar las cosas. Me parece a mí que no es posible comprender a cabalidad ni la tradición democrática, ni la tradición liberal, ni a Rousseau ni a Locke, por decirlo así, sin reflexionar primero acerca 1 Rector de la Universidad Diego Portales (Santiago-Chile). Profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Mail: carlos.pena@udp.cl del problema sobre el que se erige eso que llamamos cultura moderna ¿Cuál es, podemos preguntarnos, ese problema? Se trata de un problema tan persistente y tan porfiado que uno a veces siente la tentación de llamar insoluble: ¿cómo asegurar la libertad en un mundo que carece del poder unificador de la religión?. ¿Cómo compatibilizar el principio de subjetividad, es decir, la actitud crítica y autónoma, con el deseo de un ámbito de incondicionalidad que permita, a la vez, sujetar, y orientar, nuestra existencia?. ¿ Cómo desde la subjetividad de cada uno es posible, sin embargo, erigir un mundo en común que nos abrigue, y al mismo tiempo, confiera sentido a nuestra vida en común?. El derecho a la libertad subjetiva, dice Hegel en el parágrafo 124 de su Filosofía del Derecho, es el problema central de la época moderna. Si el sujeto es la serie de sus acciones, sugiere Hegel, y si estas son una serie de productos sin valor, entonces la subjetividad tampoco tiene valor alguno. Si en cambio, sus actos son sustanciales, entonces la voluntad íntima es la fuente del valor. Este es el problema al que tanto la tradición democrática como la tradición liberal intentarán responder. Consiste en dilucidar cómo desde la subjetividad es posible fundar un mundo en común al que todos reconozcamos como valioso. ¿Son sustanciales o insustanciales las acciones humanas?, ese es, como digo, el problema. La conciencia de la época moderna -donde, como vengo diciendo, surge esa pregunta- es una conciencia hasta cierto punto infectada de soledad: usted debe conocer con certeza las cosas, sin más punto de partida que su propia búsqueda, que es, dicho sea de paso, lo que sugirió Descartes; usted debe, al mismo tiempo, saciar su sentido del misterio y relacionarse con Dios, sin mediación alguna, nada más que desde sí mismo, como sugirió Lutero; usted, en fin, debe ordenar la sociabilidad y diseñar la convivencia no desde una normatividad que venga dada desde fuera, sino que debe organizarla desde un momento de autonomía de los sujetos que en ella participan. En una palabra, el problema que hacen suyos tanto la tradición democrática como la tradición liberal, es el de cómo alcanzar un momento de universalidad a partir, como digo, de una subjetividad que es siempre, y en cada caso, particular; siempre y en cada caso, nada más que la suya o la mía. Para decirlo de otra manera, el problema de la época moderna, cuya resolución está por supuesto, al menos en parte, a cargo de la época moderna, es cómo erigir un instante de incondicionalidad, un momento incombustible que sirva de base a toda normatividad y a la vida en común, un instante que nos permita responder la pregunta acerca de cómo debemos vivir, contando nada más que con nosotros mismos, con nuestra pura subjetividad como, según vimos, dice el Hegel del parágrafo 124 de la Filosofía del Derecho. El acontecimiento fundamental de la época moderna, incluída su cultura política, es la búsqueda de la incondicionalidad, de algún lugar dónde sujetarnos que nos impida el vértigo de estar entregado nada más que a acciones o a cosas. La principal diferencia que, enfrente de ese problema, es posible hallar entre la tradición democrática y la tradición liberal radica en el momento que una y otra de esas tradiciones identifican como la fuente de toda normatividad. Mientras la tradición liberal instituye al individuo en su relación con la naturaleza, mediante el trabajo y la propiedad, como ese instante incondicional, que es lo que hace por ejemplo Locke; la tradición democrática –representada aquí por Rousseau, pero que se extiende también a Rawls o a Habermas- instituye a la comunidad política, a la formación de una voluntad común, como el momento por decirlo así originario de toda normatividad. Saltan a la vista las consecuencias que de todo eso se siguen. Mientras para la tradición liberal, el paradigma de toda sociabilidad es el mercado, en la medida que en el mercado cada uno intercambia los frutos de su trabajo; para la tradición democrática el paradigma de toda sociabilidad es, exagerando un tanto las cosas, el diálogo, el ejercicio de la palabra. Mientras para la tradición liberal el sujeto comparece a la sociedad política previamente constituído y dotado de derechos naturales; para la tradición democrática ese mismo sujeto se constituye en medio de la sociedad política, sin preexistir a ella. No es difícil entender, entonces, porqué el pensamiento liberal ha hecho de la economía política, o de la economía a secas, parte fundamental de su fortaleza intelectual. Tampoco es difícil entender, por su parte, porqué la tradición democrática ha hecho del diálogo y de la política el objeto fundamental de su propia reflexión, y porqué entonces, mientras los liberales parecen preocupados en extremo de las mejores condiciones procedimentales para el intercambio y para la agregación de preferencias entre los individuos, hasta llegar a ese exceso que se llama mercado perfecto, ello no ocurre con quienes endosan la tradición democrática, que parecen más preocupados de indagar en las características y posibilidades del ámbito de lo público, donde lo público en vez de ser un espacio de convergencia entre individualidades preconstituídas, es un ámbito constitutivo de nuestra propia individualidad. Esas dos tradiciones que, como ustedes ven poseen claras distinciones conceptuales, porque una cosa es Rousseau y otra muy distinta Locke, en la realidad política se han imbricado de manera algo promiscua hasta casi confundirse. Hoy día creemos en la soberanía popular, es decir, que el pueblo tiene la última palabra; pero al mismo tiempo en los derechos individuales que le ponen límite a esa voluntad; confiamos en las comunidades políticas, particularmente en la nación y en sus particularidades, pero a la vez reivindicamos la universalidad; protegemos nuestra identidad cultural, pero a la vez creemos en un mundo cosmopolita. Hay en todo esto una obvia inconsistencia cuya salida se ha buscado de manera persistente en la filosofía política tanto del lado de los liberales como del lado de los demócratas. No tenemos tiempo de examinar pormenorizadamente esa búsqueda; pero, me parece a mí, es posible presentar varios caminos distintos a los que ella da orígen, uno de esos, como veremos de inmediato, es el que representa, en algún sentido, John Rawls. Desde luego, y en primer lugar, está el camino que podemos llamar libertario. Ese punto de vista está bien representado en la posición de Nozick la que se caracteriza por llevar hasta sus últimas consecuencias los planteamientos de Locke. Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía, sugiere que las condiciones formales de una sociedad libre se alcanzan sobre la base de los derechos de propiedad que, ejercitados, acaban en un contrato que equivale a una forma de justicia procedimental perfecta, es decir, un contrato cuyo contenido no puede ser evaluado al margen del procedimiento utilizado para su obtención. Es evidente que Nozick generaliza aquí hacia el ámbito de lo público las condiciones descritas por Ronald Coase en el problema del costo social: en un medio sin costos de transacción, los recursos irían a sus usos más eficientes y sería posible (como el propio Ronald Coase lo muestra en el problema del faro en economía) la producción de bienes públicos. Nozick sugiere, a fin de cuentas, que una sociedad democrática puede ser resultado de la pura libertad negativa y puede ser utilizada como un marco formal para todas las utopías sin ninguna restricción. La pregunta de Hegel, por decirlo así, si acaso la voluntad tiene o no sustancia, es respondida por Nozick diciendo que su sustancia es cualesquiera y que la libertad negativa es una fuente de normatividad. En el otro extremo del libertarianismo, se encuentran quienes, situándose en la tradición democrática, procuran resolver esa inconsistencia por la vía de reivindicar el valor del diálogo. Ackerman, por ejemplo, en la Justicia Social en el Estado Liberal, sugiere que lo constitutivo de una comunidad política es el diálogo y que la ciudadanía moral equivale a la capacidad de participar en ese diálogo. El diálogo liberal de Ackerman renuncia a cualquier forma de realismo moral (o sea a la idea conforme a la cual existan entidades independientes de la mente que equivalgan o se correspondan principios morales) y reivindica, en cambio, una forma de constructivismo ontológico, es decir, la idea que los principios morales verdaderos o correctos son los que surgen del diálogo, sin que sea posible ningún escrutinio ulterior. Por supuesto, Ackerman piensa que lo que surge del diálogo, de esa conversación democrática, son los principios liberales. En tercer lugar, se encuentra lo que podemos llamar el intento democrático liberal, es decir, el esfuerzo por compatibilizar ambas tradiciones. Este es el camino que emprenden autores como Habermas o Rawls. En mi opinión, estos autores tienen en común el hecho que hacen explícito el problema moderno que había detectado Hegel y lo erigen en el motivo explícito de su reflexión. Tanto Rawls como Habermas declaran explícitamente que la inconsistencia entre democracia y liberalismo, es una inconsistencia entre dos formas de autonomía, a saber, entre la autonomía pública y la autonomía privada, entre el derecho de la colectividad a autogobernarse, y el derecho del individuo a diseñar y conducir, sin interferencias, su plan de vida. Ambos han defendido la idea que los dos tipos de autonomía o de libertad son cooriginarios y que, por lo mismo, no existe una oposición entre liberalismo, por una parte, y democracia, por otra parte. Y por lo mismo, si algo caracteriza a estos dos autores, es su profiado intento por conciliar, por decirlo así, ambas tradiciones. Permítanme que, de modo especial, me detenga en el planteamiento de Rawls. Las páginas que este autor escribió, están, todas ellas, animadas por un único problema: ¿Es posible encontrar alguna fuente de normatividad en medio de las sociedades plurales?. ¿Existe algún criterio de justicia compartido, en sociedades que parecen tan profundamente divididas en cuestiones morales, religiosas y otras relativas al destino personal?. Esas preguntas –que orientan desde la primera hasta la última de sus obras- son otra manera de plantear el viejo problema de la filosofía política moderna: cómo erigir un orden justo a partir de algo tan frágil como la subjetividad de los individuos. Rawls sugirió que un camino para salir de ese atascadero consistía en retomar la vieja ideal del contrato social. Un contrato –como todos ustedes saben- es un acuerdo que exige la unanimidad de los partícipes. ¿Cómo pretender, entonces, bajo condiciones plurales, acordar por unanimidad el diseño de las instituciones sociales básicas?. Rawls sugirió que ello era posible si quienes concurren al contrato lo hacen en condiciones de imparcialidad, es decir, si carecen de información pormenorizada acerca de sí mismos. Denominó a esa condición “velo de ignorancia”. Si usted debe negociar un contrato que establezca las bases de la convivencia, favorecerá, sin duda, aquellas reglas que potencien sus capacidades y objetará aquellas que las desmedren. Pero si usted desconoce esas capacidades, su mejor estrategia será ponerse en el lugar de todos. El “velo de ignorancia”, sugirió, favorece la imparcialidad: usted, buscando su mejor resultado, se pondrá en el lugar de todos los demás. La teoría de la elección racional mostraría que, en tales condiciones de incertidumbre, las partes convendrían en un catálogo igual de libertades para todos; aceptarían una distribución igual de bienes primarios; y tolerarían las diferencias sociales y económicas si y sólo ceden en beneficio de los menos aventajados. La posición original –así denominó Rawls a ese peculiar momento contractual de indudable tono kantiano, hasta el extremo que parece parafrasear el parágrafo 40 de la Crítica del Juicio de Kant- retoma lo mejor de la tradición democrática. Representa un momento en que la comunidad política constituye la fuente de toda normatividad. Nada hay que anteceda a la posición original y todo es, en cambio, fruto de lo que en ella se acuerde. Las diferencias con que los seres humanos venimos al mundo –los recursos con que nos dotó el azar natural y la historia- son sometidas, entonces, a la deliberación imparcial de todos: “La arbitrariedad del mundo, dijo, tiene que ser corregida”. Es difícil exagerar la importancia que ese punto de vista tiene para la noción de justicia que es propia de la modernidad. La idea que el mundo es arbitrario y que los seres humanos somos capaces de corregir esa arbitrariedad, es una idea poderosa e inspiradora que, con Rawls, está en el centro mismo de la tradición democrática. Usted o yo, piensa Rawls, hemos venido al mundo provistos de dotaciones que no merecemos. Ni su inteligencia, ni la riqueza que encontró en la cuna, ni las redes sociales que heredará de su familia, ni el capital simbólico que resume su apellido, son producto de su mérito o de su esfuerzo personal. Por su parte, las desventajas que su vecino se encontró al nacer, él tampoco las merecía. Ambas, la naturaleza y la historia son malas distribuidoras, piensa Rawls. Una sociedad democrática cree que la naturaleza y la historia son arbitrarias y deben ser corregidas mediante la deliberación por parte de quienes se reconocen, mutuamente, como seres iguales y libres. Una sociedad democrática aspira a que la comunidad política, este espacio común en el que desenvolvemos nuestra vida, sea hasta cierto punto una comunidad de iguales y no, en cambio, una que tolera que sus miembros sean castigados por la naturaleza o por la cuna. Este es, recuerda Rawls, el principio básico de toda acción política en una sociedad democrática. Habermas, sin embargo, ha defendido la idea que Rawls no logra conciliar ambos tipos de autonomía, cuestión que, en cambio, su propia obra sí habría logrado. La objeción que Habermas dirige a Rawls es, a este respecto, suficientemente conocida: la concepción de los derechos individuales como derechos morales, los dejaría inevitablemente fuera del principio de legitimidad republicana, en un espacio que escapa a la deliberación. Rawls, con su principio del orden lexicográfico conferiría, también, esa primacía a los derechos básicos liberales dejando, dice Habermas, “al proceso democrático en cierta medida en la sombra”. Yo no soy capaz de comprender esa objeción que Habermas dirige a Rawls, puesto que, hasta donde entiendo, el reproche original de Habermas supone la reivindicación de los derechos como derechos morales (lo que supone endosar algún tipo de realismo moral o alguna forma de constructivismo epistémico) cuestión que Rawls, en cambio, no hace, puesto que tanto el primer como el segundo principio de justicia son fruto de la posición original, de una justicia procedimental perfecta que es incompatible con la defensa de derechos básicos como derechos morales (que es el aspecto que Habermas reprocha a Rawls). De manera que, me parece, como en su momento le pareció a Rawls también, incomprensible ese reproche de Habermas. A lo cual agregaría que el propio Habermas es, más bien, quien no logra resolver bien el problema entre autonomía privada y autonomía pública, este, como hemos visto, viejo problema del pensamiento político moderno. Como ha sido sugerido otras veces, no es fácil comprender cómo un principio de racionalidad como el de Habermas, un principio que intenta deslindar desde dentro la racionalidad, pueda decir algo sobre un derecho a no ser racional que es, a fin de cuentas, en lo que consisten los derechos liberales, un derecho, diríamos, a no participar de ninguna esfera de comunicación, un derecho a ser absolutamente excéntrico. Parece obvio que el derecho a no ser racional no puede derivarse de un metaprincipio racional; aunque es posible, que sea objeto de un consenso racional, pero, en ese caso, volvemos al inicio puesto que no habría un orígen común a ambas formas de autonomía. En cuarto lugar, es posible todavía, frente a esa inconsistencia de las dos tradiciones, asumir un punto de vista como el de la profesora Mouffe. La profesora Mouffe ha defendido la idea que en la cultura política contemporánea existe una contradicción entre ambas tradiciones –ella prefiere hablar de una tensión- que no es posible resolver. Para hacerlo, sugiere, se requeriría una metafísica de la presencia como la que Derridá o el Heidegger de Dreyfuss o Rorty rechazan. Es mejor, sugiere ella, mantenerse en medio de la incertidumbre, en medio de la muerte de todas las certezas, y reconocer que la vida política es una continua y persistente y nunca acabada negociación que de vez en cuando se estabiliza cuando surgen hegemonías. Por supuesto, no es posible evaluar así, en un espacio tan breve y en una conversación como ésta, todos esos puntos de vista que acabo de presentar; pero no sería del todo riguroso que mantuviéramos silencio frente a ellos sin intentar siquiera un diálogo. Por lo mismo, permítanme concluir haciendo dos o tres consideraciones generales que podrían alimentar la conversación posterior: Es cierto, como lo ha sugerido la profesora Mouffe, que tanto el liberalismo como la democracia, en su empeño por afirmar un principio de constitución de la polis, olvidan al polemos que es, desde siempre, la base de la política. La política –y en esto no puedo sino estar de acuerdo con sus planteamientos, para ello en América latina basta salir a la callees también conflicto y al cabo, más temprano que tarde, violencia. La política posee, por supuesto, momentos de acuerdo y de convergencia; pero como ya lo había dicho el Kant viejo –no el Kant de las Críticas, sino el Kant más desilusionado de la ancianidad- el hombre tiene una sociable insociabilidad que más temprano que tarde estalla. Creo que el gran defecto del liberalismo clásico es olvidar ese momento, confundir la política con el mercado, disolver al pueblo en la gente y hacernos creer que en política no hay adversarios. Hoy día mismo en Chile, a propósito de una candidatura senatorial, hemos visto cómo hay quienes, de lado y lado, de izquierda y de derecha, se engrifan y se quejan porque temen que accedan al senado personas que tienen la vista puesta en la calle, que es donde se hace, aunque nos guste olvidarlo, parte importante de la política. No se trata, por supuesto, de sugerir siquiera que la única forma de hacer política es la de promover o gestionar el conflicto; pero se trata de estar conscientes que hay una sociable insociabilidad que debemos sujetar. Sólo podremos sujetar el conflicto si no nos hacemos ilusiones y no olvidamos que lo político está inevitablemente atado a él. Como dije denantes, la tradición democrática afirma que el momento incondicional, ese momento incombustible que evitaría el vértigo de la vida social, es la deliberación de ciudadanos libres e iguales. Me parece que la reconstrucción que hace Habermas de la tradición europea en Facticidad y Validez, muestra que ese momento democrático no es, de principio, inconsistente con la afirmación liberal según la cual tenemos derechos naturales. A fin de cuentas, el intento de Habermas consiste en encontrar la sustancia que reclamaba Hegel en el mismo momento de la deliberación. Tampoco me parece tan claro que el Rawls de liberalismo político nos pase gatos por liebres cuando elabora su principio del pluralismo razonable. La profesora Mouffe ha dicho en alguno de sus libros que Rawls presenta como razonable todo lo que es liberal; pero, me pregunto ¿no es eso inevitable si no existe ninguna presencia a la que debamos recurrir para resolver nuestra disputas salvo la propia tradición sobre la que se erige nuestro lenguaje y la gramática que empleamos? Pienso que el Rawls de Political Liberalism es más consciente de la historicidad de su propio planteamiento que lo que solemos achacarle. Dicho en términos técnicos, desde el punto de vista de una semántica verificacionista Rawls no afirma nada absurdo, sino algo dotado de pleno sentido. ¿No será entonces que la afirmación según la cual la falta de certezas de la democracia es insalvable, reposa sobre una caracterización defectuosa y muy gruesa de la objetividad? Pero, en fin, como dije al inicio este tipo de problemas parecen juegos de ajedrez en los países de América Latina en los que todavía la democracia liberal no ha logrado permear a las élites y a la totalidad de sus grupos ilustrados. Sospecho que este tipo de problemas quizá llega demasiado temprano a nuestra cultura política lo que podría ser un problema porque, como sugirió Hegel y recordaba yo denantes, el buho de Minerva emprende el vuelo recién al caer la tarde.