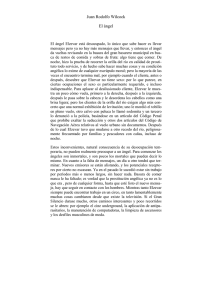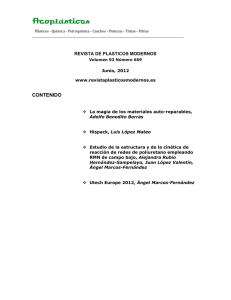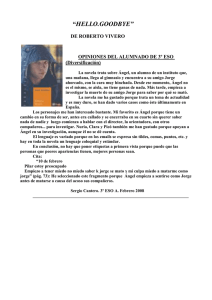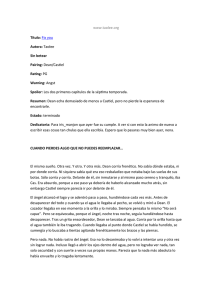Leé los primeros capítulos.
Anuncio

El último latido de un un sueño Nathalia Tórtora La inverosimilitud de existir Capítulo 0 Recuerdo… Estábamos en abril o mayo, no sabría decirlo. Era una tarde de otoño, pero el frío era insoportable. El sol se ocultaba ya detrás de las montañas y el viento aullaba con furia, despeinando a los altos álamos que se torcían en dirección oeste, hacia la cordillera, rociando las calles con sus hojas doradas y carmesí. Sería la hora de la merienda, creo yo, porque tenía hambre. Ansiaba tomar una chocolatada caliente con medialunas caseras. Sin embargo, el apetito se marcharía pocos minutos después. Una fuerte ráfaga hizo bailar mi despeinado cabello y él se burló de mí. Lo había olvidado. Aquella tarde, caminamos por el centro de la ciudad, mirando vidrieras. Él me contaba sobre sus bandas de rock preferidas e intentaba convencerme de escucharlas. Ambos sabíamos que no lo haría, no aún. Recorrimos la avenida principal de punta a punta, por ambas veredas y, finalmente, nos detuvimos a orillas del lago, donde solíamos encontrarnos a la salida del colegio. San Martín de los Andes era una ciudad pequeña, a pesar de haber crecido enormemente en los últimos años. Los edificios no podían tener más de dos plantas y, por ley, debían ser construidos en aquel hermoso y pintoresco estilo andino que armonizaba con el paisaje. Casi toda la infraestructura era de madera, aunque las construcciones más modernas utilizaban también piedra y ladrillo. En cuanto a la avenida, no era la gran cosa. El sector comercial abarcaría en ese entonces menos de un kilómetro. Los locales más importantes se ubicaban en las cuadras centrales, frente a los parques; mientras que los extremos eran ignorados por muchos turistas y recorridos únicamente por residentes, como yo. Como nosotros. A medida que nos acercábamos a la costa del lago Lacar, el frío aumentaba y el viento amenazaba con robarme la bufanda. Quizá éramos un poco tontos por escoger aquel sitio como nuestro lugar preferido. Esa tarde, me acomodé sobre nuestro viejo tronco caído, escondido entre los árboles junto al lago. El árbol llevaba recostado varios años, víctima de alguna tormenta. Y era realmente cómodo. Además, no mucha gente paseaba por aquel rincón de la playa. La mayoría prefería recorrer la zona despejada, sin árboles que protegieran del sol. Yo me senté, pero él permaneció de pie, observándome. En mi interior, presentía que algo malo acababa de ocurrir, o que estaba por suceder. Su sonrisa parecía forzada y la tristeza se reflejaba en su mirada. Y entonces habló. Él fue el primer hombre en romperme el corazón con aquellas palabras, incluso más heladas que el viento otoñal. —Ori, tengo que irme —dijo con voz suave y cariñosa—, sé que sos mi mejor amiga y me encantaría quedarme, pero no puedo. —No entiendo. —Es posible que nunca pueda explicártelo. No sé si voy a volver a visitarte. —Me acarició el pelo dulcemente. El chico tendría alrededor de veinte años y yo, solo ocho. Habíamos sido amigos por casi mil días (llevaba la cuenta en un cuaderno viejo). Nos habíamos conocido una tarde, poco después de la muerte de mi abuela, Rosa. Me parece que era viernes, antes de un fin de semana largo. Yo estaba muy triste y no quería volver a casa. Las clases habían concluido, pero yo seguía en el colegio. Mi hogar se sentía vacío sin Rosa cocinando o mirando novelas en el sillón. No, eso era simplemente una casa, ya no podía considerarlo hogar. Un hogar es aquel en el cual uno se siente a gusto. Y yo no disfrutaba de las tardes en casa sin Rosa y sus dulces palabras, sus caricias y ese entrañable olor a abuelita. Había tomado la costumbre de regresar a casa lo más tarde posible; después de todo, solo un par de cuadras separaban el colegio del lugar en el que yo vivía. Para pasar el tiempo, me había sentado en el cordón de la vereda y contaba cuantos vehículos pasaban por la calle. Enton- ces, él se sentó a mi lado. Posó una mano sobre mi hombro y, sonriendo, me preguntó por la causa de mi tristeza. Le conté sobre el accidente, sobre mi abuela y lo que ella significaba. Él lo comprendió y prometió ayudarme a ser feliz. Dijo que también había perdido a una persona importante hacía poco y necesitaba pasar el tiempo antes de regresar a su hogar. Una agradable coincidencia. Desde aquel momento, él se convirtió en algo así como un ángel de la guarda que siempre me acompañaba y protegía. A veces, incluso lo llamaba de esa forma: “ángel”. Un ángel sin alas, lleno de tatuajes y vestido siempre de negro. Mi ángel oscuro. No podía irse. —Si te vas, yo me voy a quedar sola de nuevo. —Tenés a tu familia y a Coquito. —Ese era el nombre de mi mascota, un perro callejero que me había seguido hasta casa un par de meses atrás. —No te vayas —insistí. Estiré mis brazos hacia él, pidiéndole un abrazo. Él chico se mordió el labio inferior y despeinó su oscuro cabello. —Perdón, no puedo. Tengo que irme. Besó mi frente y se fue corriendo. Lo recuerdo. Me resfrié.