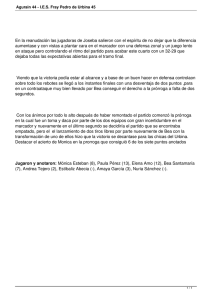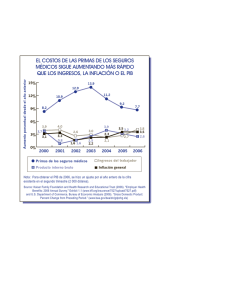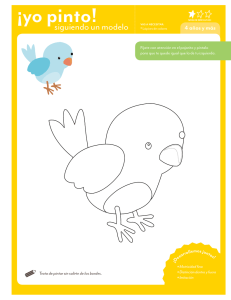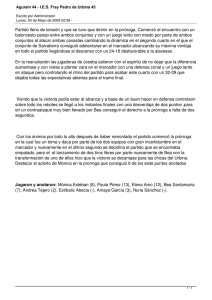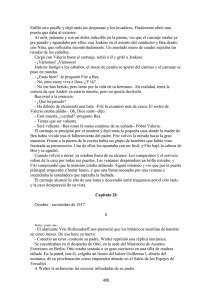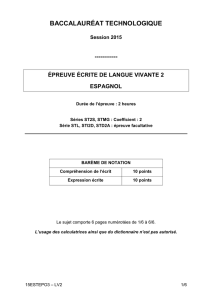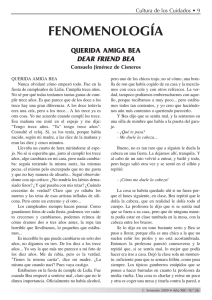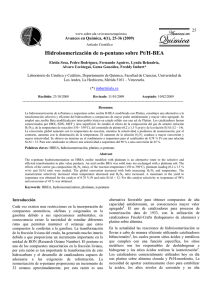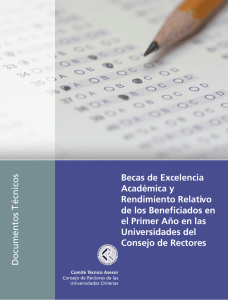011 Aprendices
Anuncio
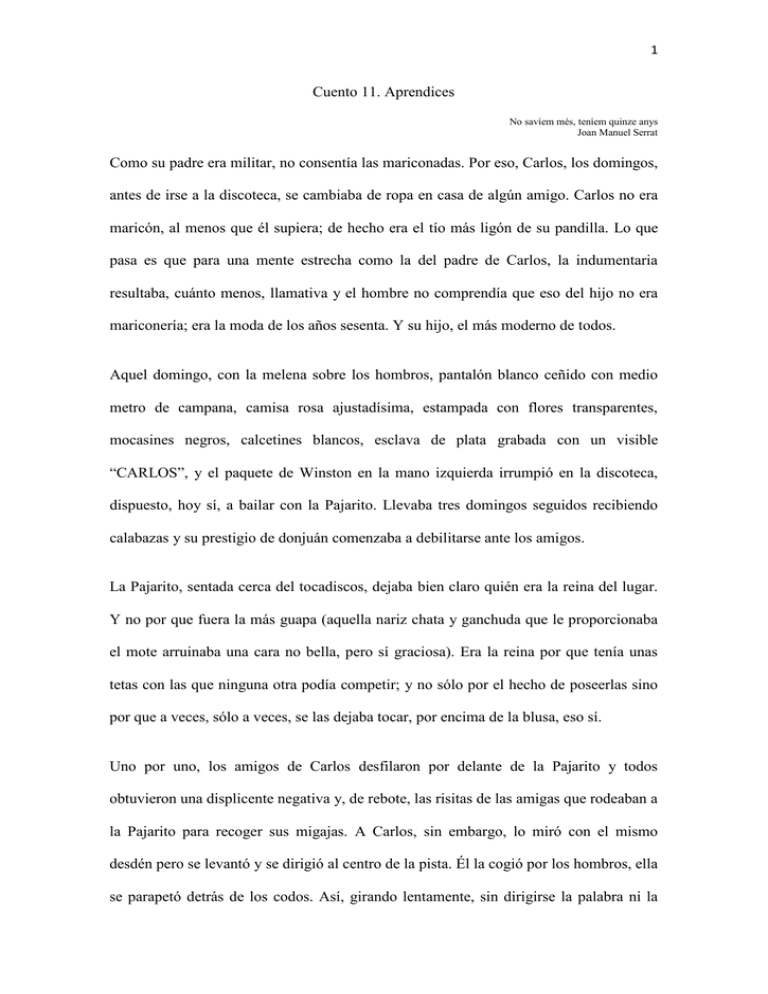
1 Cuento 11. Aprendices No savíem més, teníem quinze anys Joan Manuel Serrat Como su padre era militar, no consentía las mariconadas. Por eso, Carlos, los domingos, antes de irse a la discoteca, se cambiaba de ropa en casa de algún amigo. Carlos no era maricón, al menos que él supiera; de hecho era el tío más ligón de su pandilla. Lo que pasa es que para una mente estrecha como la del padre de Carlos, la indumentaria resultaba, cuánto menos, llamativa y el hombre no comprendía que eso del hijo no era mariconería; era la moda de los años sesenta. Y su hijo, el más moderno de todos. Aquel domingo, con la melena sobre los hombros, pantalón blanco ceñido con medio metro de campana, camisa rosa ajustadísima, estampada con flores transparentes, mocasines negros, calcetines blancos, esclava de plata grabada con un visible “CARLOS”, y el paquete de Winston en la mano izquierda irrumpió en la discoteca, dispuesto, hoy sí, a bailar con la Pajarito. Llevaba tres domingos seguidos recibiendo calabazas y su prestigio de donjuán comenzaba a debilitarse ante los amigos. La Pajarito, sentada cerca del tocadiscos, dejaba bien claro quién era la reina del lugar. Y no por que fuera la más guapa (aquella nariz chata y ganchuda que le proporcionaba el mote arruinaba una cara no bella, pero sí graciosa). Era la reina por que tenía unas tetas con las que ninguna otra podía competir; y no sólo por el hecho de poseerlas sino por que a veces, sólo a veces, se las dejaba tocar, por encima de la blusa, eso sí. Uno por uno, los amigos de Carlos desfilaron por delante de la Pajarito y todos obtuvieron una displicente negativa y, de rebote, las risitas de las amigas que rodeaban a la Pajarito para recoger sus migajas. A Carlos, sin embargo, lo miró con el mismo desdén pero se levantó y se dirigió al centro de la pista. Él la cogió por los hombros, ella se parapetó detrás de los codos. Así, girando lentamente, sin dirigirse la palabra ni la 2 mirada consumieron el “sorbito de champán” de Los Brincos. Cuando acabó la canción y el chico se retiraba a restregarles por los morros su éxito a los amigos ella lo retuvo, retiró los codos, le cogió los brazos para ponerlos alrededor de su culo y estrechó los suyos en torno a la cintura de él. La presión de los pezones provocó una inmediata erección. La Pajarito, al notarla, se ajustó al paquete del chaval y lo apretó más aún. Mientras Jane Birkin susurraba los últimos versos del “Je t’aime mai non plus” Carlos contrajo la pelvis, cerró los ojos, tragó saliva y se sacó la camisa del pantalón para tapar el medallón. Aún sonaban las últimas notas cuando Carlos salía turbado del local sin apenas despedirse de la muchacha. Pese a su fama de casanova esto era lo más parecido a sexo que había tenido. La semana siguiente la pasó evocando el momento, masturbándose dos o tres veces diarias y debatiéndose sobre si debía o no volver. No encontraba nada que le hiciese más ilusión pero… ¿y si llegaba y la Pajarito se burlaba de él? Llegado el día, Carlos se volvió a poner su vestimenta y fue «a por todas», según dijo a su guardia pretoriana, la cual guardaba una discreta y atenta distancia para no perder detalle de la conquista o para recoger los restos del naufragio si fuera el caso. Carlos, altivo, clavó los ojos en el lugar donde la había visto por vez primera y allí estaba, en la misma silla, pero, esta vez, sola. Dos canciones después la Pajarito se llamaba Bea y le había jurado amor eterno. Y él a ella. Bea ayudaba a su padre por las mañanas en la fábrica de bolsos y por la tarde iba a una academia a aprender taquimecanografía y contabilidad. Carlos trabajaba de chico para todo en una imprenta e intentaba, con pocas ganas, acabar el bachiller superior, en horario nocturno. Muchas tardes se pelaba el instituto, recogía a Bea en la academia y la acompañaba a casa. Se daban un refregón furtivo en el ascensor y cada uno a su casa. 3 Los fines de semana, cuando conseguían sofá, y si no, en el 850 de tercera mano de Carlos, éste se dedicaba casi en exclusiva a las tetas de Bea; tocaba, mordisqueaba, chupaba, pero no sabía qué más hacer. Ella se excitaba con tanto manoseo pero se quedaba a dos velas. A medida que crecía la confianza iban quitándose ropa, hasta que llegaron a revolcarse totalmente desnudos. Pero como ella tenía pánico a quedarse embarazada y Carlos, pavor a sus padres en cuanto él se corría, se acababa la fiesta. Además, al empezar a salir se habían prometido no follar hasta después de la boda. Y encima, Carlos era tan pudoroso que sólo se dejaba palpar los genitales en el momento de la eyaculación. Todo esto hacía que Bea se sintiera una convidada de piedra a la cual, cada día más, la sangre le hervía y, como en su vida había sentido un orgasmo, la frustración era cada vez más fuerte. El caso es que un día de campo, bajo un pino y animada por el tibio sol primaveral, instintivamente, le cogió la cabeza, con delicadeza pero firmemente, y se la llevó al coño. Aunque al principio le produjo cierta aversión, cuando metió las orejas entre los muslos de la chica, se corrió. Bea no estaba dispuesta a volverse a quedar a verlas venir. Cuando él intentó levantar la cabeza no le dejó, le volvió a amorrar hasta que unos segundos después bajo el efecto de los torpes lametones del atribulado novio por fin supo lo que era un orgasmo...o dos...o tres. Perdió la cuenta. Esto, lejos de calmar sus anhelos, los espoleó. Quería más. Pero no lo consiguió. Carlos se negaba a sobrepasar ese límite a pesar de los ofrecimientos que, cada vez con más insistencia, le hacía Bea. Así se fueron consumiendo los cuatro años que les llevaron de la adolescencia a la juventud. Y en esas estaban cuando a Carlos le tocó irse a Zaragoza a hacer la mili. La separación les causó cierta tristeza, claro, pero no hubo drama, nada se rompió. Tres meses después 4 juró bandera y regresó con unos días de permiso. El frío abrazo de reencuentro confirmó lo que ambos sabían. Ella, sincera, dijo: «esto se ha acabado, Carlos»; él, cínicamente, respondió: «yo te sigo queriendo, Bea»; ella, contundente, replicó: «yo también te quiero pero ya no estoy enamorada de ti»; él, sin disimular el alivio, concluyó: «pero seguiremos siendo amigos, ¿no?». Bea, por delicadeza, prefirió no citar a Víctor Cifuentes, un compañero de la academia que sí se había atrevido. Carlos, por razones obvias, optó por no hablar de Víctor Requejo, el cabo primero de su compañía, con quién había entrado en el armario. Malilla, L’Horta, ocho de abril de dos mil catorce