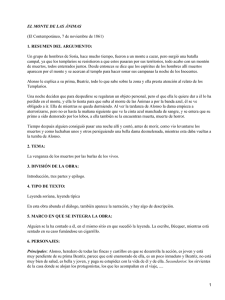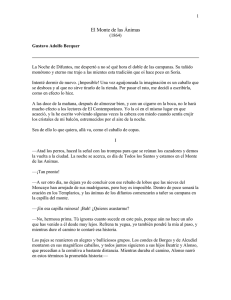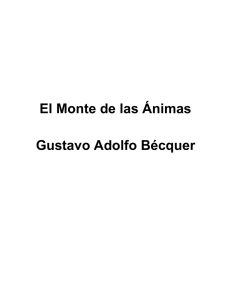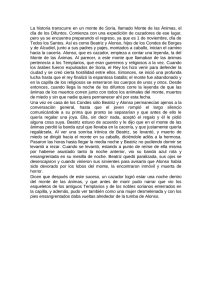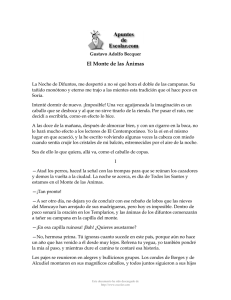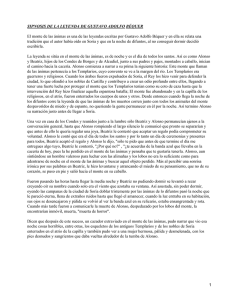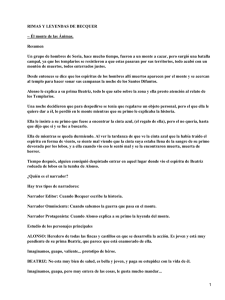Textos Romanticismo - IES Pedro de Tolosa
Anuncio

El día de Difuntos de 1836 Fígaro en el cementerio Mariano José de Larra En El día de difuntos de 1836, uno de sus artículos de costumbres, Fígaro vive una especie de pesadilla que transcurre en el cementerio. Volvíame y me revolvía en un sillón de estos que parecen camas, sepulcro de todas mis meditaciones, y ora me daba palmadas en la frente, como si fuese mi mal de casado, ora sepultaba las manos en mis faltriqueras, a guisa de buscar mi dinero, como si mis faltriqueras fueran el pueblo español y mis dedos otros tantos gobiernos, ora alzaba la vista al cielo como si en calidad de liberal no me quedase más esperanza que en él, ora la bajaba avergonzado como quien ve un faccioso más, cuando un sonido lúgubre y monótono, semejante al ruido de los partes, vino a sacudir mi entorpecida existencia. –¡Día de Difuntos! –exclamé. Y el bronce herido que anunciaba con lamentable clamor la ausencia eterna de los que han sido, parecía vibrar más lúgubre que ningún año, como si presagiase su propia muerte. Ellas también, las campanas, han alcanzado su última hora, y sus tristes acentos son el estertor del moribundo; ellas también van a morir a manos de la libertad, que todo lo vivifica, y ellas serán las únicas en España ¡santo Dios!, que morirán colgadas. ¡Y hay justicia divina! La melancolía llegó entonces a su término; por una reacción natural cuando se ha agotado una situación, ocurriome de pronto que la melancolía es la cosa más alegre del mundo para los que la ven, y la idea de servir yo entero de diversión... – ¡Fuera –exclamé–, fuera! –como si estuviera viendo representar a un actor español–: ¡fuera! –como si oyese hablar a un orador en las Cortes. Y arrojeme a la calle; pero en realidad con la misma calma y despacio como si tratase de cortar la retirada a Gómez. Dirigíanse las gentes por las calles en gran número y larga procesión, serpenteando de unas en otras como largas culebras de infinitos colores: ¡al cementerio, al cementerio! ¡Y para eso salían de las puertas de Madrid! Vamos claros, dije yo para mí, ¿dónde está el cementerio? ¿Fuera o dentro? Un vértigo espantoso se apoderó de mí, y comencé a ver claro. El cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto cementerio donde cada casa es el nicho de una familia, cada calle el sepulcro de un acontecimiento, cada corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo. Entonces, y en tanto que los que creen vivir acudían a la mansión que presumen de los muertos, yo comencé a pasear con toda la devoción y recogimiento de que soy capaz las calles del grande osario. –¡Necios! –decía a los transeúntes–. ¿Os movéis para ver muertos? ¿No tenéis espejos por ventura? ¿Ha acabado también Gómez con el azogue de Madrid? ¡Miraos, insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro propio epitafio! ¿Vais a ver a vuestros padres y a vuestros abuelos, cuando vosotros sois los muertos? Ellos viven, porque ellos tienen paz; ellos tienen libertad, la única posible sobre la tierra, la que da la muerte; ellos no pagan contribuciones que no tienen; ellos no serán alistados ni movilizados; ellos no son presos ni denunciados; ellos, en fin, no gimen bajo la jurisdicción del celador del cuartel; ellos son los únicos que gozan de la libertad de imprenta, porque ellos hablan al mundo. Hablan en voz bien alta y que ningún jurado se atrevería a encausar y a condenar. Ellos, en fin, no reconocen más que una ley, la imperiosa ley de la Naturaleza que allí les puso, y ésa la obedecen. Pero ya anochecía, y también era hora de retiro para mí. Tendí una última ojeada sobre el vasto cementerio. Olía a muerte próxima. Los perros ladraban con aquel aullido prolongado, intérprete de su instinto agorero; el gran coloso, la inmensa capital, toda ella se removía como un moribundo que tantea la ropa; entonces no vi más que un gran sepulcro: una inmensa lápida se disponía a cubrirle como una ancha tumba. No había «aquí yace» todavía; el escultor no quería mentir; pero los nombres del difunto saltaban a la vista ya distintamente delineados. «¡Fuera –exclamé– la horrible pesadilla, fuera! ¡Libertad! ¡Constitución! ¡Tres veces! ¡Opinión nacional! ¡Emigración! ¡Vergüenza! ¡Discordia!» Todas estas palabras parecían repetirme a un tiempo los últimos ecos del clamor general de las campanas del día de Difuntos de 1836. Una nube sombría lo envolvió todo. Era la noche. El frío de la noche helaba mis venas. Quise salir violentamente del horrible cementerio. Quise refugiarme en mi propio corazón, lleno no ha mucho de vida, de ilusiones, de deseos. ¡Santo cielo! También otro cementerio. Mi corazón no es más que otro sepulcro. ¿Qué dice? Leamos. ¿Quién ha muerto en él? ¡Espantoso letrero! «¡Aquí yace la esperanza!» ¡Silencio, silencio! El Español, n.º 368, 2 de noviembre de 1836. RIMAS Gustavo Adolfo Bécquer El tema predominante en sus rimas es el amor, amor que discurre entre la ilusión, la esperanza, la alegría, desengaño, el dolor y la soledad. Debió Bécquer conocer varias mujeres en su vida y sus relaciones amorosas debieron ser bastante complejas, dada “la sensibilidad poco común de su carácter”. En sus rimas encontramos huellas de estas relaciones. Poco importan en verdad los nombres de esas mujeres. Lo que sí importa es el proceso emocional que en escasos años lo conducen al desengaño. RIMA VII RIMA XXI Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veíase el arpa. ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Que es poesía?, Y tú me lo preguntas? Poesía... eres tú. ¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas! RIMA XXX ¡Ay! -pensé-, ¡Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz, como Lázaro, espera que le diga: “Levántate y anda”! RIMA XVII Hoy la tierra y los cielos me sonríen; hoy llega al fondo de mi alma el sol; hoy la he visto.., la he visto y me ha mirado. ¡Hoy creo en Dios! Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón... habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro; pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún: "¿Por que callé aquél día?" y ella dirá. "¿Por qué no lloré yo?" RIMA XXIII Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso... ¡yo no sé que te diera por un beso! EL MONTE DE LAS ÁNIMAS Gustavo Adolfo Bécquer (Leyenda soriana) La Noche de Difuntos, me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. I Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían a la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la historia —El monte que hoy llaman de las Animas pertenecía a los Templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los Templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla corno solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue a parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa: el monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de Difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos. Y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Animas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporársele los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. II Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, y absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de Difuntos, cuentos temerosos, en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel; y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. —Hermosa prima exclamó, al fin, Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban, Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre; las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan; te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia: todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. —Tal vez por la pompa de la Corte francesa, donde hasta aquí has vivido se apresuró a añadir el joven. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte... Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía... ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha prendido el de una desposada; mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar... ¿Lo quieres? —No sé en el tuyo contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Sólo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo..., que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven que, después de serenarse, dijo con tristeza: —Lo sé, prima; pero hoy se celebran Todos los Santos y el tuyo entre todos; hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Y antes que concluya el día de Todos los Santos en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? —dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico: —¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? —Sí. —¡Pues... se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo. —¡Se ha perdido! ¿Y dónde? —preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. —No sé... En el monte acaso. —¡En el Monte de las Animas! —murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. ¡En el Monte de las Animas! — luego prosiguió, con voz entrecortada y sorda—: Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta noche..., ¿a qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡Las ánimas!, cuya sola vista puede helar de terror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarlo en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que, cuando hubo concluido, exclamó en un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores. —¡Oh! Eso, de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte por semejante friolera! ¡Una noche tan oscura, noche de Difuntos y cuajado el camino de lobos! Al decir esta última frase la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía; movido como por un resorte se puso en pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego: —Adiós, Beatriz, adiós, Hasta pronto. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas; el aire zumbaba en los vidrios del balcón, y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. III Había asado una hora, dos, tres; la medianoche estaba a punto de sonar, cuando Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, y, a querer, en menos de una hora pudiera haberlo hecho. —¡Habrá tenido miedo! —exclamó la joven, cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió; se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las doce sonaron en el reloj del Postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de las campanas, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. —Será el viento —dijo—, y poniéndose la mano sobre su corazón procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia, las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden; éstas con un ruido sordo y grave, y aquellas con un lamento largo y crispador. Después, un silencio; un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche; lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas, que casi se siente, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos; se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar; nada, silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas las direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada; oscuridad de las sombras impenetrables. —¡Bah! —exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos, intentó dormir...: pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión: las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra; el rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y rebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono; los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, y otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin, despuntó la aurora. Vuelta de su temor entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¡es tan hermosa la luz clara y blanca del día! Separó las cortinas de seda del lecho, tendió una mirada serena a su alrededor, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas: sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que fue a buscar Alonso. Cuando sus servidores llegaron, despavoridos, a notificarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que por la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Animas, la encontraron inmóvil; asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, ¡muerta de horror! IV Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de Difuntos sin poder salir del Monte de las Animas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas terribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos Templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y, caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa y pálida y desmelenada que, con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. POEMAS Rosalía de Castro Poema 108 Poema 26 Hora tras hora, día tras día, Entre el cielo y la tierra que quedan Eternos vigías, Como torrente que se despeña Pasa la vida. Ya no mana la fuente, se agotó el manantial; ya el viajero allí nunca va su sed a apagar. Devolvedle a la flor su perfume Después de marchita; De las ondas que besan la playa Y que una tras otra besándola expiran Recoged los rumores, las quejas, Y en planchas de bronce grabad su armonía. Sólo el cauce arenoso de la seca corriente le recuerda al sediento el horror de la muerte. Tiempos que fueron, llantos y risas, Negros tormentos, dulces mentiras, ¡Ay!, ¿en dónde su rastro dejaron, En dónde, alma mía? Ya no brota la hierba, ni florece el narciso, ni en los aires esparcen su fragancia los lirios. ¡Mas no importa!; a lo lejos otro arroyo murmura donde humildes violetas el espacio perfuman. Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas, tiende en torno del agua su fresquísima sombra. El sediento viajero que el camino atraviesa, humedece los labios en la linfa serena del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea, y dichoso se olvida de la fuente ya seca. Poema 33 En sus ojos rasgados y azules, donde brilla el candor de los ángeles, ver creía la sombra siniestra de todos los males. En sus anchas y negras pupilas, donde luz y tinieblas combaten, ver creía el sereno y hermoso resplandor de la dicha inefable. Del amor espejismos traidores, risueños, fugaces... cuando vuestro fulgor sobrehumano se disipa... ¡qué densas, qué grandes son las sombras que envuelven las almas a quienes con vuestros reflejos cegasteis! Poema Todas las campanas con eco pausado doblaron a muerto: las de la basílica, las de las iglesias, las de los conventos. Desde el alba hasta entrada la noche no cesó el funeral clamoreo. ¡Qué pompa! ¡Qué lujo! ¡Qué fausto! ¡Qué entierro! Pero no hubo ni adioses ni lágrimas, ni suspiros en torno del féretro... ¡Grandes voces sí que hubo! Y cantáronle, cuando le enterraron, un réquiem soberbio.