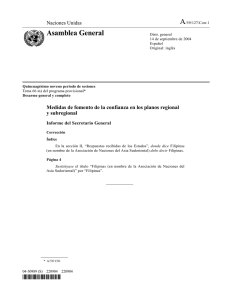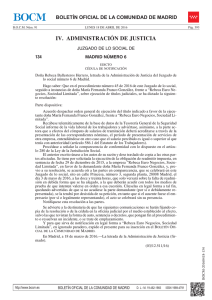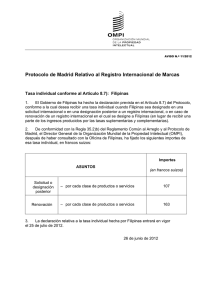Descargar
Anuncio
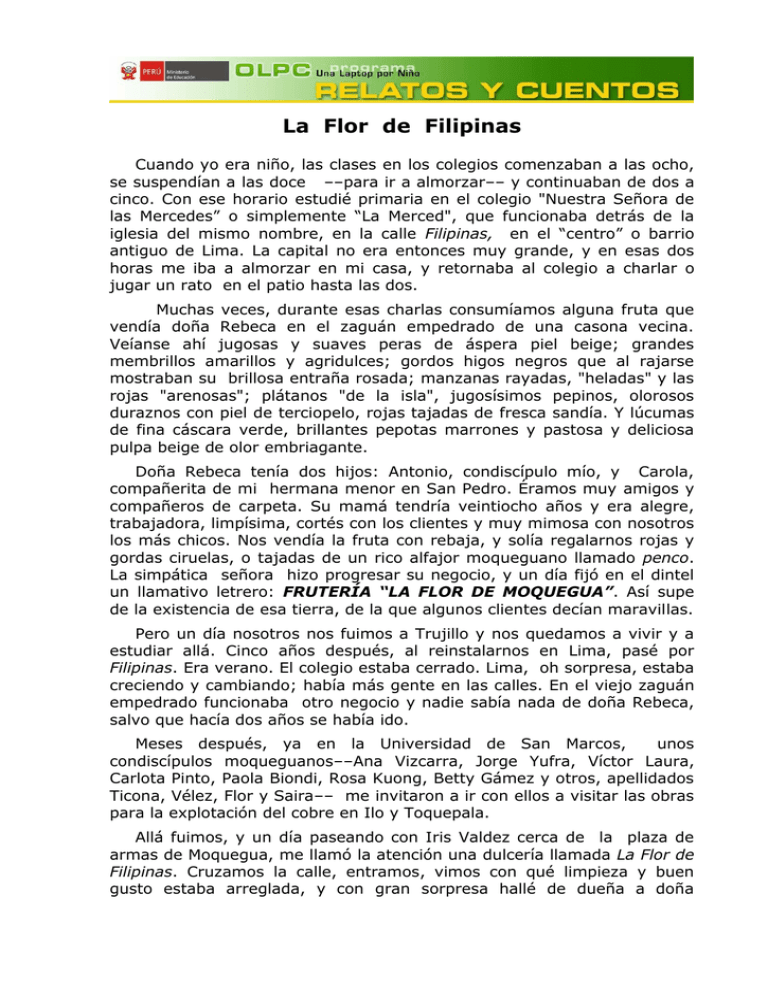
La Flor de Filipinas Cuando yo era niño, las clases en los colegios comenzaban a las ocho, se suspendían a las doce ––para ir a almorzar–– y continuaban de dos a cinco. Con ese horario estudié primaria en el colegio "Nuestra Señora de las Mercedes” o simplemente “La Merced", que funcionaba detrás de la iglesia del mismo nombre, en la calle Filipinas, en el “centro” o barrio antiguo de Lima. La capital no era entonces muy grande, y en esas dos horas me iba a almorzar en mi casa, y retornaba al colegio a charlar o jugar un rato en el patio hasta las dos. Muchas veces, durante esas charlas consumíamos alguna fruta que vendía doña Rebeca en el zaguán empedrado de una casona vecina. Veíanse ahí jugosas y suaves peras de áspera piel beige; grandes membrillos amarillos y agridulces; gordos higos negros que al rajarse mostraban su brillosa entraña rosada; manzanas rayadas, "heladas" y las rojas "arenosas"; plátanos "de la isla", jugosísimos pepinos, olorosos duraznos con piel de terciopelo, rojas tajadas de fresca sandía. Y lúcumas de fina cáscara verde, brillantes pepotas marrones y pastosa y deliciosa pulpa beige de olor embriagante. Doña Rebeca tenía dos hijos: Antonio, condiscípulo mío, y Carola, compañerita de mi hermana menor en San Pedro. Éramos muy amigos y compañeros de carpeta. Su mamá tendría veintiocho años y era alegre, trabajadora, limpísima, cortés con los clientes y muy mimosa con nosotros los más chicos. Nos vendía la fruta con rebaja, y solía regalarnos rojas y gordas ciruelas, o tajadas de un rico alfajor moqueguano llamado penco. La simpática señora hizo progresar su negocio, y un día fijó en el dintel un llamativo letrero: FRUTERÍA “LA FLOR DE MOQUEGUA”. Así supe de la existencia de esa tierra, de la que algunos clientes decían maravillas. Pero un día nosotros nos fuimos a Trujillo y nos quedamos a vivir y a estudiar allá. Cinco años después, al reinstalarnos en Lima, pasé por Filipinas. Era verano. El colegio estaba cerrado. Lima, oh sorpresa, estaba creciendo y cambiando; había más gente en las calles. En el viejo zaguán empedrado funcionaba otro negocio y nadie sabía nada de doña Rebeca, salvo que hacía dos años se había ido. Meses después, ya en la Universidad de San Marcos, unos condiscípulos moqueguanos––Ana Vizcarra, Jorge Yufra, Víctor Laura, Carlota Pinto, Paola Biondi, Rosa Kuong, Betty Gámez y otros, apellidados Ticona, Vélez, Flor y Saira–– me invitaron a ir con ellos a visitar las obras para la explotación del cobre en Ilo y Toquepala. Allá fuimos, y un día paseando con Iris Valdez cerca de la plaza de armas de Moquegua, me llamó la atención una dulcería llamada La Flor de Filipinas. Cruzamos la calle, entramos, vimos con qué limpieza y buen gusto estaba arreglada, y con gran sorpresa hallé de dueña a doña TÍTULO, MIRA LAS ILUSTRA CIONES Y PIENSA: ¿De qué crees que trata este texto? ¿Hay indicios de tiempo, lugar, acciones, personas, animales, cosas o plantas? ¿Cuál será el propósito de su autor? LUEGO LEE EL TEXTO EN SILENCI O Y DESPUÉS EN VOZ ALTA Rebeca, quien nos recibió y atendió como a hijos, pese a no tener ella más de treinta y cinco años y nosotros nuestros flamantes dieciocho. Con sus ahorros de la calle Filipinas había vuelto a su tierra y abierto un negocio "para estar cerca de los míos y no depender de nadie". Nos contó que Toño y Carito estaban en la universidad de Arequipa ––no existía aún la de Tacna–– y agregaba, orgullosa, que ya casi se autosostenían. Entonces comprendí cuánta razón tenían sus clientes de Lima cuando alababan no sólo el clima, el paisaje, las playas, la fruta, los vinos y los dulces de Moquegua, sino, sobre todo, la bondad, coraje, orgullo, afán de mejorar y perseverancia de su gente ELMO LEDESMA ZAMORA