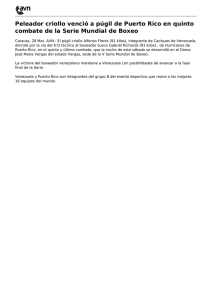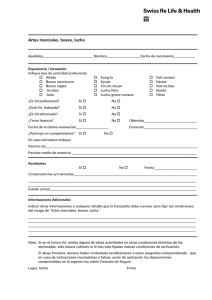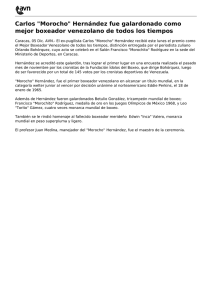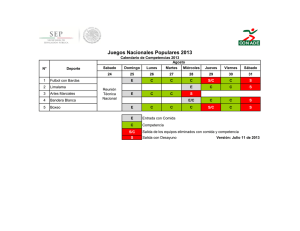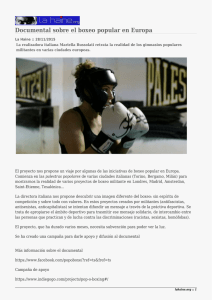Besos a la luz de la lona
Anuncio
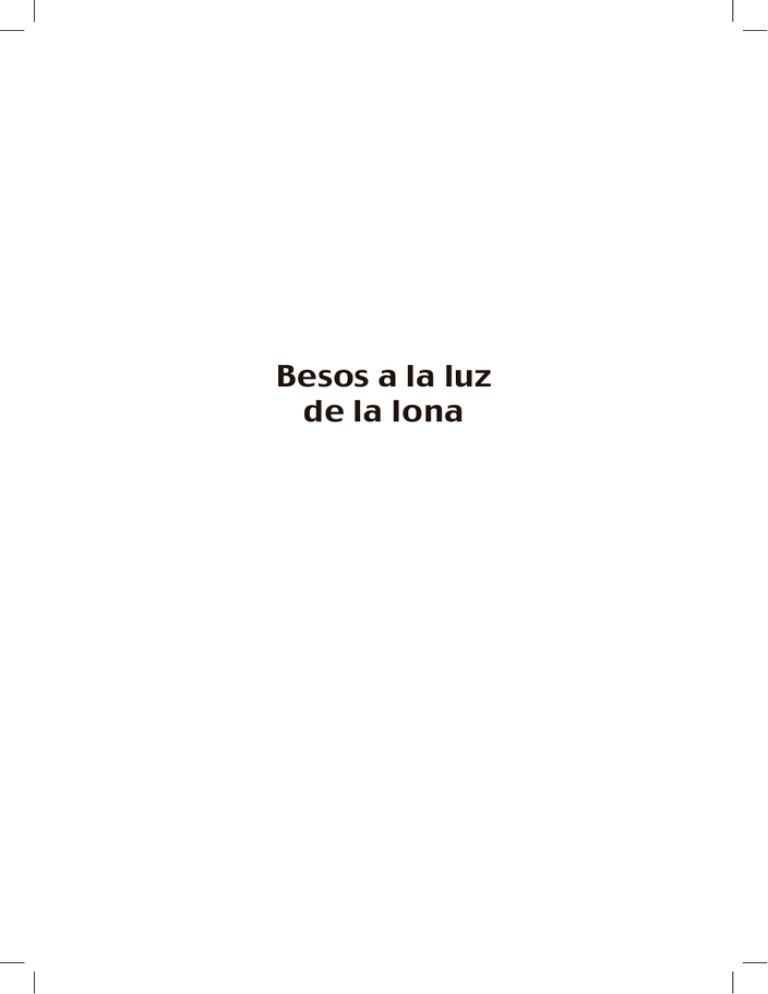
Besos a la luz de la lona Editorial Demipage Pez, 12. Madrid 28004 00 34 91 563 88 67 www.demipage.com Besos a la luz de la lona primera edición, abril de 2016 ­© Demipage, 2016 Ilustración de cubierta Jean-François Martin © de los Textos Quique Peinado, Enrique Turpin, Eduardo Arroyo, Juan Carlos Onetti, Ignacio Aldecoa, Ana María Shua, Juan Villoro, Ricardo Piglia, Eduardo Halfon, Roberto Fontanarrosa, Pedro Juan Gutiérrez, Liliana Heker, Roberto Fontanarrosa, Abelardo Castillo, Armando López Salinas, Ray Loriga, Antonio Martínez Menchén, Elizabeth Carolyn Richmond de Ayala, Gonzalo Suárez, Juan Villoro, Fernando León de Aranoa, Eduardo Berti, Ignacio Aldecoa, Manuel Alcántara, Joan de Sagarra, Jacinto Antón, Jack London Traducción de «Por un bistec» Patricia Wilson ISBN 978-84-944472-5-9 Depósito legal M-6973-2016 Impreso en Estugraf impresores, S.L. Queda prohibida toda reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático. Demipage presenta Besos a la luz de la lona PRÓLOGO El 6 de diciembre de 1984, la Asociación Médica Americana (AMA), como antes había hecho la Academia Americana de Neurología, pidió la abolición del boxeo profesional y amateur. Argumentaba que, si bien no es el deporte más peligroso que existe (en el ranking de mortalidad está en un honroso séptimo puesto), sí es el único cuyo objetivo es herir al contrario, hacerle daño. Decía la asociación que en otros deportes del país, como el fútbol americano o el hockey sobre hielo, el objetivo no es causar lesiones al otro sino marcar gol, y que el daño colateral en forma de lesiones derivadas de los golpes era eso, un perjuicio indeseable, no el fin último. La esperanza de vida media de un norteamericano es de setenta y seis años; la de un jugador de fútbol americano profesional, de 7 BESOS A LA LUZ DE LA LONA cincuenta y siete. La encefalopatía traumática crónica es una enfermedad que se asocia a la actividad de los jugadores de este deporte y que ha provocado un descomunal número de muertes anticipadas. Mike Webster, estrella de los Pittsburgh Steelers que desarrolló su carrera en los setenta y los ochenta, sufrió impactos en la cabeza equivalentes a veinticinco mil accidentes automovilísticos leves. Las muertes de ex jugadores con evidentes síntomas de enfermedad mental se han sucedido y, en 2011 y 2012, dos jugadores retirados, Dave Duerson y Junior Seau, se quitaron la vida sin cumplir los cincuenta años pegándose un tiro en el pecho. No se dispararon en la cabeza con el objetivo de que se estudiaran sus cerebros. Una situación insostenible e insoportable. «Cuando era joven, jugué un poco al fútbol americano. Un par de veces sentí cómo me pitaba la cabeza y me tuve que sentar para no caerme», reconoció el propio presidente Barack Obama en un congreso que estudiaba el fenómeno de los daños que provoca ese juego en los jóvenes. Sin embargo, ninguna Asociación médica ha pedido su abolición. 8 PRÓLOGO Los niños siguen yendo a los estadios y, sobre todo, jugando desde edades muy tempranas. En España, por acudir a la realidad más cercana, el boxeo sin protección no se permite hasta la mayoría de edad; un menor ni siquiera puede acudir a una velada. Entonces, ¿por qué esa diferenciación moral ante realidades cuando menos paralelas? No mentía la AMA, como no mienten, en la raíz de su razonamiento, todos los que consideran el boxeo una aberración. Los aficionados al noble arte, o al menos yo, tenemos que batallar con el hecho casi indiscutible de que nos gusta una actividad (llamarlo deporte quizá no sea exacto) moralmente reprobable. Se llama contradicción. Todos las tenemos, pero en mi caso es más sangrante: odio la violencia en cualquiera de sus vertientes. Veo una pelea en la calle y no puedo evitar apartar la cara, el cuerpo me pide irme. Cuando observo por la tele a dos jugadores de hockey zurrándose con saña y sin guantes, cuando veo uno de esos golpes terribles del fútbol americano en los que el jugador pierde el tono muscular del cuello y la cabeza le pega un 9 BESOS A LA LUZ DE LA LONA latigazo, o cuando se me cruzan imágenes de un KO. de MMA, se me revuelve el estómago. ¿Por qué, entonces, la fascinación por el boxeo? Los principales culpables, quizá, son libros como el que acabas de abrir. Ningún otro deporte (llamémoslo deporte por convención) ha tenido mejores plumas a su servicio ni ha dado literatura y periodismo tan fértil: Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer, Gay Talese, Jack London. Lo admiraron Hemingway o Cortázar. Dylan cantó al Huracán Carter en una de las mejores canciones de su carrera. El boxeo le dio al cine la mejor película de deportes de todos los tiempos, Toro Salvaje, con el que quizá es el mejor papel de Robert de Niro. En España lo sublimó Manuel Alcántara, tan bueno como Mailer pero sin ser racista, y lo pinta, lo escribe y lo colecciona Eduardo Arroyo. Uno de esos maravillosos libros de boxeo, que son los mejores textos que uno se puede echar a la cara, es Del Boxeo, de Joyce Carol Oates. La prolífica novelista estadounidense, a quien su padre hizo devota del noble arte llevándola a las mejores veladas que se recuerdan, 10 PRÓLOGO reflexiona con una lucidez inigualable sobre la naturaleza del pugilismo y hace vibrantes introspecciones sobre por qué siente esa fascinación por él. Una de las mejores es la que da la vuelta a uno de los argumentos más habituales para desacreditar el boxeo: que es un espectáculo en el que se liberan los instintos violentos más primarios, que despoja, de alguna manera, al ser humano de lo más preciado que tiene: la capacidad de controlar sus impulsos naturales nocivos. Oates define el boxeo como la capacidad suprema de controlar los instintos, porque los púgiles son capaces de sobreponerse al más natural de los impulsos: el de la supervivencia. Ese que nos hace apartar la mano cuando algo nos quema, el que nos hace encogernos cuando se aproxima un peligro, el que desata en nosotros reacciones imprevisibles cuando estamos en verdadero peligro. El boxeador inhibe ese instinto y se lanza contra él: se enfrenta al dolor y a la posibilidad de la muerte sin red. Todos los peleadores que han muerto en un ring en el boxeo moderno lo han hecho por la incapacidad del árbitro, negligente al no 11 BESOS A LA LUZ DE LA LONA parar la pelea. Pero todos ellos también despreciaron la muerte y se levantaron o siguieron en pie cuando el más elemental de sus impulsos tendría que haber hecho que salieran corriendo. No es este un argumento para oponer a los abolicionistas; quizá les dé más razón. Pero sí es una razón para explicar mi (nuestra) fascinación por el boxeo. El boxeo nos enfrenta a lo que somos y a lo que podemos ser sin artificios. No hay balón, no hay justificación, no hay dulcificación de la ceremonia de la violencia. Aun siendo el boxeo de hoy un deporte hipercontrolado en el que los riesgos para los que lo practican se han reducido drásticamente (me atrevería a decir que, entre los boxeadores que hoy están en activo, las consecuencias terribles de su práctica, como la conocida demencia pugilística, tan habitual entre los que lo practicaron hace algunas décadas, tendrán mucha menos incidencia que las consecuencias funestas del fútbol americano, por ejemplo, y a pesar de que la tasa de mortalidad en su práctica es muchísimo menor que la de otros cuya abolición nadie pide sea el salto BASE o el mismo 12 PRÓLOGO alpinismo), representa un espectáculo violento y sangriento. Cuanto más lo conoces, más desentrañas las maravillosas estrategias que preparan desde las esquinas, más admiras la preparación que hace que los golpes que reciben sean muchísimo menos graves de lo que parece, más te das cuenta de que sus peligros son mucho más limitados. Y cuanta más literatura de la «dulce ciencia» devoras, más intelectualizas tu admiración. Pero lo cierto es que la experiencia de presenciar un combate, al menos como yo la vivo, me provoca sensaciones tan intensas y activa tantos resortes en mí que es algo inigualable: paso miedo, cierro los ojos por pura repulsión, experimento euforia, hago análisis complejísimos, contemplo una forma de belleza, siento orgullo por los valores de los tipos que se suben al ring. Y eso solo puede provocártelo algo realmente grande. No le pido a nadie que lo entienda ni que sea comprensivo. No le quito razón a quien cree que me gusta algo bárbaro. Sí me niego a que yo sea inhumano, un delincuente, porque me apasione este deporte. Creo que me ayuda a experimentar toda mi humanidad. Toda. 13 BESOS A LA LUZ DE LA LONA Y por encima de toda esta verborrea pedante y falsamente sofisticada con la que os acabo de obsequiar (ya lo siento), está mi admiración por los boxeadores por encima del boxeo mismo. Verlos entrenar, verlos andar, verlos subir al ring, verlos moverse, verlos en la coronación de la victoria y en la humillación de la derrota. Subir a un ring siempre es enfrentarte a la vida o a la muerte: no literalmente sino en sentido figurado. No debe haber un mayor subidón de vida que ganar una pelea, ni una mayor contradicción para un ser humano: acabas de conquistar la gloria haciendo daño. «A veces me pregunto por qué estoy boxeando. En mi naturaleza no está golpear a un tipo hasta que se cae», decía «Maravilla» Martínez, el campeón del mundo de los pesos medios más brillante de la última década. En su última pelea subió a un ring neoyorquino contra Miguel Cotto con las rodillas destrozadas y las manos muy mermadas, sin ninguna posibilidad de ganar, porque, tras una vida de lucha, ese día iba a cobrar la bolsa que le iba a solucionar la vida. «A veces un hombre hace lo que tiene que hacer», dijo cuando le preguntaron por qué no se había rajado y se habría ahorrado 14 PRÓLOGO el castigo. Y ahí llega la derrota del boxeador, la mayor de las humillaciones. Y por eso no es un deporte: porque en cualquiera de ellos la derrota supone un contratiempo, una tristeza, una decepción. En el boxeo supone que te despojen de lo más valioso que tienes: tu humanidad y tu orgullo. Te pegan, te hacen sangrar y te hacen perder el conocimiento delante de cientos, miles o millones de personas. Te ven caer, tambalearte, humillarte. Y, cuando todo acaba, cuando el árbitro levanta la mano del oponente, si tienes la suerte de poder salir por tu propio pie, abandonas el pabellón andando, mientras todos te miran, quizá con compasión, en el peor de los casos reprochándote que lo hiciste mal. Como si no tuvieras bastante. Nadie más admirable que un boxeador. Nadie más inspirador para las letras que un boxeador. Nadie nos enfrenta más a nuestras contradicciones que un boxeador. Por ellos y ellas vivo en contradicción. Quique Peinado 15 ESTA EDICIÓN El boxeo es como la música: cada día se aprende algo. Boxeo porque me da fuerza. Miles Davis La primera advertencia útil que se le acostumbra a dar a un boxeador es la misma que debiera recibir cualquiera que desee iniciarse en la lectura: no cerrar nunca los ojos. Como ocurre en el arte del pugilato, también el acto de la lectura propicia en los practicantes que el mundo entero entre por la vista. El mundo entero. El que se contiene entre las tapas de un libro, el que acierta a convocarse entre las cuerdas de un cuadrilátero. No existe nada más cuando se está dentro de la ficción o cuando se está subido al ring. De esa conexión vendrá la acertada proclama cortazariana sobre 17 BESOS A LA LUZ DE LA LONA las dos distancias del relato, aquella que asevera que la novela vence por puntos mientras que el cuento siempre debe ganar por KO. El deber del cuento. Esta es, pues, una antología repleta de knockouts, ninguno de ellos técnico, como manda la tradición de un deporte repleto de claroscuros y potentes dosis de misticismo que ahonda sus raíces en la infancia animal de lo humano. La infancia. Un jovencísimo Muhammad Ali ingresó en el boxeo porque un matón de barrio le robó su bicicleta y pensó que si se preparaba le daría al ladrón una paliza; el pequeño y pusilánime Mike Tyson le lanzó un juego de puños casi mortal a un bravucón porque mató una de sus palomas favoritas. El lector no habrá de forzar la memoria para reconocerse en algún episodio en el que se encontrara mano a mano con un rival de infancia: una pelea por un palmo de más o de menos en el juego de las canicas, alguna trampa mal disimulada durante una apuesta de cromos, la defensa de un hermano menor, la disputa por una novia afrentada… La dinámica de la reyerta consistía entonces en ser, más que en decir. Avanzar y sacudir como 18 ESTA EDICIÓN mejor se pudiera, con las armas más antiguas del ser humano: los puños. La cosa se zanjaba a puñetazo limpio, claro. Y si el asunto se ponía feo, venía aquello de pies para qué os quiero que otorgaba automáticamente pasaporte a una gloria de extrarradio al púgil ocasional que ya no hacía nada por perseguir a su adversario y en su soledad saboreaba los honores de la victoria. Era también aquel un tiempo en el que fuimos reyes, cada cual a su manera, en la verdad o en la mentira, pero de algún modo todos llegamos a mover los puños con cierto ritmo, y la cadencia de nuestro juego de piernas no pretendía imitar a boxeador alguno, tan solo invocaba un espíritu ancestral en el que el golpe anárquico valía tanto como la valentía de continuar en la pelea a pesar del peligro que conllevaba insistir en nuestra osadía. En el fondo, aquel boxeo improvisado de calentón sanguíneo sintetizaba lo que supone el ejercicio de vivir, en palabras de un espectador de lujo en peleas de demonios propios y ajenos, el habilidoso peso pluma Martin Scorsese: «Te dedicas a golpear y a que te golpeen, que es lo que haces cuando sales de casa. Es el primitivismo en 19 BESOS A LA LUZ DE LA LONA un mundo supuestamente civilizado». El boxeo tornea el cuerpo, fibra los corazones, labra el destino y, como ocurre en esta selección de piezas narrativas, convoca a las musas. Aunque está claro que el mejor golpe es el que no se da, nunca viene mal un poco de técnica para favorecer que el adversario quede entre las cuerdas a merced del punch ganador. Es lo que en jerga pugilística se conoce como cutting off the ring. Todos los antologados que aquí bailan sombras y realizan juegos de manos —más que de pies— son consumados prestidigitadores de la palabra. Certeros embaucadores de sueños que saben asimismo volar como mariposas y picar como avispas. Para ellos, la página en blanco es el cuadrilátero iluminado desde arriba por la luz de la invención que luego se emborrona y, con la suerte que socorre a los audaces, se convierte en el arte contenido en las páginas que el lector tiene entre sus manos. Aquí la pelea es con el lenguaje, con la palabra esquiva. Sabido es que la violencia del verbo causa dolores más profundos y persistentes que las luchas cuerpo a cuerpo, bien sean las de estirpe homérica, que poseen un ritmo más 20 ESTA EDICIÓN pausado, bien las virgilianas, que se deciden por un golpe seco y decisivo tras el veloz estudio del rival. A pesar de todo, es el mensaje sublimado en arte lo que se privilegia, como ya aventuraba Píndaro en la Grecia antigua con aquel adagio que rezaba: «Son raros los que logran triunfos sin trabajo». Lo confirmaba el maestro Jaime Sabines en un encuentro fugaz con una boxeadora mexicana que aspiraba a convertirse en poeta: «Para llegar a ser buen poeta se necesita trabajo, oficio, disciplina. Así como aprendiste a boxear, así hay que aprender a escribir». Sangre, sudor, lágrimas (cuerpo y alma) y algún quiebro favorable de la fortuna. De ahí, a la gloria cum spe nec metu. Con esperanza, sin miedo, y —no lo olviden nunca— con los ojos siempre bien abiertos. Una anónima narradora quechua solía decir que los cuentos se explican para dormir el miedo. Un boxeador, en cambio, diría que se pelea para conjurar ese mismo miedo, para que sea el miedo el que acabe besando la lona envuelto en el cuerpo del adversario. Quien está encima del cuadrilátero, si ha podido llegar a cierto grado de sabiduría pugilística, lo que desea no es noquear 21 BESOS A LA LUZ DE LA LONA a su rival. Quiere pegarle, alejarse y mirar cómo le duele el golpe. Quiere su corazón, el envoltorio musculoso y rítmico donde reside el miedo. Ese era el deseo de Joe Frazier; esa es la imagen ralentizada de Muhammad Ali cuando, en la madrugada del 4 de octubre de 1974 en Kinsasa, renunció a asestar un último golpe a George Foreman por el secreto placer de mirar cómo este se tambaleaba y se acercaba milímetro a milímetro a la lona que iba a arrebatarle el título de los pesos pesados como vigente campeón y a traspasarlo al más elocuente de los boxeadores que ha dado el noble arte de los puños. Con miedo o sin él, alguien debía contar las hazañas de quienes han convertido al boxeo en un modo de vida, en una pasión que les devuelve la sombra de lo que podrían llegar a ser o, simplemente, la única forma de redención social que se toleraba en tiempos de ignominia. Entre los convocados a esta antología, injusta como toda selección, se encuentran narradores que han entendido lo que hay bajo los guantes y lo que depara la mente de un boxeador antes, durante y después de la pelea. Se trata de narradores de 22 ESTA EDICIÓN ficción y cronistas de ambos lados del Atlántico, emparentados por un idioma que desde muy pronto se convirtió en eco ilustre de las victorias y derrotas de los púgiles. Algunos quedaron a las puertas del volumen, como Julio Cortázar o Luis Sepúlveda, pero puede afirmarse que el espíritu de sus historias ronda entre estas páginas, de igual modo que lo hacen otros tantos escritores universales que han puesto voz a los entrenamientos, combates y retransmisiones de estos duelos sudorosos entre caballeros y, con el devenir de los tiempos, también entre damas. Desde su primer latido, esta antología se entendió como un modo de homenajear al boxeo, de restituir cierto orgullo y honor a un deporte visto, por una parte, como enseñanza de vida y, por otra, como lucha contra el destino. De ahí que la estructura que presenta sea la de un combate, con su parlamento inicial, sus rounds o asaltos y sus crónicas de sucesos. Para afianzar la sensación de que el lector asiste a una velada pugilística —en la que la palabra le gana la partida al puño, en una nueva vuelta de tuerca al tópico de las armas 23 BESOS A LA LUZ DE LA LONA y las letras—, se ha optado por emparejar a los escritores por categorías. Pero como en ningún momento se pensó en confeccionar un canon de excelencia literaria, dado que la calidad de los seleccionados ya está suficientemente contrastada, se jugó con la idea de enfrentarlos por el peso de sus relatos: el número de páginas iba a ser la báscula mágica que hiciera de juez y asignara los emparejamientos. De ese modo, la antología cubre todas las categorías normativas del boxeo, y se pasea por un espectro que va del peso pesado al peso paja; esto es, del cuento largo al microrrelato, pasando por todos los pesos y distancias intermedios. Pero el lector avezado notará, más allá de algunas agradables sorpresas, una presencia extraña, un aire clásico que envuelve toda la velada y hace que este cruce de combates literarios conecte con la estirpe los grandes narradores de aventuras. El padrino del conjunto a punto estuvo de serlo Arthur Conan Doyle, pero su elegante novela Rodney Stone (1896), en la que se ensalza el boxeo a puño descubierto, traspasa la frontera de las brevedades. 24 ESTA EDICIÓN El honor recae en el gran Jack London, que, además de vendedor de periódicos, ladrón de ostras, peón en fábricas de yute, orador callejero o buscador de oro, también fue cronista de boxeo (recuérdense sus crónicas de 1910 para el New York Herald, desplazado a Nevada —el único estado americano en el que el boxeo no estaba vetado— para cubrir el combate en el que Jack Johnson noqueaba al hasta entonces invicto Jim Jeffries). Un año antes, en 1909, Jack London daba a la imprenta Por un bistec, quizá el mejor relato que se haya escrito sobre boxeo. Ahí estaba ya la épica, el coraje, el sacrificio y el miedo que acompañarán por siempre jamás a estas historias envueltas en glorioso blanco y negro, llenas de claroscuros de alegrías, infamias y miserias. Relatos todos ellos que se viven como retazos palpitantes de sueños en los que un golpe puede alzarte a la inmortalidad o, tras tirar la toalla, sumergirte en un infierno de por vida. Lo demás es silencio, escribió el bardo inglés. Pero en el cuadrilátero al que da forma el volumen que ahora el lector sostiene en sus 25 BESOS A LA LUZ DE LA LONA manos se oye a alguien contando hasta diez, mientras una minúscula campana se prepara para tañer a victoria. El mundo que se contenía entre las cuerdas del ring se va a desbordar y ya no habrá sino gloria o frustración. Un combate. Una lucha. La vida. Pasen, lean y, por lo que más quieran, no se les ocurra bajar la guardia. Enrique Turpin 26 LA PREVIA LOS ADEMANES DE LA SOLEDAD Recuerdo aquel 29 de septiembre de 1950 como la fecha de una revelación, de la comprensión de una realidad amarga. El boxeo sí era un deporte, pero también, y sobre todo, era un terreno de sufrimiento; en cuanto al ring, metáfora de un cuadro virgen, pronto se convertiría en una superficie cubierta de agua, sangre, resina, polvo y sudor. Apenas se oía el ruido de los pasos de los púgiles que avanzaban el uno hacia el otro o que retrocedían, en aquel escenario terriblemente iluminado. Cuando un cuerpo fulminado caía al suelo, partículas de polvo se materializaban, se ponían a volar. El ruido sordo del cuerpo del boxeador que se derrumbaba en la lona soplaba al oído del espectador fascinado que era yo que en el boxeo, incluso si se gana, se pierde. El hombre en pie —el vencedor— sabía 29 BESOS A LA LUZ DE LA LONA que si aquella noche no llegaba a conocer nada del doloroso calvario en que consiste doblar la rodilla, o la tragedia del caído con los brazos en cruz, del crucificado sobre la lona, lo aprendería más tarde. Sabía que se encontraría inevitablemente en la situación del hombre vencido, con los ojos bañados de angustia, la respiración jadeante, esperando a que terminara el suplicio. Todo sucedería a dos luces. La noche caía lentamente sobre el viejo estadio Metropolitano de Madrid y el cuadrilátero de bombillas proyectaba sus luces sobre otro cuadrilátero de un blanco irradiante: el ring. Un poco más tarde, aquel ring levantado en el centro de aquel vetusto estadio de fútbol se convertiría en el mejor escenario posible para un drama nunca ensayado, nunca representado. Ante cincuenta mil espectadores, sobre aquella superficie blanca entre doce cuerdas, el madrileño Luis de Santiago intentaría robarle a Raymond Famechon el título de campeón de Europa. Ciertamente, este era uno de los más brillantes boxeadores de esa familia de pugilistas franceses diseminados por el mundo entero, todos profesionales y todos adeptos de la 30 LOS ADEMANES DE LA SOLEDAD tribu de los angustiados de la nariz en parabrisas y de las orejas al revés. Estábamos a 29 de septiembre de 1950 y yo tenía exactamente trece años. En mi vida he visto muchísimos combates de boxeo. Pequeñas reuniones en las provincias francesas, en Italia, en Bélgica también. Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo a los cuales asistía en las ciudades adonde me conducían mis viajes. En aquellos tiempos, más a menudo que ahora, asistía a los juegos de la vida y la muerte, a las ceremonias del fracaso, al diálogo de los puños y al monólogo de la tristeza. Diría yo como Danny DeVito. en La Guerra de los Rose: «En esas cosas no hay victoria; se trata solamente de una progresión en el fracaso». Mi admiración por Luis de Santiago era total. No se trataba de un boxeador muy potente, sino de un luchador de los que a mí me gustan, provisto de una inteligencia y de una calidad técnica envidiables. Era hermoso verle con sus esquivas, buscar la apertura y meter por ella el puño derecho o el gancho de izquierda para alcanzar el rostro o el hígado de su adversario. Yo creía que 31 BESOS A LA LUZ DE LA LONA él iba a ganar aquel combate y, como yo, el estadio abarrotado por miles de espectadores también lo creía y lo esperaba. Frente a él, apareció Famechon envuelto en su albornoz y extraordinariamente pálido. Su rostro regular, excepto unas cicatrices en la barbilla, encarnaba para mí la idea que me hacía de un ángel, de un ángel mortífero. Luis se desplomó en el tercer asalto. En menos de diez minutos, sus sueños y los míos se habían desvanecido para siempre. El ángel de cara de niño, reluciente de vaselina, le había destruido. Un gancho al hígado tan preciso como una firma y todo había terminado, cada uno se iba rumbo a su destino. Luis abandonó el boxeo, según manifestaban los periodistas decepcionados, quizá por haber escuchado quejarse a su mujer demasiado: «Lástima que no se haya roto la pierna. Si se volviera cojo, Luis ya no podría volver a pisar el ring». En cuanto a Raymond Famechon, ignoraba que se encaminaba hacia su desgracia después de más de trescientos combates. Unos años 32 LOS ADEMANES DE LA SOLEDAD más tarde en París, otro español, Fred Galiana —cuyo verdadero nombre era Exuperancio—, puso fin a la carrera del francés imponiéndole un terrible castigo en el Vel d’Hiv. Famechon, después de intentar suicidarse y «suicidar» a su mujer en su chalet de Aulnay-sous-Bois, trabajó de mozo en la estación del Norte antes de que le condenaran por haber robado cuatro mil francos de la época a una modesta criada. Luego se dedicó a lavar cristales y más tarde trabajó en una gasolinera en Chelles. Repetía sin parar el leitmotiv de su nueva vida: «Se acabó… Estoy perdido para el boxeo, abandono el boxeo. Soy un hombre abandonado». Se pasaba los días machacando esa cantinela, las mismas palabras que había pronunciado en el vestuario después de su último combate. Por lo que a mí, espectador mudo, se refiere, en aquella remota noche de septiembre, como los cincuenta mil testigos de aquel combate, había adivinado que no existe victoria en asuntos como aquellos, solo una progresión en el fracaso. Después de esa gran desilusión, me pareció comprender que amar el boxeo era percibir la vida de los puños, o simplemente la vida, con 33 BESOS A LA LUZ DE LA LONA cierto pesimismo, con un realismo llano, amargo, casi siempre decepcionante, casi sin sorpresas… A partir de aquella noche, he amado para siempre un espectáculo crepuscular, un espectáculo de noche oscura, donde la poesía nace de muy lejos, como a remolque, un rito épico, trágico, modesto y, sobre todo, popular, un rito cuyos servidores —los combatientes— son los hijos de la modestia, de la esclavitud, de la pobreza. Pero ¿qué es un boxeador sin otro boxeador? Nada más que una sombra; cuando boxea solo, el boxeador pelea contra su sombra. Durante el entrenamiento en la sala, hace shado, se persigue a sí mismo, avanza y retrocede con su sombra. Para la gente cínica o demasiado realista un boxeador es un atleta, dos boxeadores son un buen negocio. El boxeador se manifiesta para con el otro; sin el otro no existe. No es nada más que una sombra. Para vivir el boxeador tiene que destruir al otro, a ese otro necesario, a ese otro inevitable, tiene que derrumbarlo, acabar con él y castigarlo. En su biografía sobre Muhammad Ali, Richard Durham se complace en contar un episodio sorprendente. Joe Frazier iba en su Cadillac 34 LOS ADEMANES DE LA SOLEDAD descapotable, color de oro, con Ali. Este había dejado de combatir hacía tres años y en aquella época parecía que ya no combatiría nunca más por sus enfrentamientos con la justicia americana (se negaba a participar en la guerra del Vietnam). Ese viaje-combate duró cuanto dura el camino entre Filadelfia y Nueva York. Los dos campeones, encerrados en el coche, intercambiaban golpes verbales, más o menos amistosos, esperando cruzar al fin los verdaderos. Un boxeador no es nada sin el otro boxeador. Se trata de una relación ceñida, asfixiante, que tiene absoluta prioridad respecto a cualquier otro tipo de relación. Se vive en el otro, por el otro, con la curiosidad y el interés del otro. De pronto, quizá aprovechando la parada en una gasolinera, como si de una pausa entre dos asaltos se tratara, los dos hombres hablan de lo que conocen sobradamente: Frazier: «Te quedas en casa cuando estás herido. Casi no sales de casa». Ali: «Ya… Vagas y duermes. Esta es la desgracia. Y cuando tienes dinero tienes ganas de algo nuevo». Frazier: «Exacto». 35 BESOS A LA LUZ DE LA LONA Ali: «Te comprendo. Quédate siempre con un buen Cadillac. No es tan caro. La primera pasta verdadera que ganes gástatela en una casa, una buena casa para tu mujer y tus chicos». Frazier: «Ya…». Ali: «De esta manera, cuando te machaquen, siempre tendrás sitio donde dormir». Como otras veces, llega la separación. Se separan hasta el próximo diálogo, pero ya no encontrarán al mismo interlocutor. Se acabó el combate. Con los laureles de la victoria se entremezclan las inconveniencias de la derrota que anuncia el fin. Entonces, como en una pantalla, aparecen imágenes saturadas de sufrimiento; el boxeador empieza a hojear el sinfín de páginas del repertorio de todos los tipos de dolor. El púgil se ha separado del otro, se ha alejado del diálogo anterior, solo quedan las heridas. Algunas muy visibles: a veces estallaron las cejas, un ojo se cerró y la boca se ensangrentó; ocurre también que la nariz resultó más abultada que de costumbre y más aplastada. Otros deterioros aparecen más tarde, después de haber reflexionado sobre el fracaso, al 36 LOS ADEMANES DE LA SOLEDAD analizar la caída. En un hotel, en la falsa intimidad de una habitación, el boxeador se va enterando de las huellas que el combate pasado dejó en su cuerpo y ya no sabe qué pensar de la realidad del diálogo de los cuerpos. Tendrá que llevar a cabo la tarea de reconstruir el recuerdo. Un soldado español de buena o mala fortuna, el peso welter «Dum Dum» Pacheco, tituló la compilación de sus recuerdos de boxeador Mear sangre. Cuenta un episodio revelador: «Miré a Pampito, mi cuidador, le hice un gesto y lanzó la toalla. Perdí por abandono. Llegué al vestuario porque me ayudaron. Me tuvieron que duchar y secar. Me quedé tendido en el banco alrededor de una hora sin poder recuperarme. Sin esperar más, nos fuimos al hotel; yo no podía con la maleta. Me asusté mucho cuando fui al baño y meé sangre…». Ray «Sugar» Robinson, el más sorprendente boxeador del mundo, recordará para siempre, después de su derrota contra Randy Turpin en Londres, los gritos de su mujer Edna Mae, y de sus hermanas al descubrirle en la bañera de su habitación del hotel donde descansaba. 37 BESOS A LA LUZ DE LA LONA Gritaban y lloraban al ver que el agua estaba roja de sangre. Ray «Sugar» se bañaba en su propia sangre. ¿Cómo no pensar en Randy Turpin? ¿Cómo olvidar que el 17 de mayo de 1966, después de haber herido en un acceso de locura a su hija, puso fin a su vida saltándose la tapa de los sesos con un fusil de caza? El boxeador vive en un mundo dominado por la despiadada ley de la cronología. El boxeador sueña con minutos, está preocupado por los gramos con los que tiene que trampear y que le amargan la vida. Boxea contra el tiempo, boxea en el tiempo, lucha contra la báscula y contra el reloj. Cronos lo devora como devoró a sus hijos. Lo curioso es que, colocándome ante el cuadro de Goya Saturno devorando a su hijo, siempre pensé que Cronos, Dios del Tiempo y Dios del Invierno, no se comía a su hijo. Yo nunca me creí que devorara a su hijo. Estaba seguro de que dedicaba su glotonería a un caramelo duro o a un caramelo blando, a una butifarra o a un chorizo. Hoy día estoy convencido. Sé perfectamente, considerando las espaldas y los restos de la víctima, 38 LOS ADEMANES DE LA SOLEDAD que lo que Cronos se traga con tanta gula es un boxeador. Por el volumen podría tratarse de un peso pluma o de un peso ligero. Por lo demás no cabe la menor duda: Cronos devora a un boxeador. En la vida del púgil todo está determinado por el segundero. Tres minutos son la tarifa establecida por cada minuto liberador. Un minuto es el tiempo convenido entre dos asaltos, cuando el boxeador se pone en manos de los cuidadores, cuando recupera el aliento, cuando observa en el rincón adverso a su contrincante, réplica exacta de sí mismo sentada en plena luz. Pero esos minutos son brevísimos, mucho más breves que los minutos agotadores del combate. Ya tiene que ponerse en pie y avanzar sobre la lona manchada, pisoteada; es el momento de reanudar el diálogo interrumpido con el adversario, apenas recompuesto, con las heridas que siguen sangrando a pesar de los ungüentos cicatrizantes. Pero ¿se trataba verdaderamente de un minuto de descanso? Al Brown había hecho dibujar un irrisorio y noble blasón en su tarjeta de visita. El escudo está dividido en cuatro campos: el lado superior a la izquierda representa un guante de boxeo abierto 39 BESOS A LA LUZ DE LA LONA a modo de saludo; debajo un cubo, una palangana de cuidador, el recipiente donde se enjuaga el protector dental y la toalla cubierta de sangre; en la parte ocupada por el campo superior derecho, un gallo mira el guante del campo contiguo… un gallo matutino, patético emblema de Alfonso, este perturbador impenitente del sueño ajeno; más abajo, el taburete reparador donde las posaderas de los púgiles reposan entre asalto y asalto. Al cruce de los campos un pequeño ring da vida a todo este juego infantil de las cuatro esquinas. Más abajo, en letra gorda: Al Brown, World’s Bantamweight, escrito en un pergamino enrollado. Encima del conjunto campea una corona, demasiado grande para ser auténtica, quizá de cartón, como si hubiera sido dibujado musicalmente por Offenbach. Se debería grabar ese escudo en las tumbas de los que se encerraron entre las doce cuerdas, si es que esas tumbas existen. Anaxágoras enseñaba que el hombre es inteligente porque tiene una mano; sin embargo, no se ha de grabar en el mármol ni el guante ni la mano sino el blasón de Brown. Los objetos comunes del boxeador son el 40 LOS ADEMANES DE LA SOLEDAD taburete, la esponja y el cubo, verdaderos símbolos de su soledad y de su agonía… Tres minutos y un minuto. Un minuto y tres minutos. No solo durante el combate sino también en la sala, cuando el boxeador se entrena e imita el futuro combate; los golpes que da y recibe resuenan pesadamente en sus oídos por culpa del casco protector. Pero la mayor preocupación del púgil sigue siendo la báscula, objeto principal de temores y esperanzas, protagonista inevitable de inexactitudes y mentiras. Es de saber, en efecto, que esta vieja romana ha sido manipulada y trucada a gusto desde los orígenes de la ciencia pugilística. El boxeador vive con la báscula y vigila esos gramos que determinan su vida, ya que los combates se estipulan según el peso… Si, en el momento del pesaje oficial, el boxeador no pesa lo que debe, si pesa demasiado, tendrá que pagarlo, sea con dinero, sea con sudor. Creo que en una ocasión Fred Galiana tuvo que inventar una sauna improvisada. Para pesar el peso justo, para deshacerse de los gramos que le sobraban, se encerró en un automóvil a 41 BESOS A LA LUZ DE LA LONA mediodía en pleno mes de agosto. Aquella misma noche llegó terriblemente debilitado al combate. Minutos, gramos, largas e interminables pausas… Ya lo decía Ali, pausas y una casa para cuando te destruyan. Después de la derrota y para siempre a partir del momento en que el boxeador se hace viejo y se jubila, los minutos se vuelven horas, horas interminables; los gramos se vuelven kilos de sobra… Y al púgil no le queda más remedio que esperar la muerte. Recuerdo que en «El fin de Morganson», de Jack London, el buscador de oro, el hombre es vencido por la naturaleza. Y la muerte acaba por triunfar: «No había creído que morir fuera tarea sencilla. En aquel momento, se tenía rencor por haber luchado y sufrido tanto, como lo había hecho durante semanas interminables, engañándose a causa de su temor a la muerte. Ese miedo, finalmente, había sido la causa de todos sus sufrimientos, era el amor a la vida lo que le había atormentado tanto. La vida había desacreditado a la muerte». Eduardo Arroyo 42