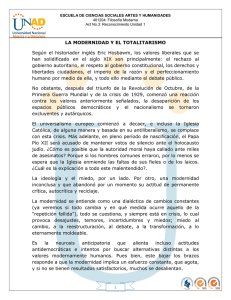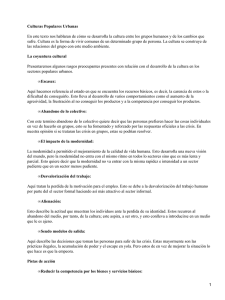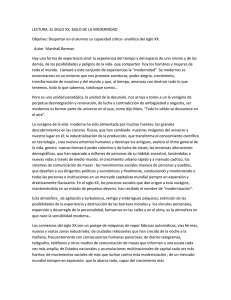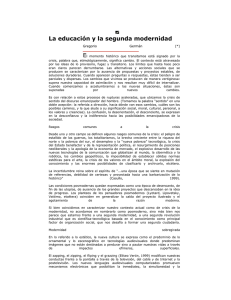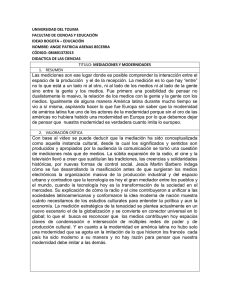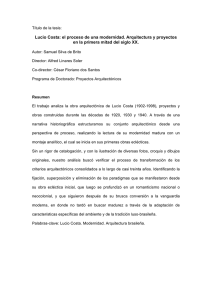RAZN Y PROGRESO
Anuncio

RAZÓN Y PROGRESO En efecto, si el conocimiento es el motor de la acción individual, la razón es el agente del desarrollo de la historia. El racionalismo del siglo XVIII se hace manifiesto en la idea de progreso. Se puede definir provisoriamente al progreso, desde la óptica del cálculo hedonista y utilitario, como el aumento continuo de la proporción de cosas agradables y útiles frente a las cosas nocivas, sin precisar la naturaleza de estas cosas ni la cualidad de su valor. De una manera más simple, se puede considerar al progreso como la mejora continua de la situación moral y material del hombre durante largos períodos, y en conjuntos sociales amplios; lo que exige como previo la aceptación de la perfectibilidad del hombre y su medio. Salvo escasas excepciones, las más notables las de Rousseau y Prévost, todo el siglo de las luces creyó que la razón y, en concreto, el desarrollo del conocimiento científico y técnico es la condición de todo aumento de vida del individuo o de la sociedad. La razón, se pensaba, posee la capacidad de aumentar la felicidad y moralidad humanas; el medio humano es lo suficientemente maleable como para resultar modificado por las conquistas del espíritu práctico, que permite la transformación y mejora de la condición humana con el transcurso del tiempo. [...] Por último, el progreso, tal como fue concebido en el siglo XVIII, señala la extensión del racionalismo y de su significado. Robert Mauzi explica que «la idea del progreso nos conduce a la apoteosis de la razón». Pero este racionalismo que establece la posibilidad del hombre de conquistar su propio destino, que suprime el fatalismo de la antigua Moira y devuelve al individuo su capacidad de ser feliz, no es absorbente ni exclusivo; penetra toda la realidad y se apropia de la naturaleza, pero no la suprime. Mantiene un cierto equilibrio porque se basa en una concepción de la razón y del entendimiento realista y abierta: la razón no es poder de negación, sino de objetivación y afirmación. Aceptando la relación del hombre con el mundo, el racionalismo confía por completo en la capacidad de la razón humana para domesticar la naturaleza. Tal confianza, aunque se basa en la acumulación colectiva del conocimiento, se refiere de hecho a cada individuo, que tiene en sí mismo las fuerzas intelectuales suficientes para apropiarse de lo necesario para la mejora de su vida. El progreso, que acabamos de describir, se produce inicialmente en y para el individuo. Este es el privilegio y el precio de tal racionalismo, válido inicialmente para el sujeto singular, y sólo de forma derivada para la sociedad. Sólo a partir de cada uno de los hombres, el progreso puede universalizarse porque la razón se extiende a partir de cada uno de ellos. El progreso es individual, antes que social o político, porque las doctrinas del siglo XVIII son, al modo antiguo, «doctrinas sobre la vida personal, basadas en métodos de purificación del conocimiento del individuo». VACHET, A.: La ideología liberal, Madrid, Anthropos, 1970, Tomo I, págs. 103/110. LA EXPERIENCIA DE LA MODERNIDAD Hay una forma de experiencia vital –la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida– que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias la «modernidad». Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, «todo lo sólido se desvanece en el aire». Las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son propensas a creer que son las primeras, y tal vez las únicas, que pasan por ella; esta creencia ha generado numerosos mitos nostálgicos de un Paraíso Perdido premoderno. Sin embargo, la realidad es que un número considerable y creciente de personas han pasado por ella durante cerca de quinientos años. Aunque probablemente la mayoría de estas personas han experimentado la modernidad como una amenaza radical a su historia y sus tradiciones, en el curso de cinco siglos ésta ha desarrollado una historia rica y una multitud de tradiciones propias. Deseo explorar y trazar el mapa de estas tradiciones, comprender las formas en que pueden nutrir y enriquecer nuestra propia modernidad, y las formas en que podrían oscurecer o empobrecer nuestro sentido de lo que es la modernidad y de lo que puede ser. La vorágine de la vida moderna ha sido alimentada por muchas fuentes: los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo general de la vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases; las inmensas alteraciones demográficas, que han separado a millones de personas de su hábitat ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico; los sistemas de comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y unen a las sociedades y pueblos más diversos, los Estados cada vez más poderosos, estructurados y dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes; los movimientos sociales masivos y de personas y pueblos, que desafían a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan por conseguir cierto control sobre sus vidas; y finalmente, conduciendo y manteniendo a todas estas personas e instituciones, un mercado capitalista mundial siempre en expansión y drásticamente fluctuante. En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen a esta vorágine, manteniéndola en un estado de perpetuo devenir, han recibido el nombre de «modernización». Estos procesos de la historia mundial han nutrido una asombrosa variedad de ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya. A lo largo del siglo pasado, estos valores y visiones llegaron a ser agrupados bajo el nombre de «modernismo». Este libro es un estudio de la dialéctica entre modernización y modernismo. Con la esperanza de aprehender algo tan amplio como la historia de la modernidad, la he dividido en tres fases. En la primera fase, que se extiende más o menos desde comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII, las personas comienzan a experimentar la vida moderna; apenas si saben con qué han tropezado. Buscan desesperadamente, pero medio a ciegas, un vocabulario adecuado; tienen poca o nula sensación de pertenecer a un público o comunidad moderna en el seno de la cual pudieran compartir sus esfuerzos y esperanzas. Nuestra segunda fase comienza con la gran ola revolucionaria de la década de 1790. Con la Revolución francesa y sus repercusiones, surge abrupta y espectacularmente el gran público moderno. Este público comparte la sensación de estar viviendo una época revolucionaria, una época que genera insurrecciones explosivas en todas las dimensiones de la vida personal, social y política. Al mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX puede recordar lo que es vivir, material y espiritualmente, en mundos que no son en absoluto modernos. De esta dicotomía interna, de esta sensación de vivir simultáneamente en dos mundos, emergen y se despliegan las ideas de modernización y modernismo. En el siglo XX, nuestra fase tercera y final, el proceso de modernización se expande para abarcar prácticamente todo el mundo y la cultura del modernismo en el mundo en desarrollo consigue triunfos espectaculares en el arte y el pensamiento. Por otra parte, a medida que el público moderno se expande, se rompe en una multitud de fragmentos, que hablan idiomas privados inconmensurables; la idea de la modernidad, concebida en numerosas formas fragmentarias, pierde buena parte de su viveza, su resonancia y su profundidad, y pierde su capacidad de organizar y dar un significado a la vida de las personas. Como resultado de todo esto, nos encontramos hoy en medio de una edad moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad. BERMAN, M.: Todo lo sólido se desvanece en el aire, Madrid, Siglo XXI, 1988, págs. 1/3. MODERNIDAD Y REVOLUCIÓN La edad moderna rompió el antiguo vínculo que unía la poesía al mito, pero sólo para, inmediatamente después, unirla a la idea de Revolución. Esta idea proclamó el fin de los mitos –y así se convirtió en el mito central de la modernidad. Desde el momento en que aparece en el horizonte histórico, la Revolución fue doble: razón hecha acto y acto providencial, determinación racional y acción milagrosa, historia y mito. Hija de la razón en su forma más rigurosa y lúcida: la crítica, a imagen de ella, es a un tiempo creadora y destructora; mejor dicho, al destruir, crea. La Revolución es ese momento en que la crítica se transforma en utopía y la utopía encarna en unos hombres y en una acción. El descenso de la razón a la tierra fue una verdadera epifanía y como tal fue vivida por sus protagonistas y después, por sus intérpretes. Vivida y no pensada. Para casi todos, la Revolución fue una consecuencia de ciertos postulados racionales y de la evolución general de la sociedad; casi ninguno advirtió que asistían a una resurrección. Cierto, la novedad de la Revolución parece absoluta; rompe con el pasado e instaura un régimen racional, justo y radicalmente distinto del antiguo. Sin embargo, esta novedad absoluta fue vista y vivida como un regreso al principio del principio. La Revolución es la vuelta al tiempo del origen, antes de la injusticia, antes de ese momento en que, dice Rousseau, al marcar los límites de un pedazo de tierra, un hombre dijo: Esto es mío. Ese día comenzó la desigualdad y, con ella, la discordia y la opresión: la historia. En suma, la Revolución es un acto eminentemente histórico y, no obstante, es un acto negador de la historia: el tiempo nuevo que instaura es una restauración del tiempo original. Hija de la historia y de la razón, la Revolución es la hija del tiempo lineal, sucesivo e irrepetible; hija del mito, la Revolución es un momento del tiempo cíclico, como el giro de los astros y la ronda de las estaciones. La naturaleza de la Revolución es dual, pero nosotros no podemos pensarla sino separando sus dos elementos y desechando el mítico como un cuerpo extraño... y no podemos vivirla sino enlazándonos. Lo pensamos como un fenómeno que responde a las previsiones de la razón; la vivimos como un misterio. En este enigma reside el secreto de su fascinación. Después de un largo período de estagnación política, siempre al borde del precipicio, siempre ante el espectro de una nueva guerra total y de la amenaza de aniquilación del género humano hemos sido testigos, en los últimos veinte años, de una serie de cambios, portentos de una nueva era que, quizás, amanece. Primero el ocaso del mito revolucionario en el lugar mismo de su nacimiento, la Europa Occidental, hoy recuperada de la guerra, próspero y afianzado, en cada uno de los países de la Comunidad el régimen liberal democrático. Enseguida, el regreso a la democracia en la América Latina, aunque todavía titubeante entre los fantasmas de la demagogia populista y el militarismo –sus dos morbos endémicos–, al cuello la argolla de hierro de la deuda. En fin, los cambios en la Unión Soviética, en China y en otros regímenes totalitarios. Cualquiera que sea el alcance de esas reformas, es claro que significan el fin del mito del socialismo autoritario. Estos cambios son una autocrítica y equivalen a una confesión. Por esto he hablado del fin de una era: presenciamos el crepúsculo de la idea de Revolución en su última y desventurada encarnación, la versión bolchevique. Es una idea que únicamente se sobrevive en algunas regiones de la periferia y entre sectas enloquecidas como la de los terroristas peruanos. Ignoramos qué nos reserva el porvenir: nacionalistas virulentos, catástrofes ecológicas, renacimiento de mitologías enterradas, nuevos fanatismos, pero también descubrimientos y creaciones: la historia y su cortejo de horrores y maravillas. Tampoco sabemos si los pueblos de la Unión Soviética conocerán nuevas formas de opresión o una versión original y eslava de la democracia. En todo caso el mito revolucionario se muere. ¿Resucitará? No lo creo. No lo mata una Santa Alianza: muere de muerte natural. Joyce dijo que la historia es una pesadilla. Se equivocó: las pesadillas se disipan con la luz del alba mientras que la historia no terminará sino hasta el fin de nuestra especie. Somos hombres por ella y en ella; si dejase de existir, dejaríamos de ser hombres. Pero el fin del mito revolucionario tal vez nos permitirá pensar de nuevo en los principios que han fundado a nuestras sociedades y en sus carencias y lagunas. Aligerados al fin de la lucha contra la superstición totalitaria, podemos ahora reflexionar más libremente sobre nuestra tradición. El pensamiento de la era que comienza –si es que realmente comienza una era– tendrá que encontrar el punto de convergencia entre libertad y fraternidad. Debemos repensar nuestra tradición, renovarla y buscar la reconciliación de las dos grandes tradiciones políticas de la modernidad, el liberalismo y el socialismo. Me atrevo a decir, parafraseando a Ortega y Gasset, que este es “el tema de nuestro tiempo”. PAZ, Octavio: “Poesía, mito, revolución”. México, 1989, en La Nación, Buenos Aires, domingo 2 de julio de 1989. LO CLÁSICO Y LO MODERNO La frase «los antiguos y los modernos» nos remite a la historia. Empecemos por definir estos conceptos. El término «moderno» tiene una larga historia, que ha sido investigada por Hans Robert Jauss. La palabra «moderno» en su forma latina «modernus» se utilizó por primera vez en el siglo V a fin de distinguir el presente, que se había vuelto oficialmente cristiano, del pasado romano y pagano. El término «moderno», con un contenido diverso, expresa una y otra vez la conciencia de una época que se relaciona con el pasado, la antigüedad, a fin de considerarse a sí misma como el resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo. Algunos escritores limitan este concepto de «modernidad» al Renacimiento, pero esto, históricamente, es demasiado reducido. La gente se consideraba moderna tanto durante el período de Carlos el Grande, en el siglo XII, como en Francia a fines del siglo XVII, en la época de la famosa «querella de los antiguos y los modernos». Es decir, que el término «moderno» apareció y reapareció en Europa exactamente en aquellos períodos en los que se formó la conciencia de una nueva época a través de una relación renovada con los antiguos y, además, siempre que la antigüedad se consideraba como un modelo a recuperar a través de alguna clase de imitación. El hechizo que los clásicos del mundo antiguo proyectaron sobre el espíritu de tiempos posteriores se disolvió primero con los ideales de la Ilustración francesa. Específicamente, la idea de ser «moderno» dirigiendo la mirada hacia los antiguos cambió con la creencia, inspirada por la ciencia moderna, en el progreso infinito del conocimiento y el avance infinito hacia la mejoría social y moral. Otra forma de conciencia modernista se formó a raíz de este cambio. El modernista romántico quería oponerse a los ideales de la antigüedad clásica: buscaba una nueva época histórica y la encontró en la idealizada Edad Media. Sin embargo, esta nueva era ideal, establecida a principios del siglo XIX, no permaneció como un ideal fijo. En el curso del XIX emergió de este espíritu romántico la conciencia radicalizada de modernidad que se liberó de todos los vínculos históricos específicos. Este modernismo más reciente establece una oposición abstracta entre la tradición y el presente, y, en cierto sentido, todavía somos contemporáneos de esta clase de modernidad estética que apareció por primera vez a mediados del siglo pasado. Desde entonces, la señal distintiva de las obras que cuentan como modernas es «lo nuevo», que será superado y quedará obsoleto cuando aparezca la novedad del estilo siguiente. Pero mientras que lo que está simplemente «de moda» quedará pronto rezagado, lo moderno conserva un vínculo secreto con lo clásico. Naturalmente, todo cuanto puede sobrevivir en el tiempo siempre ha sido considerado clásico, pero lo enfáticamente moderno ya no toma prestada la fuerza de ser un clásico de la autoridad de una época pasada, sino que una obra moderna llega a ser clásica porque una vez fue auténticamente moderna. Nuestro sentido de la modernidad crea sus propios cánones de clasicismo, y en este sentido hablamos, por ejemplo, de modernidad clásica con respecto a la historia del arte moderno. La relación entre «moderno» y «clásico» ha perdido claramente una referencia histórica fija. EL PROYECTO DE LA ILUSTRACIÓN La idea de modernidad va unida íntimamente al desarrollo del arte europeo, pero lo que denomino «el proyecto de la modernidad» tan sólo se perfila cuando prescindimos de la habitual concentración en el arte. Iniciaré un análisis diferente recordando una idea de Max Weber, el cual caracterizaba la modernidad cultural como la separación de la razón sustantiva expresada por la religión y la metafísica en tres esferas autónomas que son la ciencia, la moralidad y el arte, que llegan a diferenciarse porque las visiones del mundo unificadas de la religión y la metafísica se separan. Desde el siglo XVIII, los problemas heredados de estas visiones del mundo más antiguas podían organizarse para que quedasen bajo aspectos específicos de validez: verdad, rectitud normativa, autenticidad y belleza. Entonces podían tratarse como cuestiones de conocimiento, de justicia y moralidad, o de gusto. El discurso científico, las teorías de la moralidad, la jurisprudencia y la producción y crítica de arte podían, a su vez, institucionalizarse. Cada dominio de la cultura se podía hacer corresponder con profesiones culturales, dentro de las cuales los problemas se tratarían como preocupaciones de expertos especiales. Este tratamiento profesionalizado de la tradición cultural pone en primer plano las dimensiones intrínsecas de cada una de las tres dimensiones de la cultura. Aparecen las estructuras de la racionalidad congnoscitivainstrumental, moral-práctica y estética-expresiva, cada una de éstas bajo el control de especialistas que parecen más dotados de lógica en estos aspectos concretos que otras personas. El resultado es que aumenta la distancia entre la cultura de los expertos y la del público en general. Lo que acrecienta la cultura a través del tratamiento especializado y la reflexión no se convierte inmediata y necesariamente en la propiedad de la praxis cotidiana. Con una racionalización cultural de esta clase aumenta la amenaza de que el común de las gentes, cuya sustancia tradicional ya ha sido devaluada se empobrezca más y más. El proyecto de la modernidad formulado en el siglo XVII por los filósofos de la Ilustración consistió en sus esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad y leyes universales y un arte autónomo acorde con su lógica interna. Al mismo tiempo, este proyecto pretendía liberar los potenciales cognoscitivos de cada uno de estos dominios de sus formas esotéricas. Los filósofos de la Ilustración querían utilizar esta acumulación de cultura especializada para el enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la organización racional de la vida social cotidiana. Los pensadores de la Ilustración con la mentalidad de un Condorcet aún tenían la extravagante expectativa de que las artes y las ciencias no sólo promoverían el control de las fuerzas naturales, sino también la comprensión del mundo y del yo, el progreso moral, la justicia de las instituciones e incluso la felicidad de los seres humanos. El siglo XX ha demolido este optimismo. La diferenciación de la ciencia, la moralidad y el arte ha llegado a significar la autonomía de los segmentos tratados por el especialista y su separación de la hermenéutica de la comunicación cotidiana. Esta división es el problema que ha dado origen a los esfuerzos para «negar» la cultura de los expertos. Pero el problema subsiste: ¿habríamos de tratar de asirnos a las intenciones de la Ilustración, por débiles que sean, o deberíamos declarar a todo el proyecto de la modernidad como una causa perdida? Ahora quiero volver al problema de la cultura artística, tras haber explicado por qué, históricamente, la modernidad estética es sólo parte de una modernidad cultural en general. HABERMAS, J.: “La modernidad, un proyecto incompleto”, en FOSTER, H. Y OTROS: La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985, págs. 19/20-21-27/28. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilustración. La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); también lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo no estar emancipado! Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres (y no digamos que todo el sexo bello) considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. Después de entontecer sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron, les muestran los peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves pues, con unas cuantas caídas, aprenderían a caminar solitos; ahora que, lecciones de esa naturaleza, espantan y le curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos. Es, pues, difícil para cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad, convertida casi en segunda naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz de servirse de su propia razón, porque nunca se le permitió intentar la aventura. Principio y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso, o más bien abuso, racional de sus dotes naturales, hacen veces de ligaduras que le sujetan a ese estado. Quien se desprendiera de ellas apenas si se atrevería a dar un salto inseguro para salvar una pequeña zanja, pues no está acostumbrado a los movimientos desembarazados. Por esta razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Pero ya es más fácil que el público se ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. KANT, E.: “¿Qué es la Ilustración?”, en Filosofía de la historia, México, FCE, 1985, págs. 25 a 27. En resumen, me parece que el texto de Kant deja traslucir la cuestión del presente como suceso filosófico al que pertenece el filósofo que lo tematiza. Si se considera a la filosofía como una forma práctica discursiva que tiene su propia historia, me parece que con este texto sobre la Aufklärung se ve a la filosofía –y pienso que no fuerzo demasiado las cosas si afirmo que es la primera vez que esto ocurre– problematizar su propia actualidad discursiva: actualidad que es interrogada como suceso, como suceso del que la filosofía debe explicitar el sentido, el valor, la singularidad filosófica y en el cual tiene que encontrar a la vez su propia razón de ser y el fundamento de lo que la filosofía dice. De este modo vemos que para el filósofo plantear la cuestión de su pertenencia a este presente ya no consistirá en absoluto en reclamarse de una doctrina o de una tradición, ni tampoco de una comunidad humana en general, sino plantearse su pertenencia a un determinado “nosotros”, a un nosotros que se enraíza en un conjunto cultural característico de su propia actualidad. Es ese nosotros lo que está en trance de convertirse para el filósofo en el objeto de su propia reflexión, y, en consecuencia, se afirma la imposibilidad para él de poner entre paréntesis la pregunta acerca de su singular pertenencia a ese nosotros. Todo esto, la filosofía como problematización de una actualidad, y como interrogación hecha por el filósofo de esta actualidad de la que forma parte y, en relación a la que tiene que situarse, todo esto podría muy bien caracterizar a la filosofía en tanto que discurso de la modernidad y sobre la modernidad. FOUCAULT, M.: “¿Qué es la Ilustración?”, en Saber y verdad, Madrid, La Piqueta, 1991, pág. 199.