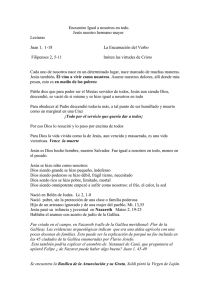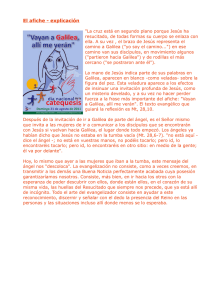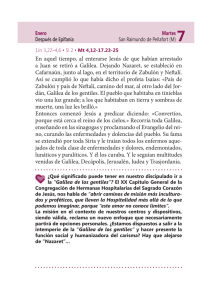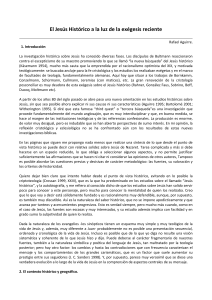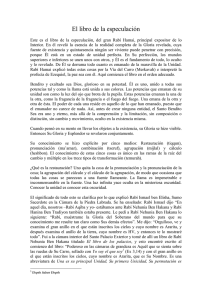terés
Anuncio

LA TERCERA Carlos Morales IESHU P or más que uno contemple la historia de las civilizaciones con la generosidad más ancha, no será fácil encontrar un personaje que haya atravesado los muchos avatares de los tiempos con la misma majestad con que la ha hecho Jesús de Nazareth. Lo realmente fascinante es que la insistente permanencia de su figura se levanta sobre unas fuentes documentales enormemente escasas y contradictorias, condicionadas en gran medida por las distintas imágenes que nos hemos querido hacer de él. Las fuentes judías contemporáneas apenas si repararon en Jesús. Sus escasas apariciones en un pequeño número de pasajes del Talmud, escritos con seguridad en la misma época en que desarrolló su actividad pública, dibujan al Galileo como un personaje bastante secundario cuyas aportaciones al encendido debate religioso de aquellos años tan difíciles para Palestina fueron poco originales y de mínima entidad. Para los judíos de entonces, Ieshu –esa era su nombre en arameo– no hizo otra cosa que repetir las grandes consignas éticas y morales de la escuela rabínica deuteronómica y, de un modo muy especial, y casi al pie de la letra, la doctrina de uno de sus más notables rabinos, el rabí Hillel de Babilonia, cuyos planteamientos críticos con la actitud rigorista y proromana de los sacerdotes saduceos de Jerusalén hizo furor entre los fariseos de Samaria y Galilea y sirvieron de nutriente ideológico para el movimiento nacionalista de los zelotas, entre los que Jesús encontró una entusiasta acogida. De otro lado, habría que esperar al siglo II después de Cristo para que algunos historiadores romanos como Plinio el Joven, Seutonio y, sobre todo, Tácito, repararan en Jesús, a quien calificaron como un judío rebelde y sedicioso que, como tal, sería juzgado y condenado a morir en una cruz por la ley de Roma. Las fuentes escritas cristianas son, obviamente, mucho más numerosas, pero sus contradicciones son tan flagrantes que difícilmente pueden ser usadas con tranquilidad en un análisis histórico que busque el rigor en todas y cada una de sus apreciaciones. La mayoría de los Evangelios que conocemos fueron escritos medio siglo después de la muerte del rabí de Galilea, y no fueron otra cosa que un intento desorganizado e individual orientado a ir fijando las decenas de historias que se contaban a viva voz sobre la que había sido su vida. Una gran parte de ellos dibujaba a Jesús como un hombre justo e iluminado que proponía una experiencia individual de Dios alejada de los rigores de la ley y que proponía una ética social basada en lo que ahora sabemos que fue la mística de los esenios. De acuerdo con estas visiones inmediatamente posteriores a su muer- te, y que guardan estrecha relación con el gnosticismo, Jesús era ciertamente “Hijo de Dios”, apelativo éste con que se conocía entonces a los hombres cuya probada sabiduría y notoria virtud se entendía que sólo podían ser originadas por un contacto intenso y personal con la divinidad. Estas visiones fueron poco a poco sobrepasadas, y no sin derramamiento de sangre, por aquellas otras heredadas de la exégesis de Pablo de Tarso y de algunos evangelios como el de San Juan, que veían en Jesús la encarnación humana de Dios. Esta visión reproducía en sí misma, y casi al pie de la letra, el itinerario vital con que las religiones antiguas de naturaleza agraria, que comienzan a desarrollarse en Egipto y en Mesopotamia 3000 años antes de Cristo, habían intentado dibujar al dios salvador que, encarnado en una virgen, traería al mundo un camino de liberación y, sobre todo, la esperanza de redimir al hombre del destino certísimo de su propia muerte. Sin embargo, y a pesar de haber contado con un apoyo político similar a aquél con el que contó el credo cristiano desde Constantino el Grande, ni Osiris, ni Mitra, ni Dionisos o Adonis fueron capaces en su tiempo de salir de la marginalidad y, sobre todo, de personificar las ansias de redención de hombres y mujeres de tiempos y culturas tan distintos pero igualmente sometidas a vertiginosas y dramáticas transformaciones culturales con la majestad con que lo ha hecho Jesús de Nazareth. No. No es fácil explicarse la extremada capacidad de la figura de aquél humilde carpintero de Galilea para adaptase a circunstancias tan distintas, ni la ductilidad que lo ha convertido en un icono sagrado susceptible de legitimar a la vez los muchos senderos divergentes tras los que el hombre ha creído encontrar la luz buscada, su propia redención y un espacio de libertad para su espíritu. Puede que el secreto que ha convertido su palabra en algo parecido a la rosa de los vientos tenga mucho que ver con el hecho de que, por primera vez, alguien abrió las ventanas de los espacios sagrados que salvaguardaban los misterios de la salvación para el uso cerrado y exclusivos de sus iniciados, para convertirlo en un conjunto relativamente flexible de opciones éticas y de actos cotidianos sin los que no era posible un mínimo de dicha así en el cielo como en la tierra. Pero esto es sólo una apreciación personal que no tiene más valor que un puñado de arena en el desierto. En realidad, dudo que alguien, alguna vez, encuentre una respuesta capaz de dar solución, y de hacerlo de un modo coherente y riguroso, a este problema fascinante. Y mientras eso no ocurra, pensar a Jesús seguirá siendo como sentarse en el centro de un diamante… 3