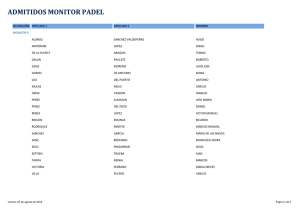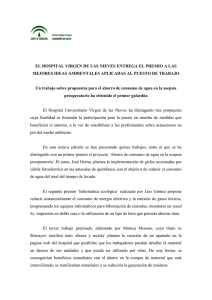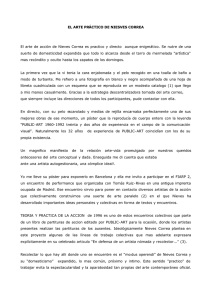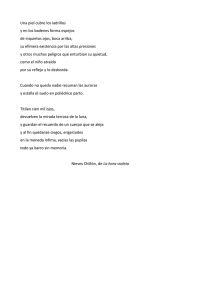021 El aroma de un Ducados negro
Anuncio
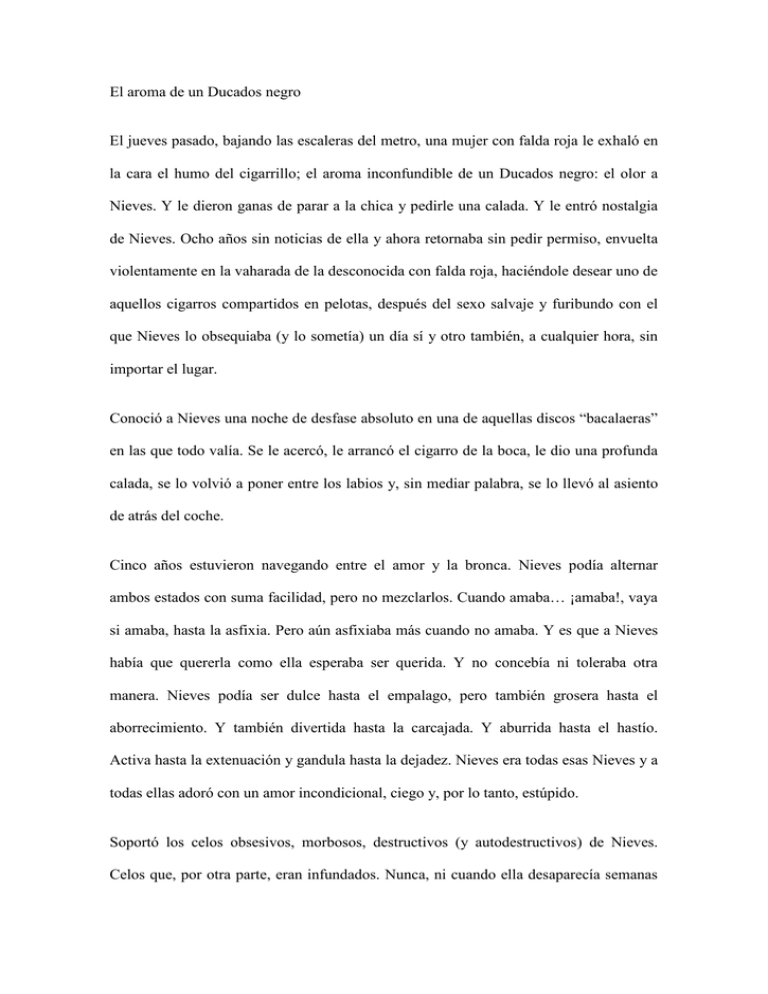
El aroma de un Ducados negro El jueves pasado, bajando las escaleras del metro, una mujer con falda roja le exhaló en la cara el humo del cigarrillo; el aroma inconfundible de un Ducados negro: el olor a Nieves. Y le dieron ganas de parar a la chica y pedirle una calada. Y le entró nostalgia de Nieves. Ocho años sin noticias de ella y ahora retornaba sin pedir permiso, envuelta violentamente en la vaharada de la desconocida con falda roja, haciéndole desear uno de aquellos cigarros compartidos en pelotas, después del sexo salvaje y furibundo con el que Nieves lo obsequiaba (y lo sometía) un día sí y otro también, a cualquier hora, sin importar el lugar. Conoció a Nieves una noche de desfase absoluto en una de aquellas discos “bacalaeras” en las que todo valía. Se le acercó, le arrancó el cigarro de la boca, le dio una profunda calada, se lo volvió a poner entre los labios y, sin mediar palabra, se lo llevó al asiento de atrás del coche. Cinco años estuvieron navegando entre el amor y la bronca. Nieves podía alternar ambos estados con suma facilidad, pero no mezclarlos. Cuando amaba… ¡amaba!, vaya si amaba, hasta la asfixia. Pero aún asfixiaba más cuando no amaba. Y es que a Nieves había que quererla como ella esperaba ser querida. Y no concebía ni toleraba otra manera. Nieves podía ser dulce hasta el empalago, pero también grosera hasta el aborrecimiento. Y también divertida hasta la carcajada. Y aburrida hasta el hastío. Activa hasta la extenuación y gandula hasta la dejadez. Nieves era todas esas Nieves y a todas ellas adoró con un amor incondicional, ciego y, por lo tanto, estúpido. Soportó los celos obsesivos, morbosos, destructivos (y autodestructivos) de Nieves. Celos que, por otra parte, eran infundados. Nunca, ni cuando ella desaparecía semanas enteras para regresar arrepentida, mimosa y sumisa se le pasó por la cabeza pensar en otra mujer. Hasta que en una de esas, Nieves no volvió. El plantón lo dejó desnortado. Y herido. Pero enseguida comprendió ––y agradeció–– el gran favor que Nieves le había hecho abandonándolo. Él nunca hubiera dado el paso. Y no lo hubiera dado por que, ahora lo entendía, él no estaba enamorado; estaba embobado por el sexo y dominado por el miedo. Miedo de los celos, de la ira, del cariño, de los silencios, de los besos, de las ausencias, de la presencia, de la personalidad arrolladora de esa mujer que lo fascinaba y, a la vez, lo hacía su rehén. I no supo cómo escaparse sin hacerle daño; sin hacerse más daño. Así que, cuando decidió que todo se había acabado, apagó la colilla, tiró el resto del paquete de Ducados y se juró a sí mismo dos cosas: no volver nunca jamás ni a enamorarse ni a fumar. Y hasta ayer posiblemente lo había conseguido. Pero el aroma de aquel Ducados lo confundió de tal manera que sintió una acuciante necesidad de saber qué había sido de Nieves. Contactó con antiguas amistades para ver si podía sonsacar algo; nadie sabía nada de ella. O no se lo querían contar. Se levanta temprano, agobiado por las pesadillas. La busca en redes sociales; la foto de Facebook muestra a una Nieves a la que la cuarentena le sienta muy, pero que muy bien, pero no da más pistas. Está un buen rato dudando si apretar o no el botón “agregar amistad”. Decide no apretar. Y esa decisión lo libera. Siente que acaba de superar una prueba dura, pero definitiva. Y decide celebrar su éxito con un cigarrito. Baja a la calle silbando, alegre y optimista. Se compra un paquete de Ducados. Enciende uno. Lo saborea con renovada sensualidad mientras camina, sin apenas darse cuenta, hacia la boca del metro. Se demora, paladeando un cigarro tras otro. La chica de la falda roja y olor a Nieves sube las escaleras insinuando cada peldaño, se le acerca, le arranca el cigarrillo de los labios, le da una profunda calada y, mientras le pasa el otro brazo por la cintura, se lo vuelve a poner entre los labios. Malila (l’Horta), siete de septiembre de dos mil quince