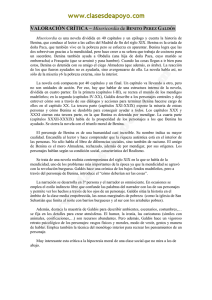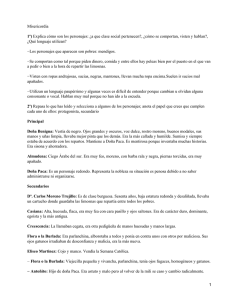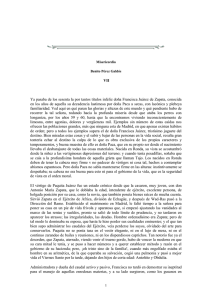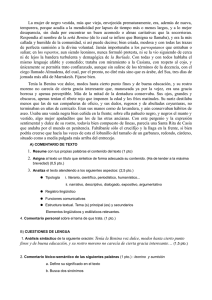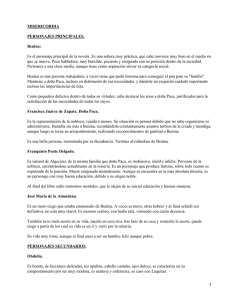Textos realismo y naturalismo
Anuncio

Feodor Dovstoievski “Crimen y Castigo La puerta se abrió formando una estrecha rendija, como la otra vez, y de nuevo dos ojos inquisidores y desconfiados se clavaron en él desde la oscuridad. En este momento Raskólnikov se desconcertó y cometió un grave error. Temiendo que la vieja al verle solo se asustara, y convencido de que su aspecto de ningún modo iba a tranquilizarla, agarró la puerta y tiró de ella hacia sí, a fin de que a la vieja no se le ocurriera cerrar otra vez. Ella no volvió a cerrar la puerta, en efecto, mas tampoco soltó la manija, de modo que Raskólnikov por poco la arrastra hacia la escalera junto con la puerta. Como Aliona Ivánovna se quedaba de pie en medio de la puerta sin dejar el paso libre, él dio un paso adelante. La anciana se apartó, asustada, quiso decir algo, mas pareció que no podía y se quedó mirando al joven con los ojos enormemente abiertos. —Buenas tardes, Aliona Ivánovna —comenzó él a decir con la mayor desenvoltura posible, pero la voz no le obedeció, se le quebró, temblorosa...—. Le traigo...un objeto...,pero será mejor entrar ahí, acercarse a la luz. Soltó la puerta y, sin esperar a que le invitaran a pasar, entró en la habitación. La vieja corrió tras él y recobró entonces el don de la palabra: —¡Señor! Pero ¿qué quiere?...¿Quién es usted? ¿Qué se le ofrece? —Perdone, Aliona Ivánovna..., soy un conocido suyo... Raskólnikov...Le traigo una prenda, que le prometí hace unos días... — y le tendió el objeto que llevaba preparado. La vieja echó un vistazo al paquetito, pero en seguida volvió a clavar la mirada en los ojos del inesperado visitante. Le miraba atenta, con ira y desconfianza. Transcurrió un minuto. Raskólnikov creyó distinguir en los ojos de la vieja una expresión sarcástica, como si lo hubiera adivinado todo. Tenía la sensación de que perdía la serenidad, de que el miedo se apoderaba de él, un miedo horrible, hasta el punto de que si ella continuaba mirándole de aquel modo, sin decir una palabra, un minuto más, huiría de allí corriendo. —Pero, ¿por qué me mira usted de ese modo, como si no me hubiese reconocido? —exclamó él, de pronto, con rabia—. Si lo requiere, tómelo; si no, lo llevaré a otro sitio. No tengo tiempo que perder. Ni siquiera había pensado decir aquello; estas palabras le salieron como por sí mismas. La vieja volvió en sí; por lo visto, el tono decidido del recién llegado le dio ánimos. —¿Por qué te pones de ese modo, señor? Así, sin más ni más... ¿Qué me traes? —preguntó mirando la prenda. —Una pitillera de plata. Ya le hablé de ella la última vez. La vieja tendió la mano. —¿Qué le pasa, que está usted tan pálido? ¿Le tiemblan las manos? ¿Viene del baño, acaso? —Son las fiebres —respondió Raskólnikov con voz cascada—. ¿Y quién no se pone pálido, si no tiene nada que comer? — añadió, articulando a duras penas las palabras. Otra vez las fuerzas le abandonaban. Mas la respuesta parecía verosímil. La vieja tomó la prenda. —¿Qué es esto? —preguntó, sopesándola con la mano y mirando otra vez fijamente a Raskólnikov. —Este objeto es... una pitillera... de plata... mírela. —No parece de plata. ¡Vaya modo de atarla! Para desatar el cordoncito, se volvió hacia una ventana, hacia la luz (tenía todas las ventanas cerradas, a pesar del calor asfixiante), y por unos segundos se apartó de el abrigo y descolgó el hacha del lazo, pero no lo sacó del todo; lo sostenía con la mano derecha debajo del abrigo. Tenía las manos enormemente débiles; se daba cuenta de que a cada momento se le entorpecían y se le cayera al suelo... De pronto le pareció que el vértigo se apoderaba de él. —¡Vaya lío que ha armado con esto! —exclamó la vieja, malhumorada, e hizo un movimiento como para dirigirse hacia él. No podía perder ni un solo instante más. Acabó de sacar el hacha, la levantó con ambas manos sin apenas darse cuenta de lo que hacía, y casi sin esforzarse, como quien dice maquinalmente. Lo dejó caer por la parte gruesa sobre la cabeza. Parecía que se había quedado sin fuerzas, mas no bien hubo dado un golpe, las recobró. Como de costumbre, la vieja iba con la cabeza descubierta. Llevaba sus rubios cabellos entrecanos, escasos y abundantemente engrasados de aceite, como siempre, trenzados en raquítica coleta y recogidos con un trozo de peineta de cuerno mal puesta sobre la nuca. El hacha la tocó en la misma coronilla, lo que en parte se debió a la poca estatura de la vieja. Aliona Ivánovna lanzó un grito, pero muy débil, y se desplomó; quedó sentada en el suelo, y aún tuvo tiempo de llevarse las manos a la cabeza. Con una de ella continuaba sosteniendo la “prenda”. Entonces él le asestó varios golpes con toda su fuerza, todos con el lomo del hacha y en el cráneo. Brotó la sangre como de un vaso tumbado y el cuerpo cayó de espaldas. Raskólnikov retrocedió un paso, dejó que cayera y se inclinó inmediatamente sobre la cara de la anciana: estaba muerta; tenía los ojos muy abiertos, como si quisieran saltarle de las órbitas, la frente y la cara contraídas y desfiguradas por las convulsiones. EL DÚO DE LA TOS Leopoldo Alas, «Clarín» El gran hotel del Águila tiende su enorme sombra sobre las aguas dormidas de la dársena. Es un inmenso caserón cuadrado, sin gracia, de cinco pisos, falansterio del azar, hospicio de viajeros, cooperación anónima de la indiferencia, negocio por acciones, dirección por contrata que cambia a menudo, veinte criados que cada ocho días ya no son los mismos, docenas y docenas de huéspedes que no se conocen, que se miran sin verse, que siempre son otros y que cada cual toma por los de la víspera. «Se está aquí más solo que en la calle, tan solo como en el desierto», piensa un bulto, un hombre envuelto en un amplio abrigo de verano, que chupa un cigarro apoyándose con ambos codos en el hierro frío de un balcón, en el tercer piso. En la obscuridad de la noche nublada, el fuego del tabaco brilla en aquella altura como un gusano de luz. A veces aquella chispa triste se mueve, se amortigua, desaparece, vuelve a brillar. «Algún viajero que fuma», piensa otro bulto, dos balcones más a la derecha, en el mismo piso. Y un pecho débil, de mujer, respira como suspirando, con un vago consuelo por el indeciso placer de aquella inesperada compañía en la soledad y la tristeza. «Si me sintiera muy mal, de repente; si diera una voz para no morirme sola, ese que fuma ahí me oiría», sigue pensando la mujer, que aprieta contra un busto delicado, quebradizo, un chal de invierno, tupido, bien oliente. «Hay un balcón por medio; luego es en el cuarto número 36. A la puerta, en el pasillo, esta madrugada, cuando tuve que levantarme a llamar a la camarera, que no oía el timbre, estaban unas botas de hombre elegante». De repente desapareció una claridad lejana, produciendo el efecto de un relámpago que se nota después que pasó. «Se ha apagado el foco del Puntal», piensa con cierta pena el bulto del 36, que se siente así más solo en la noche. «Uno menos para velar; uno que se duerme.» Los vapores de la dársena, las panzudas gabarras sujetas al muelle, al pie del hotel, parecen ahora sombras en la sombra. En la obscuridad el agua toma la palabra y brilla un poco, cual una aprensión óptica, como un dejo de la luz desaparecida, en la retina, fosforescencia que padece ilusión de los nervios. En aquellas tinieblas, más dolorosas por no ser completas, parece que la idea de luz, la imaginación recomponiendo las vagas formas, necesitan ayudar para que se vislumbre lo poco y muy confuso que se ve allá abajo. Las gabarras se mueven poco más que el minutero de un gran reloj; pero de tarde en tarde chocan, con tenue, triste, monótono rumor, acompañado del ruido de la mar que a lo lejos suena, como para imponer silencio, con voz de lechuza. El pueblo, de comerciantes y bañistas, duerme; la casa duerme. El bulto del 36 siente una angustia en la soledad del silencio y las sombras. De pronto, como si fuera un formidable estallido, le hace temblar una tos seca, repetida tres veces como canto dulce de codorniz madrugadora, que suena a la derecha, dos balcones más allá. Mira el del 36, y percibe un bulto más negro que la obscuridad ambiente, del matiz de las gabarras de abajo. «Tos de enfermo, tos de mujer.» Y el del 36 se estremece, se acuerda de sí mismo; había olvidado que estaba haciendo una gran calaverada, una locura. ¡Aquel cigarro! Aquella triste contemplación de la noche al aire libre. ¡Fúnebre orgía! Estaba prohibido el cigarro, estaba prohibido abrir el balcón a tal hora, a pesar de que corría agosto y no corría ni un soplo de brisa. «¡Adentro, adentro!» ¡A la sepultura, a la cárcel horrible, al 36, a la cama, al nicho!» Y el 36, sin pensar más en el 32, desapareció, cerró el balcón con triste rechino metálico, que hizo en el bulto de la derecha un efecto melancólico análogo al que produjera antes el bulto que fumaba la desaparición del foco eléctrico del Puntal. «Sola del todo», pensó la mujer, que, aún tosiendo, seguía allí, mientras hubiera aquella compañía... compañía semejante a la que se hacen dos estrellas que nosotros vemos, desde aquí, juntas, gemelas, y que allá en lo infinito, ni se ven ni se entienden. Después de algunos minutos, perdida la esperanza de que el 36 volviera al balcón, la mujer que tosía se retiró también; como un muerto que en forma de fuego fatuo respira la fragancia de la noche y se vuelve a la tierra. Pasaron una, dos horas. De tarde en tarde hacia dentro, en las escaleras, en los pasillos, resonaban los pasos de un huésped trasnochador; por las rendijas de la puerta entraban en las lujosas celdas, horribles con su lujo uniforme y vulgar, rayos de luz que giraban y desaparecían. Dos o tres relojes de la ciudad cantaron la hora; solemnes campanadas precedidas de la tropa ligera de los cuartos, menos lúgubres y significativos. También en la fonda hubo reloj que repitió el alerta. Pasó media hora más. También lo dijeron los relojes. «Enterado, enterado», pensó el 36, ya entre sábanas; y se figuraba que la hora, sonando con aquella solemnidad, era como la firma de los pagarés que iba presentando a la vida su acreedor, la muerte. Ya no entraban huéspedes. A poco, todo debía morir. Ya no había testigos; ya podía salir la fiera; ya estaría a solas con su presa. En efecto; en el 36 empezó a resonar, como bajo la bóveda de una cripta, una tos rápida, enérgica, que llevaba en sí misma el quejido ronco de la protesta. «Era el reloj de la muerte», pensaba la víctima, el número 36, un hombre de treinta años, familiarizado con la desesperación, solo en el mundo, sin más compañía que los recuerdos del hogar paterno, perdidos allá en lontananzas de desgracias y errores, y una sentencia de muerte pegada al pecho, como una factura de viaje a un bulto en un ferrocarril. Iba por el mundo, de pueblo en pueblo, como bulto perdido, buscando aire sano para un pecho enfermo; de posada en posada, peregrino del sepulcro, cada albergue que el azar le ofrecía le presentaba aspecto de hospital. Su vida era tristísima y nadie le tenía lástima. Ni en los folletines de los periódicos encontraba compasión. Ya había pasado el romanticismo que había tenido alguna consideración con los tísicos. El mundo ya no se pagaba de sensiblerías, o iban éstas por otra parte. Contra quien sentía envidia y cierto rencor sordo el número 36 era contra el proletariado, que se llevaba toda la lástima del público. -El pobre jornalero, ¡el pobre jornalero! -repetía, y nadie se acuerda del pobre tísico, del pobre condenado a muerte del que no han de hablar los periódicos. La muerte del prójimo, en no siendo digna de la Agencia Fabra, ¡qué poco le importa al mundo! Y tosía, tosía, en el silencio lúgubre de la fonda dormida, indiferente como el desierto. De pronto creyó oír como un eco lejano y tenue de su tos... Un eco... en tono menor. Era la del 32. En el 34 no había huésped aquella noche. Era un nicho vacío. La del 32 tosía, en efecto; pero su tos era... ¿cómo se diría? Más poética, más dulce, más resignada. La tos del 36 protestaba; a veces rugía. La del 32 casi parecía un estribillo de una oración, un miserere, era una queja tímida, discreta, una tos que no quería despertar a nadie. El 36, en rigor, todavía no había aprendido a toser, como la mayor parte de los hombres sufren y mueren sin aprender a sufrir y a morir. El 32 tosía con arte; con ese arte del dolor antiguo, sufrido, sabio, que suele refugiarse en la mujer. Llegó a notar el 36 que la tos del 32 le acompañaba como una hermana que vela; parecía toser para acompañarle. Poco a poco, entre dormido y despierto, con un sueño un poco teñido de fiebre, el 36 fue transformando la tos del 32 en voz, en música, y le parecía entender lo que decía, como se entiende vagamente lo que la música dice. La mujer del 32 tenía veinticinco años, era extranjera; había venido a España por hambre, en calidad de institutriz en una casa de la nobleza. La enfermedad la había hecho salir de aquel asilo; le habían dado bastante dinero para poder andar algún tiempo sola por el mundo, de fonda en fonda; pero la habían alejado de sus discípulas. Naturalmente. Se temía el contagio. No se quejaba. Pensó primero en volver a su patria. ¿Para qué? No la esperaba nadie; además, el clima de España era más benigno. Benigno, sin querer. A ella le parecía esto muy frío, el cielo azul muy triste, un desierto. Había subido hacia el Norte, que se parecía un poco más a su patria. No hacía más que eso, cambiar de pueblo y toser. Esperaba locamente encontrar alguna ciudad o aldea en que la gente amase a los desconocidos enfermos. La tos del 36 le dio lástima y le inspiró simpatía. Conoció pronto que era trágica también. «Estamos cantando un dúo», pensó; y hasta sintió cierta alarma del pudor, como si aquello fuera indiscreto, una cita en la noche. Tosió porque no pudo menos; pero bien se esforzó por contener el primer golpe de tos. La del 32 también se quedó medio dormida, y con algo de fiebre; casi deliraba también; también trasportó la tos del 36 al país de los ensueños, en que todos los ruidos tienen palabras. Su propia tos se le antojó menos dolorosa apoyándose en aquella varonil que la protegía contra las tinieblas, la soledad y el silencio. «Así se acompañarán las almas del purgatorio.» Por una asociación de ideas, natural en una institutriz, del purgatorio pasó al infierno, al del Dante, y vio a Paolo y Francesca abrazados en el aire, arrastrados por la bufera infernal. La idea de la pareja, del amor, del dúo, surgió antes en el número 32 que en el 36. La fiebre sugería en la institutriz cierto misticismo erótico; ¡erótico!, no es ésta la palabra. ¡Eros! El amor sano, pagano ¿qué tiene aquí que ver? Pero en fin, ello era amor, amor de matrimonio antiguo, pacífico, compañía en el dolor, en la soledad del mundo. De modo que lo que en efecto le quería decir la tos del 32 al 36 no estaba muy lejos de ser lo mismo que el 36, delirando, venía como a adivinar. «¿Eres joven? Yo también. ¿Estás solo en el mundo? Yo también. ¿Te horroriza la muerte en la soledad? También a mí. ¡Si nos conociéramos! ¡Si nos amáramos! Yo podría ser tu amparo, tu consuelo. ¿No conoces en mi modo de toser que soy buena, delicada, discreta, casera, que haría de la vida precaria un nido de pluma blanda y suave para acercarnos juntos a la muerte, pensando en otra cosa, en el cariño? ¡Qué solo estás! ¡Qué sola estoy! ¡Cómo te cuidaría yo! ¡Cómo tú me protegerías! Somos dos piedras que caen al abismo, que chocan una vez al bajar y nada se dicen, ni se ven, ni se compadecen... ¿Por qué ha de ser así? ¿Por qué no hemos de levantarnos ahora, unir nuestro dolor, llorar juntos? Tal vez de la unión de dos llantos naciera una sonrisa. Mi alma lo pide; la tuya también. Y con todo, ya verás cómo ni te mueves ni me muevo.» Y la enferma del 32 oía en la tos del 36 algo muy semejante a lo que el 36 deseaba y pensaba: Sí, allá voy; a mí me toca; es natural. Soy un enfermo, pero soy un galán, un caballero; sé mi deber; allá voy. Verás qué delicioso es, entre lágrimas, con perspectiva de muerte, ese amor que tú sólo conoces por libros y conjeturas. Allá voy, allá voy... si me deja la tos... ¡esta tos!... ¡Ayúdame, ampárame, consuélame! Tu mano sobre mi pecho, tu voz en mi oído, tu mirada en mis ojos...» Amaneció. En estos tiempos, ni siquiera los tísicos son consecuentes románticos. El número 36 despertó, olvidado del sueño, del dúo de la tos. El número 32 acaso no lo olvidara; pero ¿qué iba a hacer? Era sentimental la pobre enferma, pero no era loca, no era necia. No pensó ni un momento en buscar realidad que correspondiera a la ilusión de una noche, al vago consuelo de aquella compañía de la tos nocturna. Ella, eso sí, se había ofrecido de buena fe; y aun despierta, a la luz del día, ratificaba su intención; hubiera consagrado el resto, miserable resto de su vida, a cuidar aquella tos de hombre... ¿Quién sería? ¿Cómo sería? ¡Bah! Como tantos otros príncipes rusos del país de los ensueños. Procurar verle... ¿para qué? Volvió la noche. La del 32 no oyó toser. Por varias tristes señales pudo convencerse de que en el 36 ya no dormía nadie. Estaba vacío como el 34. En efecto; el enfermo del 36, sin recordar que el cambiar de postura sólo es cambiar de dolor, había huido de aquella fonda, en la cual había padecido tanto... como en las demás. A los pocos días dejaba también el pueblo. No paró hasta Panticosa, donde tuvo la última posada. No se sabe que jamás hubiera vuelto a acordarse de la tos del dúo. La mujer vivió más: dos o tres años. Murió en un hospital, que prefirió a la fonda; murió entre Hermanas de la Caridad, que algo la consolaron en la hora terrible. La buena psicología nos hace conjeturar que alguna noche, en sus tristes insomnios, echó de menos el dúo de la tos; pero no sería en los últimos momentos, que son tan solemnes. O acaso sí. Guía de lectura 1. Un rasgo negativo que se destaca es la incomunicación. ¿En qué pasajes se pone de manifiesto? 2. El título del cuento remite a una composición musical determinada. Tal carácter musical está presente en varios momentos del relato y ya aparece en su primera parte. Señala en qué momento de esa primera parte se advierte el carácter musical del cuento 3. ¿Encuentras alguna relación entre la preocupación por describir el paso del tiempo y la situación personal de los protagonistas?; ¿en qué párrafos se relacionan? 4. Localiza en el texto la alusión al Romanticismo y comenta la oposición que apunta el narrador entre la sensibilidad propia de los nuevos folletines y la típica del ya pasado Romanticismo 5. Detalla los rasgos diferenciadores que se atribuyen en el texto a cada uno de los sexos. 6. El cuento concluye de un modo peculiar que es muy característico en las obras de Leopoldo Alas. ¿Qué particularidad del final del texto te llama la atención? ¿Cuál crees que puede ser la intención del autor al concluir de esa manera su relato? BENITO PÉREZ GALDÓS Fortunata y Jacinta Se consideraba Fortunata en aquel caso como ciego mecanismo que recibe impulso de sobrenatural mano. Lo que había hecho, hacíalo, a juicio suyo, por disposición de las misteriosas energías que ordenan las cosas más grandes del universo, la salida del Sol y la caída de los cuerpos graves. Y ni podía dejar de hacerlo, ni discutía lo inevitable, ni intentaba atenuar su responsabilidad, porque esta no la veía muy clara, y aunque la viese, era persona tan firme en su dirección, que no se detenía ante ninguna consecuencia, y se conformaba, tal era su idea, con ir al infierno. «Esto de alquilar la casa próxima a la tuya -dijo Santa Cruz-, es una calaverada que no puede disculparse sino por la demencia en que yo estaba, niña mía, y por mi furor de verte y hablarte. Cuando supe que habías venido a Madrid, ¡me entró un delirio...! Yo tenía contigo una deuda del corazón, y el cariño que te debía me pesaba en la conciencia. Me volví loco, te busqué como se busca lo que más queremos en el mundo. No te encontré; a la vuelta de una esquina me acechaba una pulmonía para darme el estacazo... caí». -¡Pobrecito mío!... Lo supe, sí. También supe que me buscaste. ¡Dios te lo pague! Si lo hubiera sabido antes, me habrías encontrado. Esparció sus miradas por la sala; pero la relativa elegancia con que estaba puesta no la afectó. En miserable bodegón, en un sótano lleno de telarañas, en cualquier lugar subterráneo y fétido habría estado contenta con tal de tener al lado a quien entonces tenía. No se hartaba de mirarle. «¡Qué guapo estás!». -¿Pues y tú? ¡Estás preciosísima!... Estás ahora mucho mejor que antes. -¡Ah!, no -repuso ella con cierta coquetería-. ¿Lo dices porque me he civilizado algo? ¡Quia!, no lo creas: yo no me civilizo, ni quiero; soy siempre pueblo; quiero ser como antes, como cuando tú me echaste el lazo y me cogiste. -¡Pueblo!, eso es -observó Juan con un poquito de pedantería-; en otros términos: lo esencial de la humanidad, la materia prima, porque cuando la civilización deja perder los grandes sentimientos, las ideas matrices, hay que ir a buscarlos al bloque, a la cantera del pueblo. Fortunata no entendía bien los conceptos; pero alguna idea vaga tenía de aquello. «Me parece mentira -dijo él-, que te tengo aquí, cogida otra vez con lazo, fierecita mía, y que puedo pedirte perdón por todo el mal que te he hecho...». -Quita allá... ¡perdón! -exclamó la joven anegándose en su propia generosidad-. Si me quieres, ¿qué importa lo pasado? En el mismo instante alzó la frente, y con satánica convicción, que tenía cierta hermosura por ser convicción y por ser satánica, se dejó decir estas arrogantes palabras: «Mi marido eres tú... todo lo demás... ¡papas!». Elástica era la conciencia de Santa Cruz, mas no tanto que no sintiera cierto terror al oír expresión tan atrevida. Por corresponder, iba él a decir mi mujer eres tú; pero envainó su mentira, como el hombre prudente que reserva para los casos graves el uso de las armas. 1. En este pasaje intervienen dos personajes: Fortunata, una muchacha de humilde origen social, y Juanito Santa Cruz, hijo de una de las más importantes familias de la época. Ambos han sido amantes, pero Juanita acabó casándose con Jacinta, una mujer de su clase. Fortunata, por su parte, también ha contraído matrimonio. En este momento, los dos personajes se vuelven a reencontrar. En tales circunstancias, ¿cómo valora Fortunata su situación en el primer párrafo?, ¿quién cree que guía sus acciones? 2. Se suele considerar a Galdós como un maestro en el arte del diálogo: analiza los diálogos de este fragmento y fíjate en las particularidades de la lengua de cada uno de los personajes. 3. Fortunata, a diferencia de Juanito, es una persona del pueblo. Precisamente en este texto ambos hacen referencia al pueblo: ¿con qué sentido? 4. Comenta la afirmación final de Fortunata y juzga la posterior reacción de Santa Cruz. 5. Aunque las intervenciones del narrador no son muy extensas en este fragmento, sí permiten que observes los rasgos principales de su estilo y la consideración en que tiene a sus personajes. Anota lo que juzgues más importante de ambos aspectos. LEOPOLDO ALAS CLARÍN La Regenta Echó a correr monte arriba. «¡Pero ese hombre está loco!», pensaba Quintanar, que le seguía jadeante, con un palmo de lengua colgando y a veinte pasos otra vez. El Magistral procuraba orientarse, recordar por dónde había bajado pocas horas antes de la casa del leñador (1). Se perdía, confundía las señales, iba y venía... y don Víctor detrás, librándose de las arañas como de leones, de sus hilos como de cadenas. «Lo mejor es subir por la máxima pendiente, ello está hacia lo más alto... pero arriba hay meseta, vaya usted a buscar...». Se detuvo. Como si nada hubiera dicho don Víctor, con cara amable y voz dulce y suplicante advirtió: -Señor Quintanar, si queremos dar con ellos tenemos que separarnos; hágame usted el favor de subir por ahí, por la derecha... Don Víctor se negó, pero el Magistral insistiendo, y con alusiones embozadas al miedo positivo de su compañero, logró picar otra vez su amor propio y le obligó a torcer por la derecha. Entonces, en cuanto se vio solo, De Pas subió corriendo cuanto podía, tropezando con troncos y zarzas, ramas caídas y ramas pendientes... Iba ciego; le daba el corazón, que reventaba de celos, de cólera, que iba a sorprender a don Álvaro y a la Regenta en coloquio amoroso cuando menos. « ¿Por qué? ¿No era lo probable que estuvieran con ellos Paco, Joaquín, Visita, Obdulia y los demás que habían subido al bosque?». No, no, gritaba el presentimiento. Y razonaba diciendo: don Álvaro sabe mucho de estas aventuras, ya habrá él aprovechado la ocasión, ya se habrá dado trazas para quedarse a solas con ella. Paco y Joaquín no habrán puesto obstáculos, habrán procurado lo mismo para quedarse con Obdulia y Edelmira respectivamente. Visitación los habrá ayudado. Bermúdez es un idiota... de fijo están solos. Y vuelta a correr cuanto podía, tropezando sin cesar, arrastrando con dificultad el balandrán (2) empapado que pesaba arrobas, la sotana desgarrada a trechos y cubierta de lodo y telarañas mojadas. También él llevaba la boca y los ojos envueltos en hilos pegajosos, tenues, entremetidos. Llegó a lo más alto, a lo más espeso. Los truenos, todavía formidables, retumbaban ya más lejos. Se había equivocado, no estaba hacia aquel lado la cabaña. Siguió hacia la derecha, separando con dificultad las espinas de cien plantas ariscas, que le cerraban el paso. Al fin vio entre las ramas la caseta rústica... Alguien se movía dentro... Corrió como un loco, sin saber lo que iba a hacer si encontraba allí lo que esperaba..., dispuesto a matar si era preciso... ciego... -¡Jinojo! que me ha dado usted un susto... -gritó don Víctor, que descansaba allí dentro, sobre un banco rústico, mientras retorcía con fuerza el sombrero flexible que chorreaba una catarata de agua clara. -¡No están! -dijo el Magistral sin pensar en la sospecha que podían despertar su aspecto, su conducta, su voz trémula, todo lo que delataba a voces su pasión, sus celos, su indignación de marido ultrajado, absurda en él. (1) (2) Lugar donde pocas horas antes el Magistral había tenido un encuentro erótico con una criada de la Regenta Vestidura ancha hasta los pies, que solían usar los eclesiásticos. 1. En un día de excursión, una tormenta sorprende a los excursionistas, gentes de la buena sociedad de Vetusta. Entre ellos se encuentran Ana Ozores (la Regenta) y el tenorio vetustense don Álvaro Mesía, que la pretende. El confesor de la Regenta (el Magistral don Fermín de Pas) y su marido (don Víctor Quintanar) salen en su busca. Don Fermín, también enamorado secretamente de Ana, es el más interesado en encontrarlos. Señala el contraste entre la actitud del Magistral y la de don Víctor: ¿cuál parece en realidad el marido de la Regenta? Comenta el retrato de don Fermín de Pas que se ofrece en el texto Señala cómo el medio, la naturaleza, se relaciona con la situación y el comportamiento de los personajes Todo el desarrollo de la escena está hábilmente graduado por el autor: señala los medios de que se vale el narrador para que vaya creciendo la tensión a lo largo del fragmento y juzga en relación con ello el modo en que finalmente se resuelve la situación Clarín intercala en sus narraciones diálogos y pensamientos valiéndose tanto del estilo directo, como del indirecto y del indirecto libre. Indica en el texto ejemplos de estos tres procedimientos narrativos. 2. 3. 4. 5. OTRAS ACTIVIDADES 1. Redacta un diálogo en el que intervengan al menos tres personajes. Reescribe después ese texto con la presencia de un narrador y sin utilizar en ningún momento el estilo directo: observa las diferencias. MISERICORDIA Benito Pérez Galdós Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes y oscuros, apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus compañeras de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos como de lavandera y aún conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra bien ceñida sobre la frente; sobre ella, pañuelo negro, y negros el manto y vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este pergeño y la expresión sentimental y dulce de su rostro, todavía bien compuesta de líneas, parecía una Santa Rita de Casia que andaba por el mundo en penitencia. Faltábanle sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien podía creerse que hacía las veces de ésta el lobanillo del tamaño de un garbanzo, redondo, cárdeno, situado como a media pulgada más arriba del entrecejo. - Resumen del argumento: Todo empieza con Benina, la criada de doña Paca. Ellas se quieren mucho y Benina no sólo le sirve sino que llega a pedir por las calles. Pero Benina engaña a doña Paca haciéndole creer que trabaja de cocinera en la casa de un sacerdote (inventado) llamado don Romualdo para ocultar que mendiga por las calles. Benina tiene una buena amistad con el ciego Almudena, ambos se ayudan cuando necesitan algo. Doña Paca era viuda y tenía dos hijos llamados Antoñito y Obdulia. Antoñito se casó y dejó pronto a su madre, Obdulia también se casó pronto pero sufre con su marido Luquitas que es un alcohólico y trasnocha a menudo. El ciego Almudena le explica a Benina como podría conseguir el dinero que tanto necesita, haciendo brujerías pero ella nunca se atreve. El ciego vive en las mismas condiciones que doña Paca y Benina, él vive con Pedra una pobre borracha huérfana que vive con el ciego por lástima. Benina visita a Obdulia y le ayuda un poco pues a ella la pobreza también le llega, don Frasquito también estaba pasando malos tragos. Frasquito se arruinó y ahora se está muriendo de hambre y cómo él también pasaba necesidades, Benina también le ayudaba en lo que podía. Benina es una buena persona y da aunque no tenga para ella. Frasquito se puso enfermo y Benina lo acogió en su casa para cuidarle ya que estaba sólo. Benina logra mantenerse mediante un préstamo de una conocida, y ayuda económicamente a Frasquito y su señora por un buen tiempo. Pero Benina pronto se queda como antes porque ayuda a mucha gente dándole dinero. El ciego Almudena confiesa su amor hacia Benina y le pide matrimonio pero ella lo evita e intenta no responderle. Éste se cambia de casa y Benina le visita cuando es apedreada por unos gitanos, las piedras les alcanzan pero sale perjudicado Almudena. El ciego insiste en que se case con él y se vaya con él a su tierra. Benina y Almudena son detenidos por la policía por estar mendigando en las calles. Mientras a doña Paca le ha correspondido una buena herencia, que les otorga el arzobispo D. Romualdo de igual nombre que el sacerdote inventado por Benina, ella con su familia, y don Frasquito se disponen a cambiar de vida, saliendo al fin de la miseria. Doña Paca se pone muy nerviosa pues su criada no llega a la hora de siempre y tarda más de la cuenta, ella se entera de que Benina la engañaba y pedía por las calles y que también ella junto con el ciego estaba en el Asilo Municipal. Doña Paca ante la necesidad contrata a una criada llamada Hilaria, que sustituye a Benina. Hilaria es recomendada por su nuera Juliana que le ayuda también en casa, luego también Obdulia contrata una doncella llamada Daniela que era muy trabajadora. Benina sale del asilo con el ciego pero doña Paca y los demás se avergüenzan de ella y no quieren saber nada de ella. Benina no protesta y se marcha con Almudena que está contagiado por la peste. Luego acompañada por el ciego decide ir donde vivía para ver a doña Paca y Benina escondida ve como su señora se va a mudar de casa. Mientras tanto, Frasquito va a casa de doña Paca para decir que él nunca había querido conquistar a Benina y que ella era una muy buena persona, en esto Frasquito se retuerce y muere. Más tarde Benina y Almudena se marchan a vivir juntos, pero Juliana no está tranquila porqué cree en lo que dice Frasquito y que Benina era una santa y por eso se va a visitar a Benina a su casa y se confiesa ante ella.