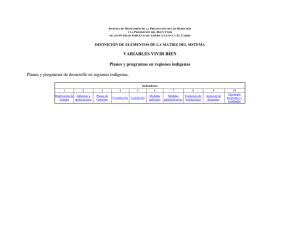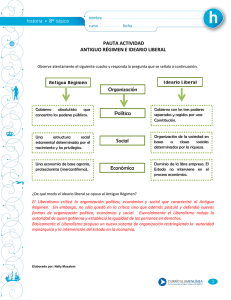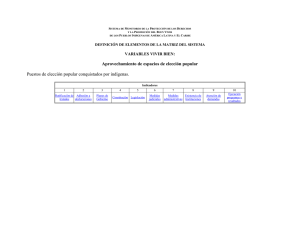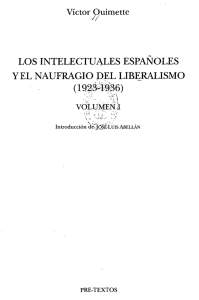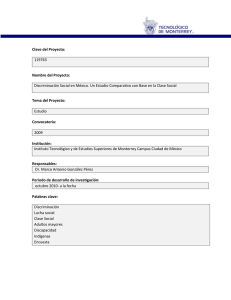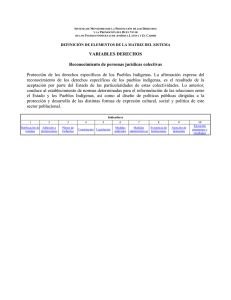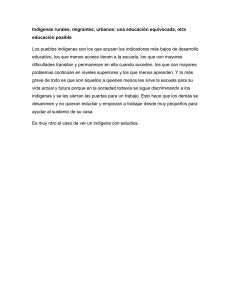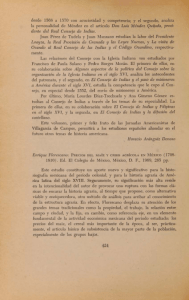Enrique Florescano, Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre - e
Anuncio

DEBATE Liberalismo e identidades indígenas en el Estado mexicano ENRIQUE FLORESCANO, ETNIA, ESTADO Y NACIÓN. ENSAYO SOBRE LAS IDENTIDADES COLECTIVAS EN MÉXICO* Femando Escalante Gonzalbo El Colegio de México En la última página del libro de Enrique Florescano se reproduce una fotografía del libro México bárbaro de John Kenneth Tumer. Los cuerpos descarnados de seis indígenas cuelgan de las ramas de un árbol, fomiando un cuadro espantoso, sobrecogedor. Por cierto, no se trata de una mera ilustración, ni es accidental el lugar que ocupa: la última línea del texto se refiere explícitamente a dicha fotografía que muestra, según dice Florescano, «la propuesta que había impuesto la élite porfirista para enfrentar los graves problemas sociales de la nación» (p. 511). Es decir, la imagen forma parte de la argumentación. Es un recurso retórico, por decirlo así, que sirve para acentuar emocionalmente sus razones. Con ella se busca y sin duda se consigue conmover a cualquiera; por otra parte, tiene el efecto de situar la violencia en el centro, como motivo dominante del libro. No está mal, salvo porque favorece una mirada sentimental que, tratándose de estos temas, puede resultar peligrosa. Aclaremos un punto antes de seguir. Se trata de una obra inonumental, de erudición propiamente espectacular; más que * México, Aguilar, 1998, 512 pp. RIFP/12(1998) un libro es el resumen de una generosa biblioteca. Se antoja, de hecho, como la primera entrega de una historia general del problema indígena en México: le falta el siglo veinte, que tiene lo suyo. Sin embargo, aparte de ser un libro de historia es también un alegato político cuya argumentación —coherente aunque dispersa— aparece sobre todo en los adjetivos, en la disposición retórica de los materiales. Habrá a quien eso le disguste, para mí es una virtud que incluso hace especialmente recomendable la lectura. Pero sí creo que conviene distinguir las dos cosas. Y lo digo porque, en lo que sigue, me quiero ocupar sobre todo del discurso político, dejando de lado la posible discusión de detalles historiográíícos. Puesto en una nuez, el argumento es el siguiente. La historia, prácticamente toda, de México ha transcurrido en contra de los indígenas; las clases dirigentes del XIX, en particular, «hicieron suyo el modelo europeo de nación» y llegaron «al extremo de aniquilar a los pueblos que opusieron resistencia» a dicha idea (p. 18). Hasta ahí suena más o menos convincente, aunque haya alguna exageración; es una nueva visión de los vencidos que, por razones de óptica, aprecia sólo 185 Liberalismo e identidades indígenas en el Estado mexicano de manera superficial y partidista las intenciones de los vencedores. Por desgracia, al polemizar con la historia que fue, o más bien al lamentarse de ella, incurre en un anacronismo que no es trivial. Se queja de que no haya habido una «política de integración nacional» que reconociese especialmente a los indígenas y respetara sus tradiciones (p. 19). Esto es, juzga a los liberales decimonónicos a partir de los supuestos del lenguaje multiculturalista que corresponde a nuestra sensibilidad moral. Con ello pasa por alto la posibilidad, entre otras cosas, de hacer una crítica, que sería más consistente y aleccionadora, del intento de creación de un Estado; porque se trataba de eso. Aparte de documentar que el intento fue sangriento y de inclinación occidental, no se dice mucho más. Para aclarar, lo pongo de otro modo. Es posible que en el propio universo moral e ideológico del XIX, con sus limitaciones políticas, materiales, culturales, desde el punto de vista liberal, hubiese habido alternativas. Es posible que el propósito de construir un Estado —un propósito inevitable absolutamente— hubiese tenido mejor éxito llevado a la práctica de otra manera. Una crítica hecha en esos términos sería mucho más útil, más significativa: a partir de lo que pudieron haber hecho aquellos políticos, habida cuenta de sus circunstancias, y no a partir de ideas que no podían siquiera imaginar y les hubieran parecido insensatas. Desde luego, en el texto no hay una defensa filosófica del multiculturalismo, ni habna por qué pedírsela, pero tampoco se busca apoyar con alguna información, del tipo que fuese, la idea de que la preservación de la identidad y las tradiciones indígenas pudiera haber sido en general algo bueno o deseable. Es una petición de principio. La consecuencia de ello es que su alegato parece derivar de una acti186 tud moral muy semejante a la que censura, simétrica aunque inversa a ella. En su reprobación de las élites decimonónicas hay la misma conciencia de superioridad, la misma autocomplacencia «civilizada» para condenar la crueldad ignorante de los «bárbaros» (que son, en este caso, los liberales). El problema fundamental es, en todo caso, que la retórica del multiculturalismo referida a los indígenas mexicanos acusa notorias inconsistencias y difícilmente puede organizar una interpretación histórica sensata, congruente, en la que apoyarse. No es posible hacer unareivindicacióndirecta del pasado prehispánico, porque sería repugnante para nuestra sensibilidad, tampoco una condena inequívoca del régimen colonial, puesto que entre otras cosas se trata de defender la segregación jurídica, menos aún adoptar una postura clara frente al liberalismo decimonónico. Toda la historia, pero toda, ha sido un error. Las vacilaciones, los matices y peros que se aprecian en el texto de Florescano son testimonio de esa dificultad. Sería importante, por cierto, comenzar a contarnos una historia así, con una surtida gama de grises, antes que en blanco y negro. Desafortunadamente sigue siendo, en este caso, una historia partidista; lo bueno en un libro como éste, es que las contradicciones de la retórica común aparecen de manera transparente, con toda naturalidad. El juicio que se trasluce sobre las formas antiguas del orden indígena es dudoso. Su carácter autocrático, jerárquico, cerrado, es incontestable, pero la imagen se matiza con la insistente mención de sus «valores colectivos», o bien con expresiones de este estilo: «se desarrollaron organizaciones sociales que delimitaron el poder de los gobernantes», «los gobernantes dieron una respuesta privilegiada a las demandas sociales» (p. 171), «el gobierno ejercido por varios tlatoque RIFP/12(1998) DEBATE representaba una suerte de equilibrio del podeD> (p. 172). No llama la atención tanto la ambigüedad de las frases, cuanto que hacen hincapié en aquellos aspectos que presuntamente acercarían aquel orden al nuestro, los que lo harían más occidental. Y ésa no es una inclinación personal de Enrique Florescano: es uno de las paradojas más obvias de la corriente ideológica entera. Con respecto a la Colonia, el problema es parecido. De entrada, no hay ninguna concesión, no se descubren siquiera esos sutiles mecanismo de «delimitación del poder»; el rey y sus viireyes ejercían «un poder omnímodo y despótico» (p. 373). La afirmación es de una notoria inexactitud; es curioso que ésta podría usarse con mucha mayor propiedad y sin exageración para describir a los gobiernos indígenas, con los que nunca se emplean dichos términos. El matiz se introduce más adelante, cuando se compara al orden colonial con el del XIX y resulta que «las Leyes de Indias protegían a las repúblicas campesinas» y garantizaban su derecho a la tierra (p. 486). Habría, pues, alguna razón para defender y hasta preferir el despotismo porque, después de todo, ofrecía la segregación toral que hoy parece deseable a nuestro multiculturalismo criollo. Con relación al liberalismo, el forcejeo ideológico es más instructivo. Según parece, las cosas comienzan bien en el siglo XIX: «el proyecto histórico que surge de la independencia tiene un contenido profundamente indígena y popular» (p. 332); confonne pasa el tiempo, todo empeora. En el plano económico, por una parte. «El indígena —se dice— era entregado sin protección a las inmisericordes fuerzas del mercado» (p. 22), eso por obra de la legislación liberal, por la que «los campesinos quedaron sin protección jurídica» (p. 486) o, más precisamente, fueron desRIFP/12(1998) pojados de «personalidad jurídica para defender sus tierras» (p. 487). La generalización resulta equívoca, pero no es lo más grave. En muchos casos, lo sabe bien Florescano, persistió la propiedad colectiva, incluso bajo las nuevas formas que ofrecía el orden liberal, como el condueñazgo. Pero habría que decir también que de otra manera, con una legislación tradicional, corporativa y fuerista, quedarían literalmente «sin protección jurídica» los indígenas que aspirasen a poseer su tierra en un régimen de propiedad privada. Por lo demás, las fuerzas del mercado son igualmente inmisericordes con ladinos, mestizos, criollos y europeos. Con todo lo cual quiero sólo sugerir algo muy sencillo: una argumentación multiculturalista, compasiva y antiliberal, como la que podría derivarse del texto de Florescano, para ser consecuente tendría que pedir una política misericordiosa para todos, tendría que afirmar la superioridad moral (sí no otra cosa) de la propiedad colectiva. Es decir, sería básicamente anticapitalista. Mucho más llamativa, más inspirada y sentimental, es la exposición de los problemas propiamente políticos, que concluye con la fotografía que mencionaba antes. Lo resumo en dos frases: «El peso del aparato represivo del Estado se volcó contra los pueblos indios» (p. 491), cosa que es cierta, pero no muy extraña ni sorprendente. Lo extraño sí es el modo de explicarlo (incluso los adjetivos): hubo una «política implacable», hecha a base de «artificios inhumanos» que tenían el propósito de «negar los valores indígenas» (p. 493), y eso porque había, así lo pone el libro, una oposición «entre el Estado y los diversos grupos étnicos, a quienes el primero declaró la guerra cuando éstos no se avinieron a sus leyes y mandatos» (p. 488). Ahora bien, se suponía que ésa era la función, más aún, la virtud característica 187 Liberalismo e identidades indígenas en el Estado mexicano del Estado, que debía y podía imponer sus «leyes y mandatos». Si eso parece condenable, entonces lo es el Estado como institución. Aquí es donde el sesgo (inevitable) que impone la visión de los vencidos nos deja más despagados. Es cierto que toda sociedad campesina, y la mexicana como las demás, se ha resistido siempre a la lógica de la forma estatal, queda aclarar cuál puede ser la alternativa. Pienso otra vez en la posibilidad de una «crítica interna» o situada, empática, del propósito de crear un Estado. Es cierto también que los políticos mexicanos del siglo pasado quisieron «implantar los principios políticos del liberalismo europeo, aun cuando esos valores chocaran con las tradiciones que nutrían a la mayoría de los pobladores» (p. 493), pero sucede que los principios de liberalismo «chocaron con las tradiciones» siempre, en todas partes. No es otra cosa el liberalismo sino la lucha contra las tradiciones: comunitarias, gremiales, religiosas, jerárquicas. A partir de esa idea surgen al menos dos líneas de argumentación que convendría seguir. Una histórica, acaso la diferencia entre el caso mexicano y otros, los europeos, estriba en que allí el liberalismo 188 llegó una vez constituido el Estado, como un intento de modificarlo; aquí se quiso imponer al mismo tiempo que se creaba el Estado. Otra ideológica, los defectos más graves, las inconsecuencias del sedicente liberalismo multiculturalista son inerradicables porque las posiciones de la idea liberal y del multiculturalismo respecto a la tradición son diametralmente opuestas. La cultura es tradición, el liberalismo es sobre todo antitradicional. Sé que nada de esto hay en el libro de Florescano, pero me parece que brinda una ocasión magnífica para hablar de ello. La aprovecho finalinente, para plantear el problema en términos racionales. El supuesto axiomático, ineludible, del multiculturalismo es la afirmación de la relativa igualdad de las culturas, es decir, es un relativismo que convierte a la cultura en un absoluto. Me explico con un ejemplo. Si se diera el caso de que fuesen incompatibles el desarrollo económico, el derecho a la salud o la libertad personal y el respeto a las «identidades culturales», ¿qué debería prevalecer? Los partidarios del relativismo cultural y los derechos colectivos lo ven muy claro: la identidad cultural es un valor incondicionado; un liberal, según creo, tendría muy serias dudas al respecto. RIFP/12(1998)