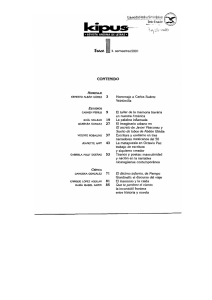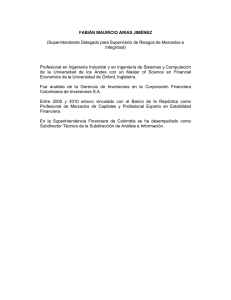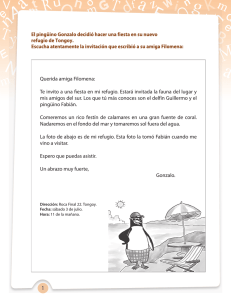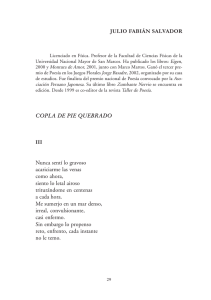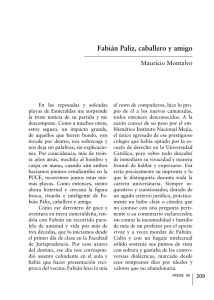Fabián de Luna acababa de cumplir cincuenta y dos años. Lo que
Anuncio

Fabián de Luna acababa de cumplir cincuenta y dos años. Lo que le producía una contradictoria sensación; por un lado quería convencerse de que aquélla era la edad de la plenitud para un hombre que, como él, gozaba de buena salud. Pero también reconocía que los primeros alifafes comenzaban a manifestarse, que su antigua afición a escalar los picos más abruptos de la sierra se le hacía cada vez más ardua, que la letra menuda se le resistía en los papeles, lo que le obligó a claudicar en su coquetería y reforzar sus ojos verdes, aquellos que tanto éxito tuvieron con las mujeres treinta años atrás, con los cristales graduados de unas gafas, eso sí, montura según el más moderno diseño. ¡Treinta años atrás! Cuando los recordaba, forzosamente tenía que abochornarse de su juventud insensata, de sus actitudes estúpidas, de lo mucho que hizo sufrir a sus padres. Buscando alguna justificación, se decía que le tocó vivir su adolescencia y los primeros trancos de su juventud en plena transformación de este país, a la sazón llamado comúnmente España: la transición política, un cambio brusco en las costumbres, en los conceptos, en la mentalidad de las gentes. Los jóvenes tomaron el rábano de la apertura democrática por las hojas del desmadre y se erigieron en portavoces de los llamados nuevos tiempos del progresismo, de las libertades, interpretadas con total desenfreno. Se le habían venido abajo los principios que encorsetaron su infancia: el respeto a la autoridad en todos sus grados, la obediencia a los mayores, el acatamiento de determinados postulados tenidos como inalterables. Ahora era todo ya opinable, discutible, rechazable, incluso vituperable. Hasta la patria potestad. Su buen padre intentó en vano resistirse, tímidamente, echando mano de sus mejores recursos de abogado, lo era y excelente, para convencer a su hijo de lo irracional de su actitud; hasta que lo dejó por imposible. Y aceptó con resignación la fórmula que su mujer, María Nieves, y sobre todo su anciana madre, doña Amparo, aplicaban de continuo para que su hijo y nieto retornase al buen camino: la oración. Muchas, muchas horas dedicaba Fabián a la evocación de aquellos pasados tiempos. Le martilleaba con angustia en la conciencia el recuerdo de la noche del 8 de diciembre de 1978, precisamente la festividad de la Purísima, que por primera vez no se había celebrado con pompa oficial y públicos fastos, acababa de aprobarse en referéndum la Constitución. España era ya un Estado aconfesional y, por consiguiente, no cuadraba que tuviese una Patrona más que a efectos puramente eclesiásticos y para nostalgia de los cristianos viejos. Trabajaba entonces como disc-jockey en una sala de fiestas, Satyricon 3, donde se servía a raudales el güisqui de botellón, no faltaban los porros ni las papelas y las parejas, no necesariamente de distinto sexo, se retorcían frenéticamente al compás de ritmos espasmódicos. Estaba él en su cabina estereofónica, alternando el cambio de discos con el sobeo a una francesa monísima que tenía sentada en las rodillas y con la que compartía un cigarrillo de marihuana, cuando llegó el encargado de la sala. —Oye, que han llamado de tu casa. Que te vayas en seguida a la clínica Virgen de Nuria. Tu padre ha tenido un infarto y está internado en la UVI. A él no se le ocurrió otra cosa que decir: —¡Jo, qué lata!… Besó a la chica un buen rato y se fue con cara de fastidio. ¿Cómo pudo ser tan vil, tan miserable, tan indigno? Años y años llevaba preguntándoselo y sólo se le ocurría despreciarse a sí mismo. Jamás, en lo que le quedase de vida, podría borrar de su pensamiento aquel estigma. Por fortuna, su padre se recuperó; vivió todavía diez años más. Los suficientes para comprobar la profunda transformación de Fabián. Quizás fueran las benéficas consecuencias de las rogativas familiares, pero a partir de aquella noche triste el joven insensato comenzó a enmendarse, reformó por entero sus costumbres, estudió con aprovechamiento unos cursos de publicidad y relaciones públicas y dejó de ser un problema angustioso para los suyos. No quisiera minimizar la importancia que en semejante cambio pudieron tener las oraciones fervientes de doña Amparo y de María Nieves; pero más influyó, pienso, el conocimiento de Eugenia, una gijonesa alta, guapa, inteligente y muy sensata, compañera de la escuela, de la que Fabián se enamoró apasionadamente. Llevan casados veintidós años; tienen tres hijos. Raúl, el mayor, ejerce como periodista aunque no tiene el título, pero eso ocurre ahora con la mayoría de los muchachos/as que trabajan en los llamados medios informativos. Marta, cumplida la mayoría de edad, sin oficio determinado, es buena diseñadora, a veces pasa modelos, escribe sobre modas en un semanario y gusta muchísimo a jóvenes, maduros y provectos, porque es guapísima. Macarena, ocho años, sus padres comentan siempre que fue un descuido, muy seriecita para su edad, buena estudiante y, obviamente, la predilecta. Fabián creó una empresa familiar, sólo dos socios, Eugenia y él mismo, EUFA, S. L., inmobiliaria modesta, se contenta con construir una o dos casas al año, vende los pisos, gana lo suficiente para llevar una vida digna, sin sobresaltos, que le permite satisfacer pequeños caprichos y, sobre todo, disfrutar de la familia. Como si quisiera compensar el tiempo perdido en su absurda juventud. Curiosamente gusta de acordarse con frecuencia de su abuela, doña Amparo, la recuerda ya de octogenaria, terca en sus viejas creencias, la misa, opinaba siempre, debe decirse en latín y con el cura de culo, la transición exacerbó sus nostalgias, comulgaba a diario y aplicaba la eucaristía por la salvación del Papa Pablo VI y la de Adolfo Suárez, para el que reservaba una especial inquina. Nunca veía el telediario, desde que apareció una noche Santiago Carrillo a los sones de La Internacional y le nombraron con el don por delante, y la buena señora, escandalizada, roció la pequeña pantalla con agua bendita para librarla del satánico influjo de tan siniestro personaje. En homenaje a su abuela, Fabián guarda con especial cariño dos reliquias suyas. Una, la imagen que doña Amparo mandó tallar para su personal disfrute de una santa que se inventó. En sus místicas meditaciones, llegó a la conclusión de que los santos conocidos están tan agobiados con las peticiones de sus millares de devotos, que difícilmente pueden atenderlas. Ni siquiera los menos populares se libran de este acoso de quienes se llaman como ellos. Así que consultó a su director espiritual si era posible que hubiese en el cielo muchas almas justas, que sin embargo no gozan de la dignidad de los altares, pero que, pese a ello, pueden derramar su protección sobre los mortales pecadores que la soliciten. Su director espiritual, que siempre se consideraba (con razón) mucho menos creyente, mucho menos piadoso y mucho menos católico que doña Amparo, opinó que sí, que era posible. Entonces ella tomó las primeras sílabas del nombre de su fallecido padre, Jeremías, de una hermana que murió siendo niña, Rosa, y de una monja muy devota que conoció en el colegio, Valeria, y así bautizó como Jerova a su santa particular. La hizo representar con un libro de contabilidad sujeto con la mano derecha, en homenaje a su difunto esposo, que fue perito mercantil. La otra reliquia, más curiosa todavía, conservada con especial cuidado entre naftalina, era el camisón que doña Amparo estrenó la noche de bodas, pasada en el expreso de La Coruña, con la consumación del acto aprovechando la larga parada en Venta de Baños. De retor, tela fuerte, impermeable a los tocamientos, tenía un agujero circular perfectamente calculado a la altura de la zona húmeda de la recién casada (omito concretar, ustedes ya me entienden), a través del cual el reciente esposo pudo penetrarla y desfogarse, sin especial placer carnal, que eso era tenido por pecado incluso en el santo matrimonio, pero cumpliendo la función procreadora, que era de lo que se trataba. Singular hembra había sido, por tanto, doña Amparo y su nieto se divertía recordando con Eugenia anécdotas de tan irrepetible personaje, de imposible encaje en el paganizado siglo XXI (l). Con notables diferencias, como puede suponerse, pero también de recio temperamento y enérgico carácter, compatible con su dulzura y su afabilidad, Eugenia, la mujer de Fabián, ofrecía de continuo muestras convincentes de su personalidad. La última fue en ocasión de celebrarse la Junta de Copropietarios de la casa donde vivían. Su marido delegaba siempre en ella la representación, consciente de que actuaría con mucha más eficiencia. Se puso en discusión la conveniencia de uniformar al empleado de la finca urbana (al portero, o sea): una discreta chaqueta cruzada gris oscuro, pantalones del mismo color, corbata y zapatos negros. En verano, colores más alegres y corbata gris. La casi totalidad de los condóminos estaba de acuerdo, ya que con ello se daría mayor categoría a la casa. Pero cuando el tema parecía resuelto, pidió la palabra Ruth Forces, la vecina del 6.o A, que vivía con su compañero sentimental y cuatro hijos, dos de la anterior relación de Belisario y otros tantos de los dos compañeros precedentes de doña Ruth. En términos muy exaltados, violentos incluso, con una voz desagradable, un tanto aguardentosa, la propietaria del 6.o A se opuso rotundamente a la idea del uniforme. «El uniforme —gritaba— es un vestigio fascista; supone reducir al compañero empleado de la finca urbana a la categoría de siervo de los copropietarios capitalistas; va contra su dignidad, es un acoso moral, una imposición intolerable en una democracia. Que se vista como le dé la gana: que no lleve chaqueta si le molesta, y en verano que se ponga pantalones cortos, como debe ser.» Ruth, militante fervorosa de IU, iba desgreñada, con los pelos grasientos resbalándole por la cara, sin maquillar, con una blusa llena de lamparones y las uñas largas y sucias, mostrando su negritud en la violenta gesticulación de las manos. Llevaba sobre el pecho una enorme pegatina, que no se había quitado desde los comienzos de la invasión de Iraq, con la inevitable protesta NO A LA GUERRA. Cuando terminó su soflama, se sentó dejando a su alrededor un olor agrio, como de repollo en cocimiento. Entonces, Eugenia pidió la palabra. Mientras hablaba la impugnadora había sacado una cuartilla y escrito algo en grandes letras mayúsculas. Su intervención resultó triunfal; sosegada, convincente, echó abajo todos los falaces argumentos de Ruth. Pero no fue ésa la principal razón de su éxito, refrendado por las ovaciones de los demás copropietarios. Momentos antes de finalizar su alocución, tan breve como rotunda, se prendió de la blusa la cuartilla, en la que había escrito: NO A LA GUARRA. Puede suponerse el pitorreo, que obligó a la aludida a abandonar la reunión, dando voces destempladas en las que repetía como un sonsonete «¡fachas, carcas, derechona de mierda!». Sus firmes convicciones democráticas no le impedían negar la legitimidad de un acuerdo adoptado por catorce votos a favor, uno negativo (el suyo) y dos abstenciones. Raúl Luna se firma siempre así en los periódicos, suprimiendo el «de» intermedio, porque lo considera más eufónico y, sobre todo, para evitar que se le adjudiquen connotaciones aristocráticas. Todo lo contrario, pues, de lo que hace don Jesús Polanco, que se deja añadir el genitivo para magnificar su apellido. Como si le hiciera alguna falta al dueño virtual de la España contemporánea. Raúl escribe un castellano pobre y malo, en lo que coincide con la mayoría de colegas de su generación. Su sintaxis resulta muy personal y su cultura histórica nada más que regular. Sin embargo, algo ha mejorado en los últimos meses, la práctica termina enseñando y ya sabe incluso quién fue don Julián Besteiro, nombre que le resultaba del todo desconocido la primera vez que lo oyó mentar en una reunión de la Federación Socialista Madrileña. Cierto que lo mismo les ocurría a la gran mayoría de los asistentes. No es que sea militante del PSOE; estima, y en ello le dio la razón Felipe González el día que tuvo el honor de ser presentado, que su labor periodística, rabiosamente defensora de las posturas socialistas, sean las que sean, resulta más eficaz, incluso más creíble, si, cuando se le acusa de parcial y sectario, puede replicar manifestando que no tiene carné, que carece de afiliación, que por tanto sólo escribe lo que en conciencia considera justo. Es agresivo, descarado, audaz en sus artículos. Así que, a raíz de los desdichados acontecimientos del verano de 2003 en la Asamblea de Madrid, se erigió en brioso paladín de la causa del señor Simancas, de quien no sólo glosó hasta el delirio su honestidad, su sabiduría política, su decencia pública y privada, sino que incluso lo elogió por su atractivo físico, por su talla, por la gracia de sus andares y por la elegancia de su vestimenta. En el PSOE, lógicamente, cuidan a Raúl, le respetan, le quieren y agradecen cumplidamente su colaboración. Sin tanta lógica, también los del PP guardan con él toda clase de atenciones e incluso don José María Aznar le ha invitado en dos ocasiones a los almuerzos con intelectuales distinguidos que ofrece en la Moncloa. A los que acuden los mismos comensales que eran asiduos de La Bodeguiya, cuando Felipe reunía alrededor de la manzanilla y el jamón de Jabugo a la crema de la intelectualidad progre. Es Raúl habitual en los micrófonos de la SER, ejemplo de objetividad política, desde donde Iñaqui Gabilondo informa diariamente con admirable imparcialidad de la marcha del país. Ha estado también en algunas tertulias televisivas, también neutrales, nada sectarias, como la de María Teresa Campos. Pero dejó de ser requerido cuando en una de ellas le traicionó su proclividad al sarcasmo y dijo algo que no le han perdonado los colectivos feministas, con toda razón. Se discutía el siempre candente tema de la igualdad de sexos, de la discriminación que todavía sufre la mujer en determinadas áreas sociolaborales. A Pilar Rahola, que tronaba contra la preponderancia del macho y su histórica contemplación de la mujer como mero objeto de deseo (iba, por cierto, la líder catalanista muy bien peinada, muy maquillada, muy escotada, de modo que resultaba la mar de atractiva y más de un repugnante varón televidente la desearía en su zafia consideración de la mujer-objeto), le había molestado cierto comentario irónico de Raúl cuando se habló de las juezas, de las concejalas, de las peritas contables y de las testigas. —Porque —se permitió decir— si cuando se trata de mujeres y oficios, todas las palabras han de terminar en «a», al hablar de varones y por las mismas tendríamos que decir el guardio civil y el albaceo testamentario y el futbolisto. Lo grave llegó durante la intervención de Cristina Almeida, que, siempre briosa, simpática y brillante, aseguraba que entre hombre y mujer no existe la menor diferencia sustancial. Que hay que aplicar a unos y a otras exactamente la misma vara de medir. Raúl la interrumpió: —Perdona, Cristina. Pero por mucho que te empeñes, nunca conseguirás que te operen de fimosis. Se rió mucho el público asistente a la tertulia y los hombres aplaudieron, porque en el fondo todos eran machistas. Pero allí firmó Raúl su sentencia, nunca más fue llamado para participar en un coloquio televisivo, pues ya se sabe lo rectamente que se aplica en todos los canales, y de modo especial en los públicos, el principio constitucional de la libertad de expresión. Con quien se llevaba muy bien era con los homosexuales. Participaba de sus inquietudes, coincidía en sus justas aspiraciones a casarse como todo el mundo y a criar hijos adoptados como si tal cosa, y por ello contaba con la admiración y el apoyo de todos los colectivos gay. Una noche se acercó a los bares del barrio de Chueca, donde fue vitoreado y agasajado y besuqueado. Aguantó con estoicismo los ósculos, pero algunos resultaron tan apasionados que no pudo evitar cierta sensación de asco. Estaban los gays muy agradecidos a Raúl, porque en uno de sus últimos artículos había criticado con dureza e indignación el mantenimiento en los crucigramas que publican los periódicos de una definición obsoleta, afrentosa e intolerable. Ya que en todos se continúa preguntando: «seis letras, hombre afeminado» y la solución es «sarasa». Protestaba el joven periodista de tan inicua acepción, proponiendo que se sustituyera por «persona que elige libremente su opción sexual» y que la respuesta, tres letras, sería naturalmente «gay». La carrera periodística del primogénito de Fabián de Luna iba, pues, en brillante ascenso. Los constructores afines al PSOE le dieron un banquete por sus espléndidos artículos defendiendo la falsedad de la supuesta trama inmobiliaria denunciada falazmente por el Tamayo y la Sáez, aquellos despojos humanos. Se enteró de muchas cosas interesantes en el ágape, especialmente cuando, ya en la sobremesa, los buenos vinos, el cava y los licores desinhibieron de su prudencia a los parlanchines anfitriones. Aquella noche, cuando regresó a casa, pidió a su padre que le atendiera unos minutos. —Tu dirás. —A Fabián no dejó de extrañarle la solicitud. —Papá, has de comprar terrenos en el término municipal de Rebollar de la Mata, lo más cerca posible del parque municipal en proyecto. —A ver, a ver… Fabián consultó un mapa de la Comunidad. —Pero eso son unos eriales, sin ninguna comunicación… —Cuando se apruebe la enmienda socialista al trazado de la M-70, que ya está pactada, los cruzará la autopista. El proyectado parque quedará justo a cien metros. Ahí es donde debes construir. —¿En una zona deportiva y de ocio, en la que está previsto campo de golf y atracciones infantiles? —Estaba previsto. El ayuntamiento de Rebollar recalificará los terrenos cuando se apruebe el nuevo trazado de la M-70. Será un negocio redondo, papá: ahora eso no vale nada, tú lo has dicho, un páramo sin accesos. Imagínate en lo que se convertirá. Piensan levantar dos torres de quince pisos, construir chalés adosados, un centro cultural, una residencia del Inserso… —Y tú, ¿cómo sabes…? —Lo sé, lo sé de buena tinta. Y el modo de conseguirlo, porque naturalmente quienes lo están moviendo quieren quedarse con la mejor parte. Eso también tiene arreglo. Se trata sencillamente de convenir con ellos una participación, alrededor del cuarenta por ciento de lo que se obtenga por las ventas. Fabián tardó en reaccionar. —Mira, Raúl, yo nunca estuve metido en enjuagues de éstos y tú lo sabes. ¿Qué quieres? Se me hace extraño, incómodo, desagradable. Déjame que siga como hasta ahora, que a Dios gracias me va muy bien. —¡Pero con este pelotazo te puedes forrar! Vamos, para retirarte a la buena vida. —Seguramente. Pero no es mi estilo eso de los pelotazos… —No te entiendo. Estás viejo, papá. Fuera de la movida. —Desde luego. De todos modos, muchas gracias por tu interés. De verdad. Raúl hizo un gesto de perplejidad. —Bueno, allá tú. ¡Ah! Ni una palabra a nadie de todo lo que te he dicho. —Por supuesto; ya me he olvidado. Y otra vez muchas gracias por tu buena intención… Estaba terminando el último telediario de La 1. Carmen Tomás había repasado los principales acontecimientos del día. Todo normal: una mujer maltratada en Sigüenza por su compañero, que se infló a darle guantazos; peor suerte había corrido la esposa de un capador de aves de Aracena, que le produjo seis heridas graves con el instrumento de su oficio y después intentó suicidarse, aunque como siempre sucede con estos bestias, no consumó su propósito. Un juez de Calatayud sentenciaba que darle una palmada en el culo a una empleada no suponía acoso sexual ni siquiera afrenta moral, pues podía interpretarse como un gesto afectuoso. Con distinta óptica, otro juez, éste de Torrente, condenaba al encargado de una fábrica porque en una ocasión, al pasar por la mesa donde trabajaba la secretaria, la había mirado con indudable lascivia y —decía el fallo— debe tenerse en cuenta el dolo visual intencional como vehículo del mobbing. (Es lo que se conoce como uniformidad de criterios judiciales.) Llamazares pedía al gobierno que se cambiase la equívoca denominación de «puerto franco» por «puerto constitucional» y Francisco Frutos, en unas declaraciones a El País, sugería que se abriese una suscripción popular, a la que debían contribuir forzosamente los principales bancos, para adquirir la momia de Lenin y trasladarla a España, ya que en Moscú estaba siendo objeto últimamente de olvidos y menosprecios. Podía instalarse en el castillo de Montjuïc, lo que sin duda aumentaría el interés turístico de la capital catalana. La Guardia Civil detenía en Tuy a un ciudadano colombiano que intentaba pasar por la frontera portuguesa a bordo de un camión de gran tonelaje más de dos mil kilos de cocaína. La droga iba disimulada dentro de varios millares de chupa-chups, pero fue rastreada por los perros-policía. Once moros, perdón, alhauitas mueren ahogados en las costas de Tarifa, al zozobrar la patera en la que viajaban. Otros quince son rescatados; todos se encuentran en grave estado. En fin, más o menos lo de siempre. Fabián apagó la televisión. Eran las dos menos minutos de la madrugada. Fue a la habitación, donde su mujer cumplía la diaria costumbre de leer en la cama un buen rato, antes de dormirse. —Son casi las dos y Marta todavía no ha llegado… Eugenia tranquilizó a su marido. —No te preocupes. Me ha dejado un mensaje en el móvil. Léelo… Le acercó el aparato. —No, no; ya sabes que detesto esas modernidades. —Estaba invitada a una fiesta en Aravaca, en casa de unos amigos. Pensaba regresar a eso de la una. Pero oye lo que dice. Leyó poco a poco literalmente: —Qds. Pps, auto aver, retr fzso, no pero, bs. —No entiendo una palabra. —Pues está bien claro. Los chicos de ahora mandan sus mensajes en abreviatura, para ahorrar. Que no te enteras de cómo funciona la juventud… Atiende: «Queridos papás, el auto está averiado, me retrasaré forzosamente, no os preocupéis, besos.» —Qué bien. Al menos tiene el detalle de avisarlo. —Claro, desconfiado. La niña es muy buena hija. ¿O lo dudas? —No, no, a qué santo. Pero estas costumbres… —Estás viejo, cariño. Mentalmente, quiero decir. —Desde luego. Hace un rato lo pensaba, charlando con Raúl. Me siento desplazado; como él me ha dicho, fuera de la movida. —Anda, déjate de lamentaciones y vamos a dormir… La pequeña Macarena regresaba del colegio alrededor de las siete de la tarde; un poco después, su padre, que también volvía de la oficina aproximadamente a la misma hora, la llamaba para repasar la lección. Fabián se tomaba con mucha seriedad esta función docente, por lo que se aislaba con su hija menor en el saloncito y todos en la casa sabían que no debían molestar bajo ningún concepto. —Veamos, ¿qué se entiende por chatear? —Comunicarse con otra persona a través de Internet; podría equivaler a conversar. —Bien. ¿Para qué sirve el Explorer? —Para pinchar la página que quieres visitar, o sea, para marcar adónde quieres ir. —¿Qué es escanear? —Sacar una copia digital de lo que pones en el escáner, que puede después mandarse por e-mail. —Cuando cuelgas algo de tu página, ¿qué estás haciendo? —Añadir contenidos a la web. —Fíjate bien. ¿Quieres ir a una página en concreto o prefieres ir al buscador? —No entiendo. —Me refiero al Google. Lo estudiamos el otro día: el Google, ¿recuerdas? —No. No sé de qué va; tengo una empanada mental tremenda. Cada día se me atraganta más el dichoso Internet. Macarena se puso seria. —¡Pero qué burro eres, papá! Y perdona que te lo diga. Esto que te parece tan difícil te lo podrían explicar de corrido todos mis compañeros de clase. —Sí, ya lo sé. Tenéis otra mentalidad, os habéis destetado con el ordenador, como aquel que dice… —Anda, papi; vamos a dejarlo por hoy, que no estás en forma. Pero cuidado: mañana no te pasaré una. Estúdiate bien lo del Google, ¡si es muy sencillo, hombre! Tienes el manual de instrucciones, ¿no? Pues deja de ver el fútbol en televisión y estudia más. Que así no llegarás a ninguna parte…