El relojero - Jose Carlos Torró
Anuncio
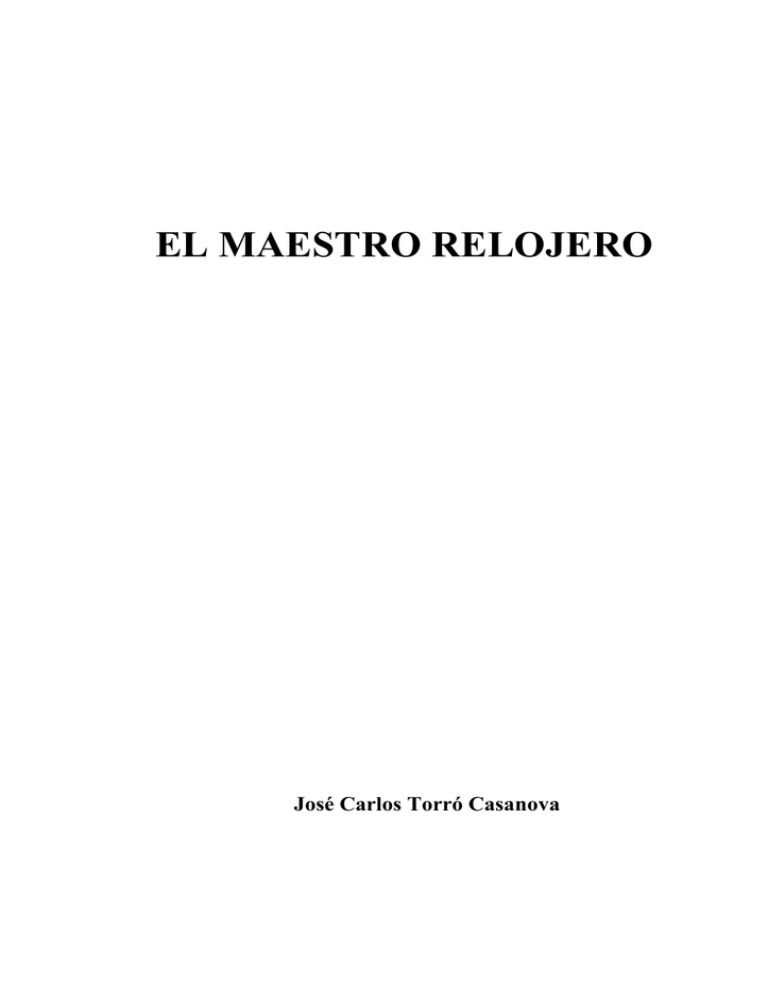
EL MAESTRO RELOJERO José Carlos Torró Casanova © 2013 José Carlos Torró 1ª edición Impreso en España / Printed in Spain El reloj mide el tiempo Pero por más que lo mide No puede evitar que se escape Como agua entre las manos Tempus fugit 6 INDICE PROLOGO Capítulo 1 – Les Camisards Capítulo 2 – Ginebra Capítulo 3 – El negocio Capítulo 4 - Le Locle Capítulo 5 – Los Decaux Capítulo 6 - Neuchâtel Capítulo 7 – Viaje a España Capítulo 8 – La historia Capítulo 9 – El final 7 8 PROLOGO 1800 Mi nombre es Pascal Decaux. Soy maestro relojero como también lo fueron mi padre, mi tío, mi abuelo y antes el padre de mi abuelo. Junto con mi primo Henry, llevamos el taller que desde hace más de cincuenta años es conocido como el taller de los Decaux. Hace diez años murió mi padre. Llevaba unos días que no se encontraba bien aunque hasta entonces gozaba de muy buena salud. Solamente el frío de ese invierno fue superior a sus fuerzas, que no pudieron superar las bajas temperaturas, inferiores a los diez grados bajo cero. Mi hijo, que tiene ahora doce años, me preguntó hace poco cómo era el abuelo Emile. Él apenas lo conoció, era muy pequeño cuando mi padre murió. - Fue un buen maestro relojero – me limité a decirle. - Ya sé que los Decaux son buenos maestros padre – me contestó – Pero ¿cómo era el abuelo? Ante su insistencia le pregunté por qué ese interés repentino. - Todos mis amigos conocen a sus abuelos menos yo, padre. Me gustaría saber cómo era. Entonces advertí que en realidad nunca le había contado nada de él ni de la familia Decaux y que tal vez había llegado la hora. - Era un hombre muy bueno Emile. Sabes que te llamas así por él. - Eso sí lo sé padre. 9 - Estaba muy enamorado de la abuela Isabel. Ella murió unos años antes que él. Se querían mucho y por eso nací yo. - ¿Dónde nació el abuelo? - El abuelo nació en la villa de Le Locle, allá detrás de las montañas. - ¿Y tú conociste a sus padres? - No, cuando yo nací hacía un año que murió su padre y su madre murió antes. Entonces me quedé pensando: yo tampoco sabía mucho de mis abuelos. Mi padre nunca me contó nada de ellos. Y entonces me acordé de las notas de mi padre, algo que estuvo escribiendo durante los últimos meses de su vida. Poco más le conté a mi hijo sobre mi padre y aunque tal vez lo suficiente para saciar su curiosidad, ello despertó la mía sobre mi familia. Durante los últimos meses veíamos a mi padre ocupado escribiendo unas notas que no nos dejaba mirar. “Cuando termine las verás”, me decía. Yo no les dí la mayor importancia, de hecho me alegraba que se entretuviera con ellas porque así pasaba las largas horas de invierno, un invierno que se le hacía especialmente pesado, mucho más que los demás. En el último año su salud se deterioró visiblemente y pocos eran los días que bajaba al taller para ver cómo nos iban las cosas. Después del entierro nos olvidamos todos de esas notas que no nos dejaba ver y que guardó celosamente. Tal vez pensaba enseñárnoslas pero su muerte se lo imposibilitó. Le pregunté a mi primo sobre mi abuelo. Yo solo sabía que se llamaba como yo pero poco más. Henry tenía dieciocho años cuando murió y me contó algunas historias a las que no di demasiada importancia. Sobre todo recorda10 ba un largo viaje que hizo junto con mi padre y otras personas y que después nací yo. - ¿Te acuerdas de las notas que escribía mi padre antes de morir? – le pregunté a Henry. - La verdad es que no me acuerdo de eso. - Estuvo varios meses escribiendo algo que no nos dejaba ver. Después de su muerte no las he visto y no sé dónde puedan estar. Henry se quedó un momento pensando y entonces se le iluminó la cara. - Vamos al desván – dijo. La casa donde vivimos la compró el abuelo Pascal, eso sí que lo sabía. La parte inferior la ocupaba el taller. En la primera planta vivía yo con mi familia y en la segunda Henry con la suya. Arriba había un desván que siempre estaba cerrado y al que pocas veces subía nadie. Henry abrió la puerta y un fuerte olor a cerrado salió contra nosotros haciendo que giráramos la cara y nos tapáramos la nariz. - Hacía años que no subía por aquí. - Y yo tampoco - me dijo él. La poca luz entraba por las rendijas de una pequeña ventana situada justo enfrente de la puerta. El techo no tendría más de metro y medio, lo cual nos obligaba a caminar algo encorvados. Henry se adelantó y abrió las contraventanas dejando el desván completamente iluminado. Estaba lleno de trastos viejos, de relojes que nunca funcionarían y de muebles que nunca utilizaríamos en nuestro sano juicio. - ¿Quieres decir que mi padre subiría aquí para guardar sus notas? - Creo que sí – me contestó – Recuerdo haberlo visto alguna vez subiendo. Entonces no pensé en nada pero al decirme tú eso, lo he recordado. 11 Revolvimos con la mirada toda la estancia hasta que los dos tropezamos con un pequeño baúl de menos de medio metro de largo, nos miramos y avanzamos hacia él. Fue Henry el que lo abrió. Dentro, cuidadosamente atadas con un pequeño cordel, se amontonaban lo que los dos supusimos serían las notas que tan celosamente guardaba mi padre. - Aquí las tienes – anunció triunfante. Entonces se me aceleró el corazón, comprendí que esas notas podían contener algo grande. ¿La historia de nuestras familias? Las cogí con las dos manos y al sacarlas vi lo que había escrito en la primera de las páginas: “El maestro relojero”. Otra vez nos quedamos mirándonos, al tiempo que mi corazón latía con más fuerza. Cerramos y bajamos hasta mi casa. Nos sentamos en la misma mesa donde mi padre las escribió, desaté la cuerda y con una rápida mirada, escudriñamos el interior. Efectivamente era la letra de mi padre que, asombrosamente, era firme aún en los últimos momentos de su vida. - ¿Qué hacemos? – le pregunté. - De momento bajar al taller. No hay nadie. Después ya pensaremos algo. Tenía razón. Las guardé en un cajón y bajamos para hacer nuestro trabajo. Pasamos el día elucubrando sobre su contenido y cuando no pudimos aguantar más, subí a por ellas y las bajé al taller. Entre trabajos y clientes fuimos leyendo las primeras páginas. Entonces nos dimos cuenta del tesoro que teníamos entre las manos. Lo enseñamos a nuestras mujeres y entre todos pensamos qué hacer con ellas hasta que al final decidimos que lo leeríamos en familia. Cada noche nos sentaríamos y uno de nosotros leería una parte, así hasta acabar de leerlo to12 do. Comprendíamos que era algo que nos atañía a todos y leerlo así sería más entrañable. Este es el día que hemos acabado de leer las notas y que hemos decidido que yo escriba estas líneas para explicar el contenido de lo que a continuación está escrito y que tantas lágrimas nos han hecho derramar. Hubo noches que apenas podíamos leer por la emoción que nos embargaba lo que en ese momento leíamos. Damos las gracias a mi padre, autor de las notas, a mi hijo, por haber preguntado por él y a mi abuelo por haber sido como fue. Tal vez dentro de unos años se publique la historia de la familia Decaux, verdaderos artífices de la industria relojera en el valle del Jura. 13 14 Capítulo 1 – Les camisards 1702 Viaje a Alés Las primeras luces del día iluminaron la villa cuyas peñas aledañas no dejaban el paso de los rayos del sol hasta pasada media hora, treinta y cinco minutos según el reloj del maestro Decaux. Eso ocurría en esa época del año en la que las hojas de los árboles amarillean y el rocío de la mañana cubre las hojas que han sucumbido al peso de los días, levantando ese olor del fresco otoñal. François Decaux, acostado en la cama miraba a través de la ventana esperando esos primeros rayos potentes y silenciosos a la vez. Hacía unos minutos que lo hacía porque no quería despertar a su mujer. Con su mirada perdida, su mente vagaba por mil pensamientos que le llevaban a los lugares más inverosímiles en el tiempo. El tiempo, pensaba, siempre midiendo el tiempo, total para qué. Qué inutilidad la del hombre que se empeña en medir algo que se le escapa como agua entre las manos. En cambio, ese afán por medirlo daba la sensación de controlarlo y cuanto más exacta era la medida, parecía que mayor era su control. Sí, parecía absurdo pero era así. Los relojes, esas diabólicas máquinas le tenían absorbido por completo. No podía dejar de pensar en ellos, aún en esos tiempos tan convulsos. Eran su vida, su razón de ser, sin ellos, no sabría qué hacer. Entonces levantó el brazo y ese solo movimiento alertó a su mujer. - ¿Qué hora es? – preguntó Michelle sin acabar de abrir los ojos. 15 François miró uno de sus relojes y le contestó que eran las siete de la mañana: hora de levantarse, su amigo lo estaría esperando. Michelle se desperezó y dándole un beso se dispuso a prepararle la comida del día. Mientras, él se vistió con su blusón de lino blanco y su capa negra con una pequeña cruz, símbolo de los Camisards. Después salió al establo y preparó su caballo. Al fondo se adivinaba el río que, con su sonido monótono y placentero, acompañaba el despertar de las mañanas y con su canto melodioso y relajante, el sueño de las noches. Los Decaux estaban tan acostumbrados al sonido del río que tal vez no podrían dormir en otro lugar más silencioso. Respiró el fresco de la mañana que cubría las piedras, las hojas, el aire, el silencio adornado por el caminar del río. Con todo ello se adivinaba una mañana fría pero clara y limpia. - Tened cuidado – le advirtió Michelle cuando salió. - Lo tendremos, descuida. Ella se quedó de pie, perfectamente erguida, mirando la marcha de su marido, los brazos cruzados apretados contra su pecho, intentando que el frío no penetrara por todo su cuerpo, pero apenas lo conseguía. Sus ojos se humedecieron, ella se dio cuenta y quiso pensar que era por el sueño, por la madrugada, por el otoño. Pero sabía que no, sabía que el peligro acechaba, sabía que no eran buenos tiempos para los protestantes. Hacía tiempo que no lo eran, por eso, cada vez que François se marchaba de casa, aunque solo fuera por un día, el corazón se le comprimía en la garganta dándole accesos de ansia que le impedían respirar con normalidad. Cuando François cruzó el puente, saludó a su mujer en la lejanía, después desapareció de su vista. Sabía que ella era fuerte, que tenía que cuidar de su hijo que se estaba haciendo mayor. El pequeño Pascal estudiaba diligentemente, aprendía las leyes de la Física, las Matemáticas y la Astronomía. François le explicaba que eran necesarias para conocer el funcionamiento de los relojes, pero el pequeño no acababa de comprender. - ¿Qué tiene que ver la Física con una ruedas tan pequeñas padre? - Todo el universo está regido por las leyes de la Física Pascal - contestaba el padre pacientemente sabiendo que era difícil para una mente tan pequeña comprender algo tan grande – La velocidad de rotación de las ruedas, el número de dientes, el paso de los mismos, la fuerza motriz. Nada hubiera sido posible sin el conocimiento de la Física hijo. El pequeño Pascal miraba a su padre y retenía cada palabra que salía por su boca. Su padre era un maestro relojero de los mejores y él también lo sería. Por eso debía aprender todo lo que le enseñara, aunque hubiera cosas que no acabara de entender, como el hecho de que la Tierra girara alrededor del Sol porque más bien parecía al contrario, pero si su padre lo decía, así debía ser. François estaba ahora trabajando en el reloj de la torre de la villa y su hijo le ayudaba cuando salía de la escuela. Sería un bonito reloj. Lo colocarían encima del reloj de sol que había ahora. Teniendo un maestro relojero en la villa, era lo menos que podían hacer y así se lo encargó le Maire Monsieur Le Planc, que representaba la máxima autoridad en la villa. François se acercó a la tahona de los Cavalier desde la que llegaba el olor inconfundible del pan recién horneado, caliente, apetitoso. Dejó el caballo fuera y entró para ver cómo salían las primeras hogazas del día que, como otras veces, serían para ellos. - Me gusta este olor de la tahona por la mañana - dijo François. Monsieur Louis, ajeno a las intrigas de los muchachos, se alegró de ver al joven François. - Buenos días nos dé Dios. Tened cuidado, nunca se sabe lo que puede pasar – advirtió el padre. La persecución de los hugonotes parecía estar llegando a su fin después de más de quince años de luchas religiosas. Más de trescientos mil franceses protestantes, los llamados hugonotes, habían tenido que abandonar el país, la mayoría eruditos, artesanos, hombres de ciencia. El resto decidieron concentrarse en la región de los Cevennes, al sur de Francia, en el Languedoc-Rousillon, lejos de París, lejos de Versalles, lejos de la corte de Luis XIV. Hacía unos años que pasaron los dragones por la villa y les obligaron a convertirse a todos so pena de expulsión. Louis Cavalier y su familia no lo dudaron un instante. Pero la mujer, secretamente, había ido aleccionando a su hijo contra el poder de la iglesia y le inculcó esas ideas protestantes tan revolucionarias y prohibidas por el Rey. No tendría que hacer eso con su hijo, pensaba Louis, era mayor para decidir sobre sus pensamientos, pero toda una vida de lecciones, de historias y sobre todo de realidades, hicieron que la mente de Jean mirase contra el catolicismo y renegara de él, haciendo lo posible para que las ideas protestantes se expandieran. De esa forma, la realidad hizo de Jean Cavalier un joven con ideas revolucionarias que renegaba del poder del rey y de su absolutismo, de su control de la iglesia católica y de todo cuanto se rebelaba contra ella. Sus ojos irradiaban odio cuando alguien le mentaba al rey. Aunque François Decaux tenía sus mismas ideas, no era tan impulsivo. El hecho de tener una familia y ser algo mayor que él lo hacían algo más responsable. Pero el empuje de Cavalier era arrollador y con sus palabras convencía fácilmente a François para que lo acompañara en sus intrigas, de lo cual no era demasiado partidaria Michelle. En la villa todos eran protestantes, todos se habían convertido al catolicismo en su contra y todos estaban en peligro porque las tropas del rey podían pasar en cualquier momento para comprobar si seguían practicando el catolicismo. La iglesia de Saint Etienne se construyó hacía unos años cuando los dragones demolieron su antiguo templo. Pocos eran los que iban a esa iglesia y sabían que el arcipreste de Cevennes, François de Langlade de Chayla, que además era inspector de las misiones católicas, podía denunciarlos en cualquier momento. Era hora de partir. Los dos jóvenes cogieron las dos primeras hogazas de pan y emprendieron camino hacia Alés, donde les esperaban otros correligionarios, entre ellos su amigo Roland Laporte. En Alés tenían un lugar de reunión donde acudían los más fieles a la causa. Muchos tenían miedo de ir pero sabían que, en su interior, les apoyaban, había que vencer al despótico monarca en esa lucha religiosa. Nadie podría imponerles sus ideas. Durante el camino, llevaban los caballos al paso, sin prisa, así los amigos podían charlar e intercambiar opiniones. En esos días de marcha a Alés, mientras Jean se libraba de ayudar a su padre en la tediosa tarea de la tahona, a François se le hacía largo el día solo pensando en la hora de la vuelta para estar con su familia. - No te preocupes François, somos nosotros los que más peligro corremos – le dijo Jean. - Creo que nadie se libra. Las tropas del Rey alcanzan cada vez a más lugares y no me extrañaría que pronto estuvieran aquí. - Si eso ocurriera, ten por cierto que saldrían corriendo espantados por nuestras fuerzas – dijo Jean casi gritando. François sonreía ante la fanfarronería de su amigo. Roland vivía en una granja, algo apartada de la ciudad en la que las reuniones de los camisards no levantaban sospechas. François y Cavalier fueron los primeros en llegar. Había rumores de que las tropas del rey andaban cerca, les dijo Roland en cuanto se sentaron. Poco a poco fueron llegando el resto de correligionarios y enseguida comenzaron la reunión. Esta vez eran más de veinte los que se habían presentado. La última vez no pasaban de quince y dieron la bienvenida a los nuevos. - Se dice que han pasado por la otra parte de los Cevennes – dijo Roland – Estos dragones no tienen nunca bastante. - Hemos de prepararnos – dijo Jean Cavalier – tal vez ha llegado la hora de movilizarnos. Cavalier solía monopolizar las reuniones y todos lo aceptaban como el líder natural. Era ligero con la palabra y sabía cómo convencer a la gente. Alguien dijo que el arcipreste Langlade estaba tomando represalias contra algunos ciudadanos porque se negaban a reconocer el catolicismo como su religión, lo cual fue motivo de comentarios de rechazo. - Hemos de andar con cuidado con Langlade – advirtió Cavalier en su arenga – Es un espía del rey, tiene soldados a sus órdenes y puede hacer mucho daño. La verdad es que tenemos enemigos por todas partes. Los camisards asentían y aplaudían cada intervención de Cavalier. - Deberíamos darle un escarmiento – dijo otro levantando el puño en alto a lo cual todos asintieron. - Eso es peligroso – advirtió Cavalier – pero en caso necesario hay que hacer frente común. Que nadie haga la guerra por su cuenta o de lo contrario que se atenga a las consecuencias. - Pero vivimos en granjas, estamos muy alejados unos de otros. ¿Cómo podemos unirnos? - Tenemos que preparar una estrategia para cuando alguien tenga alguna noticia o haya algún peligro. El hecho de reunirse les daba confianza mutua para darse cuenta de que no estaban solos y saber que había mucha gente que pensaba como ellos, pero pocos eran los que se sentían capaces de reunirse para instigar contra las tropas del rey. La verdad es que siempre hablaban pero nunca pasaban a la acción. François no quería ni pensar en lo que pasaría si tuvieran que luchar contra alguien. No, no cabía en su cabeza. Mientras solamente hablaran, no había nada que temer. Durante todo el día estuvieron planeando qué hacer en el caso de que se encontraran con los dragones. Había que darles un buen escarmiento, decían. Cuando el sol cayó por el horizonte, acabó la reunión. Habían pasado un día interesante haciendo unos planes que nunca acabarían de concretarse en nada, pero esa unión les daba fuerzas psicológicamente. En la casa de François, Michelle hacía encaje de bolillos a la luz de la chimenea. El pequeño Pascal dormía. En cuanto su mujer lo vio entrar se abrazó a él y después le preguntó cómo había ido el día. Últimamente las conversaciones cuando estaban solos siempre giraban sobre lo mismo. ¿Cuándo iba a acabar todo aquello? - Me dan miedo esas reuniones Michelle, pero también me da miedo no hacer nada. Es una gran sensación de inseguridad. - Te comprendo – le contestó Michelle y dándole un beso le dijo: Estarás cansado. Vamos a la cama. El reloj de la torre La torre de Pézène, como así se la conocía, había sido parte del Château Pézène, antigua casa señorial de los condes de Beaufort hacía más de cien años. Ahora del castillo solo quedaba esa torre circular, de unos siete metros de diámetro por más de doce de altura, coronada por un viejo campanario que más que coronar, parecía una peineta pegada a la parte alta de la torre. Le Planc quería que el reloj sonara al dar las horas, como hacían algunos de los que empezaba a haber por otras ciudades como Alés. Por fuera, el reloj que el maestro estaba preparando, era un simple rectángulo de casi dos metros de lado. Estaría levantado a más de ocho metros de altura, por eso debía ser grande, tenía que verse bien. Estaría colocado por encima del actual, un reloj de sol cuyos números eran los signos del zodíaco y en cuya parte inferior se leía en letras grandes: “Tempus fugit”, el tiempo se escapa. A François siempre le había llamado la atención esa frase, siempre había mirado el reloj de sol con curiosidad y eso, entre otras cosas, lo animaron a estudiar la ciencia y el arte de la relojería. Con la ayuda del herrero Pellet había conseguido fabricar todas las piezas. Llevaban más de un año trabajando en el reloj porque no podían dedicarle todos los días. Los dos tenían sus trabajos y al reloj de la torre le dedicaban los tiempos perdidos. Ahora empezaba la segunda parte del trabajo que era ensamblar todas las piezas y comprobar que funcionaba bien. La fuerza motriz era de muelle y el escape de áncora con lo que la precisión sería muy grande. François tenía sus cálculos. El Sol no fallaba nunca y en él se guiaba para poner sus relojes a la hora. En Anduze estaban a una latitud de 44 grados y se había hecho sus cálculos para conocer la hora exacta de la salida del sol cada día del año así como la del mediodía, en la que el sol estaba en su cenit. De esa forma no se equivocaba. De vez en cuando comprobaba la hora con el sol y tenía un reloj, solo uno, con la hora exacta. El resto los iba poniendo a la hora conforme los necesitaba. Toda la villa le preguntaba la hora al maestro pero cuando el reloj de la torre estuviera acabado, cada cual podría saberla sin necesidad de preguntarla. Además había previsto un sistema de sonería para que el reloj diera las horas a través de una rueda contadera con setenta y ocho hendiduras que sumaban el total de campanadas cada doce horas. A Michelle le gustaba ver a su marido atareado con sus relojes, con sus pensamientos lejos de la religión y las persecuciones de un rey que no los dejaba tranquilos ni un minuto de su vida. - ¿Cómo va todo? – preguntó una voz desde la puerta del taller. Era Pellet, el herrero, el artífice de todo el metal que conformaba el reloj. El único que tenía máquinas hidráulicas capaces de mecanizar unas piezas del tal tamaño. Pellet era un verdadero artista. Tenía su taller a orillas del río para aprovechar toda la fuerza del agua. Una rueda hidráulica le proporcionaba la fuerza suficiente para mecanizar las piezas de acero y hierro forjado que él mismo fabricaba con ayuda de varios operarios. De todas las ciudades acudían a él para pedirle todo tipo de piezas, desde fusiles, aperos de labranza, herraduras, palas, azadas y cualquier pieza metálica. En cuanto Le Maire Le Planc encargó a François la fabricación del reloj, enseguida pensó en Pellet. - Bien Pellet, gracias – contestó el maestro - Ahora iba a montar las piezas, a comprobar los engranajes, a encajarlo todo. - Si quiere ayuda no tiene más que pedirla. - Gracias Pellet. Por cierto, ¿qué te trae por aquí? - Voy a ver al arcipreste Langlade. Me ha pedido unos candelabros para la iglesia. Al oír mentar al arcipreste, a François le temblaron las piernas y se le aceleró el corazón. No era persona grata en la villa y François procuraba evitarlo en lo posible. Agradeció a Pellet su interés y declinó su invitación para ayudarlo. - Cuando te necesite iré a buscarte. - Entonces me marcho maestro. Cuando Pellet se marchó, François tuvo que sentarse, respirar hondo y después salir de casa para tranquilizarse. Nada bueno traerá el arcipreste, pensaba François. Es un espía del rey, tal como dijeron en la reunión, sabe quién frecuenta la iglesia, sabe quién no lo hace y en cuanto aparezcan los dragones, ellos podrían ser los primeros en caer y tendrían que marcharse de Francia. Le temblaban las manos solo de pensarlo. Así no podía trabajar. Era mucha la tensión que debía soportar cada hora, cada día y los años seguían pasando, no se sabía hasta cuándo. El pequeño Pascal salía a esa hora de la escuela y François se tranquilizó al ver aparecer a su hijo. - Bonjour padre. ¿Trabajas hoy en el reloj de la torre? - Sí hijo. ¿Me quieres ayudar? - Claro padre. Las piezas eran muy grandes para él pero François necesitaba en ese momento de la presencia del chico, eso le sentaría bien. Tras dos semanas más de trabajo, el reloj estaba listo, funcionando perfectamente y preparado para subirlo a la torre. Ese era un trabajo diferente pero también delicado y quería dirigirlo para que nada se estropeara. El reloj debía ser transportado en carreta y una vez allí, debía ser subido entre varios hombres, o bien subirlo con cuerdas desde la torre. Unos días estuvo pensando en cómo hacerlo y al final decidió que se subiera por las escaleras interiores aunque ello supusiera un gran esfuerzo. Pensaba que así el reloj estaría más protegido. Y pensó también que además de dirigir la operación, él sería uno de los hombres que colocarían el reloj en la torre. Había llegado el día. A lo lejos vio la carreta de Pellet acompañado por cuatro hombres. - Ya estamos aquí maestro, a la hora convenida y con la gente preparada para la maniobra. - Vamos Pellet, entremos todos al taller. El enorme reloj parecía un gigante encerrado esperando ver la luz del día. - Nunca habíamos visto nada igual maestro. Es muy grande. - Ni un golpe, no quiero ni un golpe – les alertó el maestro. Entre los seis lo cogieron a pulso y comprobaron el peso. Sí, lo podían levantar bien. Era grande pero manejable. Pellet había hecho un buen trabajo con las piezas aligerándolas en lo posible. Con mucho cuidado lo subieron a la carreta y lo ataron con varias cuerdas para que no se cayera durante el trayecto. Pasaron el puente y llegaron a la torre. Todo debía hacerse con los pasos muy medidos. No quería prisas ni malas maneras. Lo bajaron de la carreta y comenzó la operación de subirlo por las escaleras. Éstas no eran muy anchas y no podían pasar todos al mismo tiempo. A cada vuelta de la escalera debían recolocarse los hombres, a veces dejarlo en el suelo un momento porque pesaba mucho. Durante un segundo François pensó que tal vez hubiera sido mejor montar el reloj directamente arriba en la torre, pero no hubiera sido buena idea porque no tenía ni el espacio ni las herramientas necesarias para trabajar bien. Una vuelta, otra. Ya faltaba poco, ya se veía el hueco donde iba a ser alojado el reloj. Unos peldaños nada más. Lo dejaron en el suelo otra vez y descansaron un momento. Empezaba la segunda parte: alojarlo en su ubicación definitiva. También había pensado en hacer un andamio desde abajo por fuera pero también lo rechazó, era un peligro demasiado grande. Mejor trabajar desde dentro. El hueco era mayor que el reloj. Ahora había que levantarlo hasta depositarlo en el hueco. Un último esfuerzo. Cómo pesaba el condenado. Las fuerzas iban mermando. Había que colocarlo y no soltarlo en absoluto. Dos albañiles empezaron a colocar piedras y adobe conforme llegaba el reloj a su ubicación. - No lo soltéis por favor – dijo el maestro saliéndole la voz desde el alma sin poder evitarlo. - No lo soltamos maestro – contestó Pellet - pero el condenado pesa más que un muerto. - Y que lo digas – dijo otro. - Venga, daros prisa – arengó a los albañiles. - Hacemos lo que podemos maestro. Son varios metros los que tenemos que cerrar ahora. - Ya lo sé, ya lo sé – dijo François intentando tranquilizarse. Pasados unos minutos en los que el agotamiento empezaba a hacer mella, uno de los albañiles gritó: - Soltadlo. - Poco a poco por favor – pidió François. Nadie se atrevía a ser el primero. François cogió el reloj de una de las columnas que sujetaban las platinas que conformaban la caja metálica. - Tú, suelta tú – le ordenó a Pellet. Éste, con mucho gusto soltó el reloj y cayó desplomado al suelo por el cansancio. - Ahora tú – continuó el maestro hasta que al final el reloj quedó sostenido solamente por las piedras de la pared. Estaba perfectamente encuadrado. Entonces se oyó un sonoro aplauso a lo lejos. Todos bajaron y se encontraron que toda la villa había estado esperando hasta que el maestro dio por terminada la maniobra. François miró sonriente la plaza, se giró, miró hacia arriba, hacia la torre y vio el resultado de la obra. Sacó su reloj de bolsillo y comprobó que. ¿Qué? Se le había olvidado darle cuerda. Pensó un momento: se había dejado la manivela en el taller. Se giró para salir corriendo y entonces vio a su hijo que llegaba cargado con ella. - Se te había olvidado padre. - Gracias hijo. Vamos, acompáñame. La gente esperaba a que el reloj se pusiera en marcha. Padre e hijo subieron casi corriendo las escaleras. Arriba François puso la manivela en el eje que había preparado y le dió cuerda. El pequeño veía cómo el muelle se iba cerrando hasta que no pudo más, su padre quitó la manivela y empezó a oírse el tic-tac. El primero que se oía en la torre. Después puso el reloj en hora y otra vez se oyeron aplausos al comprobar los asistentes que las manecillas se movían. Una vez bajo, François Decaux miró el reloj y comprobó que faltaban unos minutos para las doce. Silencio. Dong. La primera campanada. Dong, la segunda. Así hasta doce. El sonido era muy metálico pero se escuchaba bien. Otra vez aplausos. Ahora el trabajo estaba completamente terminado. Al cabo de unos minutos apareció Michelle, contenta al ver que todos aplaudían a su marido y al herrero. - Se oye perfectamente desde lejos – le dijo cuando llegó – ya estaba cansada de oír las campanadas dentro de casa – dijo sonriendo. - ¿Sabes? – dijo François a Pellet - Es la recompensa de un año de trabajo pero ha valido la pena. - Enhorabuena – les dijo Le Planc. - Gracias señor. Trabajo terminado. François abrazó a su mujer y su hijo se unió a ellos. Todos contemplaban la escena y volvieron a aplaudir, pero esta vez no al maestro relojero sino al padre de aquella familia contenta que mostraba así su alegría. - Estarás orgulloso – dijo alguien a su espalda. Era Jean Cavalier que se había acercado también a la plaza para contemplar la obra del maestro. - Lo estoy Jean. Creo que esto es en lo que debería fijarse el rey, en las obras que somos capaces de hacer y no en nuestros pensamientos porque ellos son libres y ni nosotros mismos somos capaces de controlarlos. - Así debería ser François y estoy dispuesto a luchar para que eso sea así. De entre la muchedumbre que se había congregado en la plaza, un hombre bien vestido bajó de su carruaje, se les acercó y saludó al maestro. - Soy el duque Charles de Vallois y quiero hacerle un encargo. Pellet se había quedado a sus espaldas y miraba extrañado a aquel hombre al que no había visto nunca antes. François tampoco lo conocía. ¿De dónde había salido? No le dio muy buena impresión en un primer momento pero no era hora para suspicacias, era un día de alegría y si alguien les hacía otro encargo, debía ser bienvenido. - ¿De qué se trata? – le preguntó el maestro. El duque miró el reloj de la torre y dijo: - Quiero uno igual para mi palacio. Mientras todos comentaban la obra del maestro, mientras el maestro hacía negocios, mientras la villa se alegraba, alguien llegó azorado corriendo, sin resuello y se acercó a Cavalier. - ¿Qué pasa muchacho? Parece que hayas visto al diablo. - Casi, señor, casi – rezongó. - Suelta lo que sea de una vez. - El arcipreste Langlade. - ¿Qué le pasa al arcipreste? - Ha matado a varios protestantes, camisards para ser más exactos. - ¿De los nuestros? - Sí. - ¿Dónde ha sido eso? - En Le-Pont-de-Monvert. - ¿Cómo lo sabes? - El que me lo ha dicho lo sabe bien. El arcipreste fue quien dio la orden. Ahora todos están muertos y he venido corriendo para contárselo. - Bien hecho. Ahora vete a Alés y avisa a Roland y los suyos. Ha llegado la hora. Esa será la tumba de Langlade – dijo Cavalier. François Decaux miraba a Cavalier y adivinó que algo malo estaba pasando pero al tener al duque delante, se abstuvo de hacer ningún comentario, al igual que el resto de asistentes que poco a poco se dispersaron volviendo a sus casas. El maestro se interesó por el palacio del duque porque quería ver dónde se iba a situar el reloj. Éste le explicó dónde estaba en Alés. No tenía pérdida, dijo, todo el mundo conoce el castillo del duque de Vallois. - Bien señor, en unos días estaremos allí para ver su ubicación. El arcipreste Le Pont-de-Montvert era una pequeña aldea a la que se accedía a través del puente de Montvert, de no más de cien vecinos que vivían de los animales y de lo que les daba la tierra. Entre ellos, los Langlade, que vieron partir a su hijo François hacia las misiones en tierras orientales y que la muerte les llegó antes de que el muchacho volviera de ellas, duramente martirizado por los budistas y que a duras penas logró sobrevivir. Las heridas que le inflingieron se le quedaron marcadas para siempre y el odio hacia toda religión que no fuera la católica prendió en él como fuego candente, igual que el que le causaron las durísimas heridas que le desfiguraron el rostro para siempre. Ahora era el arcipreste Langlade, bastión indiscutible de la fe católica en les Cevennes y terror de los protestantes. Sus vecinos apenas lo conocieron cuando volvió, parecía otro y en verdad que lo era, porque se fue contento, lleno de ilusión a convertir a los paganos y volvió encendido como satanás para hacer pagar el sufrimiento que le causaron. Apenas quedaban hugonotes en Francia y los últimos se refugiaban precisamente en la región en la que vivía. La expectativa de la venganza le animaba a seguir viviendo. No habría lugar seguro para los protestantes que cayeran en sus manos. Todo el mundo conocía al arcipreste Langlade y no precisamente por su bondad. Tenía varios soldados a sus órdenes y sus hazañas llegaban puntualmente a oídos del Rey. Gente como él era lo que necesitaba Francia. La última, el asesinato de varios protestantes bajo sus órdenes, gente que se había negado a profesar la fe católica. Langlade sonreía viéndolos sufrir. Sí, antes de morir tenía que torturarlos. Algunos se convertían, o eso decían, pero él no tenía compasión con ninguno. ¿Para qué? Con cada tortura, con cada muerte, parecía que sus heridas internas se calmaran. Necesitaba protestantes para torturarlos, eso le daba un placer inmenso. Recordaba el dolor sufrido años atrás y eso le calmaba. Pero su última hazaña había sido virulenta en exceso. Eran varias las personas que había torturado y después asesinado y esta vez no las pudo silenciar. Alguien lo presenció todo y la voz corrió como la pólvora. Aunque no tenía nada que temer, él era la autoridad, nadie osaba levantarle la mano. Pero si los Camisards dejaban pasar por alto esa atrocidad, no habría sitio seguro para ellos. El arcipreste Langlade Chayla tendría unos cincuenta años, tal vez menos. Ataviado con su hábito negro, sus botas le daban un porte marcial y autoritario. Su fino cabello blanco liso y bien peinado, le caía por la espalda y en su rostro miserable se dibujaba siempre una expresión de lo que era: inspector de las misiones católicas, con esa mirada inquisitiva que ponía nervioso a cualquiera. Serían las diez de la noche cuando cerró la puerta de la iglesia. Jean Cavalier y Roland Laporte eran los cabecillas de la operación en aquella noche de verano. Los blusones blancos y las capas negras eran los distintivos que iban a identificar a partir de entonces a los camisards, llamados así en el lenguaje occitano hablado en la región. No dijeron nada a François, sabían que no querría meterse en líos, al menos no de momento. Ellos podían hacer el trabajo solos. Todos aguardaban una señal, pero Cavalier no pudo esperar más, se armó de valor y salió a su encuentro. - ¿Quién anda ahí? – preguntó Langlade. - Un camisard, como los que asesinaste el otro día. ¿Dónde fue? ¿En la plaza, o en tu casa, a escondidas? Cavalier estaba detrás del arcipreste. Éste se giró y vio a un joven apuesto con blusón blanco y capa negra, bien plantado, las piernas abiertas en actitud desafiante. Nadie osaba hablar así al arcipreste. - ¿Quién te has creído que eres? Serás castigado por tu altanería – respondió el arcipreste autoritario después de comprobar que solo se trataba de un joven. - No soy yo quien va a morir sino tú – respondió Cavalier tuteándolo, acentuando así el poco respeto que le tenía en aquel momento. El arcipreste no creía lo que estaba oyendo. Él era la máxima autoridad, religiosa y política, él era el rey en su aldea querida. Tenía soldados a sus órdenes. Podía hacer que lo ejecutaran en cuanto levantara la voz. Siempre estaban prestos a sus órdenes. - ¡Socorro! – gritó el religioso al ver que el joven no atendía a razones. No se oía a nadie y el sonido del agua del río sofocó el grito de auxilio del cobarde. - No te van a oír. Eres un auténtico cobarde, capaz de asesinar a quien no piensa como tú. Al ver los demás que Cavalier tenía la situación controlada, empezaron a salir. El arcipreste vio que aquello iba en serio. No tenía escapatoria. ¿Iba a morir así, a manos de unos protestantes desalmados? Él, que velaba por que el catolicismo se impusiera en toda la región de les Cevennes. No podía ser. El Señor debía estar de su lado, algo tenía que pasar para salvarlo, de lo contrario la Fe sucumbiría. Eso no lo podía permitir Dios. - ¿Por qué los mataste, cura asesino? La arrogancia del joven era tal que no estaba dispuesto a contestarle, era como rebajarse ante un protestante y eso era lo último que estaba dispuesto a hacer. Entonces vio cómo el joven y después el resto de hombres, desenfundaban sus espadas lentamente. Langlade empezó a temblar. Las torturas que sufrió años atrás las tenía siempre presentes pero en aquel momento se le encendieron como fuego. ¿Iban a torturarlo aquellos desgraciados? Solo de pensarlo se le aflojaron las piernas, cayó arrodillado al suelo y en esa postura empezó a rezar cerrando los ojos. No quería ver qué le tenían preparado pero cuanto antes acabaran mejor. Se iría tranquilo de haber cumplido su deber. Dios lo acogería en su seno por la defensa que había hecho de la religión durante toda su vida. Nunca pensó que su muerte iba a ser así pero si Dios le tenía reservada esa muerte, no sería él quien renegara de ella. Los camisards no tuvieron compasión y sin ninguna contemplación, una a una se fueron clavando las espadas sobre su cuerpo. Todos querían participar de la venganza de la matanza de Le-Pont-de-Montvert. El cuerpo yacía muerto y todavía seguían clavándole aceros, solamente por el placer de participar de su muerte. - Nuestros amigos quedan vengados con tu muerte, asesino – dijo Cavalier sin dejar de mirarlo a la cara, a una cara que ya no expresaba autoridad, que no expresaba dolor, que solamente reflejaba la nada, el vacío. Con ese acto, los Camisards vengaban la muerte de sus vecinos. Ahora no había marcha atrás. Estaban decididos a defender sus ideales ante tantos ataques que quedaban impunes desde hacía demasiado tiempo. Las voces nocturnas de los Camisards alertaron a los vecinos de la aldea. Desde las casas, la gente miraba la ejecución con estupor. Veían a los Camisards cómo asestaban sus golpes contra su arcipreste. Unos se alegraban, otros temían las consecuencias, porque esa muerte no iba a quedar impune. En cuanto trascendiera, igual que habían hecho los Camisards, los ejércitos reales tomarían represalias. ¿Era eso lo que querían? Tal vez sí, para que esa guerra religiosa acabara de una vez. Estaban hartos de esconderse, de vivir con temor cada día, cada minuto. Ahora al menos sabían que vendrían a por ellos y si era necesario morirían por sus ideales, eso era mejor que vivir con miedo siempre. Al día siguiente nadie dijo nada en la aldea pero aún así, no tardó en llegar la noticia a palacio desde donde el Rey ordenó al mariscal Montrevel que sofocara la insurrección hasta que no quedara ningún camisard. Sobre todo debía hacerse con los cabecillas que, según el duque de Vallois, eran Jean Cavalier, Roland Laporte y François Decaux. El reloj del duque François Decaux, su hijo Pascal y Pellet, ajenos a los acontecimientos de la noche anterior, se dirigían con sus caballos camino de Alés. François quería que su hijo empezara a ver de primera mano cómo se hacía un reloj, desde que había un encargo por parte de alguien hasta el final, aunque ya lo había visto con sus propios ojos con el reloj de la torre de Anduze, pero debía ver muchos más porque cada uno era diferente, cada uno tenía una dificultad que bien podía ser el tiempo de fabricación, la complejidad del reloj, poder cobrarlo después o simplemente ajustarlo bien lo cual a veces se le resistía. - ¿Para qué querrá ese duque un reloj tan grande? – se preguntaba Pellet. - La aristocracia nunca se sabe por dónde va a salir – respondió François. - Es verdad, lo importante es que tenemos que hacer el reloj. Ahora será mucho más fácil que antes. Tengo muchas herramientas que tuve que hacer para el de la torre. Pero aún así, como es un duque, tenemos que pedirle más dinero maestro. - Tranquilo Pellet, todo se andará. Primero veremos dónde hay que colocarlo porque igual hay que hacer alguna modificación. Nunca hay dos relojes exactamente iguales. - Tiene usted razón maestro. Yo enseguida me acelero. - Además, no sabemos si lo querrá con la misma sonería, no sabemos quién le dará cuerda, quién le hará el mantenimiento. Todo eso son detalles importantes para mí. - Me callo maestro – aceptó Pellet al ver que en cuestión de relojes, el maestro mandaba. Cuando llegaron al palacio del duque, les hicieron esperar en los jardines laterales. El duque tenía asuntos que atender y no podían esperar. François miró la hora, era la hora fijada por el duque mismo. El lugar, aunque se trataba de un jardín, era demasiado áspero, tosco, rudo, incluso se diría que antipático. O bien no había jardinero o se trataba de alguien sin demasiado gusto. Lo que parecía claro es que no debía haber ninguna mujer que se ocupara de él, eso saltaba a la vista: setos descuidados, flores por el suelo, ramas secas de árboles sobreabundantes y miles de detalles que ponían en guardia al visitante sobre el lugar y más sobre el dueño. Pellet no era de detalles pero François enseguida comprobó que el dinero no hacía refinado al cerdo, lo cual le hizo sonreír. Después de una hora de espera en la que recorrieron varias veces todo el jardín, salió el duque acompañado por su hijo, un joven que tendría la edad del pequeño Pascal. - Bonjour maestro. Veo que ha traído refuerzos – dijo el duque en tono de suficiencia. - Sï. Este es mi hijo y éste es Pellet, el herrero – contestó François cortésmente. - Bien, entonces vamos allá – dijo el duque sin rebajarse a presentarles a su hijo. Pasaron a la parte delantera del edificio que estaba situada dentro de la ciudad. Era una fachada sencilla a dos alturas con los laterales rematados por dos pequeños torreones. En uno de ellos quería colocar el reloj. No estaría a tanta altura como el de Anduze, por tanto no sería necesario que fuera tan grande, de lo cual el maestro advirtió al duque. - Lo quiero exactamente igual – protestó éste. - Pero señor, le advierto que no quedará bien. Aquí, donde me indica, un reloj de medio metro de ancho sería suficiente. Por otra parte, al ser un palacio, se podría hacer una sonería algo más sofisticada, si me permite el señor. Incluso podemos hacer algo de adornos que acompañen al lugar donde me indica. - No tienes ni idea, relojero de pacotille – replicó el duque de malos modos – Si quieres me haces un reloj igual y si no quieres, no me hagas nada. Pellet pellizcaba a François por detrás para indicarle que accediera a sus pretensiones de aristócrata caprichoso. Después de respirar hondo, François se dio por vencido y accedió. El pequeño Pascal por su parte, no dejaba de mirar al hijo del duque que sonreía malévolamente porque su padre daba a entender quién mandaba allí. - Está bien señor. Se hará como usted dice – accedió François. - Y quiero que prepares el torreón con los albañiles para dejar el hueco para el reloj. Lo dejo todo en tus manos. - Está bien. Ahora haré los cálculos para ver el importe del trabajo señor. - Haz lo que tengas que hacer y se lo dices a uno de mis criados. No quiero saber nada del dinero. Y dicho esto se marchó con su hijo. François levantó las cejas dando un resoplido. - No pensaba que esto fuera así, - dijo François dirigiéndose a su hijo - pero ya ves que no todo está en el taller, también hay que aguantar a los clientes. El pequeño asentía sin decir nada, atento a todo lo que sucedía, pero le llamó mucho la atención el comportamiento del hijo del duque. François y Pellet empezaron a discutir sobre los trabajos que tenían que hacer. Tal vez tuvieran que construir una carreta para transportar el reloj y tendrían que buscar a los albañiles. Todo eso era un sobre coste. Después de analizarlo todo bien, tuvieron claro cuál iba a ser el importe, pero necesitaban hablar con el duque para comprobar si estaba de acuerdo. Se acercaron a uno de los criados y le preguntaron. Éste les respondió: - El duque me ha dejado encargado recoger el importe que me digáis. - Pero ¿y si no está de acuerdo? - Yo se lo transmitiré ahora. - Dile que serán cien Luises. El criado entró al palacio y al cabo de unos minutos volvió. - El duque dice que está de acuerdo. Lo quiere dentro de un mes. - ¿Un mes? Eso es imposible. Hay muchísimo trabajo que hacer. - Vosotros veréis. Un mes o nada. François y Pellet se miraron. No había más remedio que acceder a todas sus pretensiones. Dieron media vuelta y se marcharon por donde habían venido, cabizbajos, pensativos. - Con el otro reloj estuvimos un año. Aunque ahora lo tenemos todo hecho, al menos necesitaré dos meses solo para hacer el reloj y después llevarlo, preparar el torreón. No va a ser fácil Pellet. - Lo sé maestro, pero vamos a hacer lo posible ¿verdad? - No tenemos más remedio. Tendremos que dejar de lado los trabajos que tengamos los dos para atender al duque. Durante el camino de vuelta pararon para comer. Había sido una mañana dura y el estómago pedía pitanza. Estando en éstas, pasaron Cavalier y Roland al galope. Al divisarlos se detuvieron para charlar con ellos. - ¿Dónde vais tan veloces? – les preguntó François. - Te andábamos buscando François ¿No te has enterado? Las tropas del rey vienen a por nosotros. Estamos reclutando gente para hacerles frente. Ahora nos vamos pero te esperamos mañana en la plaza. - ¿Pero, por qué? - El arcipreste mató a varios de los nuestros y lo ha pagado con su vida. François hizo una expresión de espanto. Eso eran palabras mayores. - Creemos que el duque de Vallois nos ha delatado – dijo Cavalier. - ¿El duque de Vallois? No es posible – dijo François – Venimos de su palacio, nos ha hecho un encargo. - ¿Un encargo? No te fíes de él François. Nos la quiere jugar. François y Pellet se miraron preocupados. Esa maldita guerra lo estaba envenenando todo. Cavalier y Roland montaron en sus caballos y siguieron su camino. - ¿Qué hacemos Pellet? - Hay que aprovecharse del duque. Si quiere gastarse el dinero que se lo gaste. - Es mucho trabajo en poco tiempo. Además, lo que acaba de decir Cavalier me deja muy preocupado. - Maestro, si el duque tiene algo en contra será de ellos, no de nosotros. ¿Para qué nos ha hecho llamar? ¿Para nada? - Tienes razón – concluyó François después de pensarlo un momento. Cuando François le contó a su mujer el encuentro primero con el duque y después con Cavalier, a Michelle no le gustó nada pero aceptó las explicaciones de su marido en el sentido de que tenía que hacer el reloj. - Me sabe mal por Jean – dijo François – pero no me siento con fuerzas para irme con ellos ahora. No puedo. - Es que no debes hacerlo – le dijo Michelle – Tu sitio está con nosotros. - Lo sé mujer. El maestro se puso manos a la obra en cuanto entró al taller y lo mismo hizo Pellet, no había tiempo que perder. Ahora no empezaban de cero, sabían todo lo que había que hacer. Casi era una suerte que quisiera el reloj igual al anterior. François se dio cuenta que tenía mucho trabajo adelantado. El pequeño Pascal seguía con atención todos los trabajos que se estaban haciendo. La estructura primero, las pletinas, después el reloj en sí, las ruedas, los engranajes, el escape de ancla, la sonería. Todo se iba montando minuciosamente hasta que quedó acabado en cuatro semanas, tal como había requerido el duque. Mientras tanto, Jean seguía reclutando gente. Lo había esperado al día siguiente en la plaza pero François no acudió. Jean se lo imaginó y no quiso forzarlo, entendía que tenía una familia que atender pero Jean y los suyos debían prepararse. Los días pasaban con una calma tensa. Muchos hombres se fueron con Jean Cavalier, otros se quedaron en el pueblo y nadie decía nada. François y Pellet buscaron a los albañiles de entre los hombres que quedaban en la villa y pidieron prestada una carreta especial, la de Pellet no les ofrecía la suficiente confianza. Eran las siete de la mañana. François recordó aquella mañana, hacía unos meses, cuando acompañó a Jean a Alés. Le parecía que habían pasado años desde entonces. Aunque el peligro que se cernía sobre ellos era mucho mayor, el ajetreo del reloj del duque le mantenía lo suficientemente ocupado para no pensar en guerras religiosas. Si todo iba bien, eso les podía traer más encargos entre la nobleza. Ya pensaba en trasladarse a Alés para vivir, allí había más posibilidades de trabajo aunque las casas eran más caras. Abriría un taller mucho más grande y él y su hijo serían la envidia de los demás relojeros. El sonido de una carreta lo sacó de su ensimismamiento y se vistió a toda velocidad. - Pascal se viene con nosotros – le dijo a su mujer. - Estará durmiendo. - Tenía mucha ilusión por venir. - Está bien. Llévatelo – aceptó Michelle. Cuando entró en su habitación comprobó que su hijo ya se estaba vistiendo. - Vamos, nos esperan fuera. - Ya voy padre. El reloj era una copia exacta del anterior, no le faltaba detalle. Incluso habían venido los mismo hombres. Esta vez no hizo falta dirigir la operación porque todos sabían lo que tenían que hacer. Una vez arriba, lo ataron bien y emprendieron el viaje a Alés. Michelle todavía se quedó en la cama durmiendo un rato más. Estando sola no tenía nada urgente que hacer. Cuando llegaron, salió el duque, también acompañado por su hijo como la última vez. - Vaya, vaya, vaya. Ya están aquí los camisards – dijo con una sonrisa que más parecía una burla que una bienvenida. - Señor... – empezó a decir François pero fue atajado por el duque. - Cállate hugonote – Aquella palabra era sumamente despreciable y todos se quedaron sorprendidos. François sentía el latido de su corazón en la garganta – Habéis tardado mucho. - Señor, un mes, como usted nos dijo. El duque sacó su precioso reloj de bolsillo, lo abrió y mirándolos a todos dijo: - Son más de las diez hugonote de mierda. Has tardado más de un mes. Marchaos ahora mismo si no queréis que llame a mi guardia y os mate a todos. Como castigo por no haber cumplido con mi encargo dejaréis este reloj aquí. - Señor, hemos trabajado muy duro. Llevamos treinta días con él y ahora... - ¡Guardias! – gritó el duque. Aquella situación era incomprensible. ¿Por qué les hacía esto? Si no les pagaba se quedarían en la ruina. Tenían que pagar los materiales que habían comprado, la carreta, a los operarios de Pellet. Todo. En unos segundos aparecieron los guardias cargando sus fusiles. François pasó del asombro a la furia. Se había contenido durante todo el tiempo pero ya no pudo más. - Me las pagarás, duque asqueroso – le gritó mirándolo directamente a los ojos en tono desafiante, sacando todo el odio contenido que tenía hacia los aristócratas católicos. Subieron todos a la carreta y salieron lo más rápido que pudieron llevándose el reloj consigo. François estaba encendido de cólera. Su hijo no había apartado la vista un segundo del pequeño duque que se regocijaba por el trato que les había dispensado su padre. Con qué ganas le hubiera soltado un mamporro, pensaba Pascal. Esos ojos. ¿Cómo podían mostrar tanto desprecio esas personas? Pascal nunca había presenciado algo igual en su corta vida y no creía que pudiera volver a verlo nunca más. No, los aristócratas no eran nada buenos. Se oían los tiros a sus espaldas y todos se agacharon para esquivarlos. François apretaba con fuerza a su hijo cuando algo le llamó la atención, tenía la mano manchada de sangre. ¿De dónde venía? No le dolía nada. - ¿Le han disparado a alguien? – preguntó. Entonces vio que su hijo estaba inconsciente. - ¡Hijo, hijo! Para Pellet. - No podemos parar ahora – dijo Pellet – sigamos. Cuando salieron de la ciudad y comprobaron que nadie los seguía, pararon para ver qué le pasaba al pequeño Pascal. Estaba despertando y se quejaba. ¿Dónde le habían disparado? Ahora lo veían bien. Tenía la pierna ensangrentada. Aunque estaba herido todos respiraron aliviados porque podía haber sido peor. - Ha sido el niño. Lo he visto – dijo el pequeño Pascal con la voz prendida de un hilo. - ¿Cómo que el niño? – preguntó Pellet. Cuando salieron con la carreta, el hijo del duque cogió el fusil de uno de los soldados, apuntó y le disparó a Pascal. - ¿Pero por qué? – preguntó François. - No lo sé padre, no lo sé. En cuanto llegaron a Anduze, François no esperó para hablar con el carretero ni con los albañiles, ni siquiera con su mujer, su cabeza estaba en otro sitio. Los dejó a todos plantados y se fue corriendo. - ¿Dónde está Jean, monsieur Louis? – preguntó al padre en la tahona de los Cavalier. - Mi hijo está en las montañas – le respondió el padre con cara de cansancio – En las montañas François, ¿comprendes? Ha estado alistando a los que han querido unirse a él. ¿Qué va a ser de él François? Su mujer salió de la trastienda para defender a su hijo. - Él es un valiente, no como tú. - Es verdad madame – asintió François - Siempre ha tenido razón en todo esto y ahora ha llegado la hora de tomar partido. Yo lo tengo claro, esta mañana me han abierto los ojos Y sin esperar respuesta salió para volver a su casa. Pellet había entrado a Pascal en la casa y Michelle todavía estaba llorando azorada sin comprender todavía lo que había pasado. El herrero esperaba la vuelta del maestro, al verlo respiró aliviado y se despidió de ellos. - ¿Qué ha pasado François? Pellet no ha querido decirme nada. El niño dice que ha sido el hijo del duque. Michelle hablaba sin parar, presa del nerviosismo. - Cálmate mujer. Luego te lo explicaré todo. Ahora acostemos a Pascal y limpiémosle la herida, es lo más urgente. - ¿Dónde habías ido? – preguntó Michelle mientras se disponía a curar la herida de su hijo. - A buscar a Jean pero me ha dicho su padre que está en las montañas. - ¿Y tú qué tienes que ver con eso? - No hay vuelta atrás Michelle, esto ya no hay quien lo pare. Y después de lo de esta mañana, creo que me voy con Jean. - ¿Qué estás diciendo? Tu sitio está aquí con tu familia. Ahora es cuando más te necesitamos. - Si nos quedamos aquí no tenemos futuro. Todos van a por nosotros, en todos los sentidos Michelle. François contó por fin a su mujer, con todo detalle, todo lo que les había sucedido y así logró calmarse, los dos se tranquilizaron y entonces advirtieron que Pascal necesitaba un médico cuanto antes. Los hombres habían dejado el reloj en el taller. Su sola visión hizo temblar a François. ¿Por qué no hizo caso a Jean cuando le advirtió sobre el duque? La ambición le cegó y ahora pagaba las consecuencias. ¿Qué tenía el duque contra él? Nunca había tenido intención de pagarle, nunca había querido el reloj. ¿Cómo podía haber sido tan tonto? En un momento la vida de François había cambiado. Había pasado del miedo al odio, de la pasividad a una inquietud que no le dejaba pensar con racionalidad, el odio le llenaba todo el cuerpo. Solo quería marcharse a las montañas en busca de Jean y los demás. No podía quedarse en casa un minuto más, aquello no podía quedar así. Después de una mala noche en la que apenas pudo pegar ojo, François se despertó al oír gritos de arenga. ¿Qué estaba pasando? Se asomó por la ventana pero no vio a nadie. Se levantó y acudió a la plaza. Era Cavalier que estaba reclutando más gente. - Las tropas del Rey andan por las montañas, nos están buscando – decía - Muchos se están uniendo a nosotros. Hay que detenerlos como sea. En ese momento el reloj marcó las ocho de la mañana. La gente estaba acudiendo. Cavalier explicaba la situación con flema. Seguirían reclutando a gente. El que quisiera unirse sería bienvenido. Al momento apareció Michelle en la plaza. Sabía que nada bueno traía Cavalier. Nunca le gustó que François y él fueran amigos. - ¿Qué vas a hacer? – preguntó a su marido esperando no recibir la respuesta que imaginaba. - No puedo quedarme aquí Michelle, compréndelo. Ayer fue el duque, la otra vez el arcipreste, otro día será otro. No nos van a dejar tranquilos. - Pero tú eres relojero, tienes tu trabajo. - ¿Qué trabajo tengo mujer? Un mes trabajando en balde. Ha sido la gota que ha colmado el vaso. Si me quedo un día más en casa voy a explotar. Un día vendrán las tropas y quedaremos a su merced. No Michelle, no. - Lucha aquí François, a nuestro lado, con nosotros, necesitamos protección. ¿Quién se quedará aquí? - Ya lo veremos. Jean lo organizará todo. Seguro que ha pensado en ello. Michelle miraba a su marido pensando en las consecuencias y sin poder evitarlo, sus lágrimas aparecieron, tímidamente al principio y con fuerza después. Se abrazaron los dos, al igual que lo hicieron varias parejas. Cavalier vio que sus palabras habían surtido efecto. Solo quedaba esperar. - En una hora partimos – gritó Cavalier - Os esperaré aquí. Quien quiera unirse más adelante podrá hacerlo. Todos seréis bienvenidos. Jean Cavalier se acercó a su amigo. Parecía que se despedía de su mujer por lo que intuyó que se uniría también a ellos. - ¿Te vienes François? ¿Cómo te fue con el duque? - El duque me ha empujado a esto, de lo contrario tal vez me quedara, pero así no. - Te lo dije. Ese duque no es trigo limpio. - Ahora lo sé Jean, ahora lo sé. Y si todos son así, más vale unirse y defender nuestro terreno, nuestras ideas, nuestra religión. Tanto tiempo hablando, tanto tiempo preparando una eventual marcha y creo que ha llegado la hora, estoy convencido. En un último intento, Michelle recordó a François que en Ginebra acogían con los brazos abiertos a todos los protestantes. Podían marchar allá y empezar de nuevo. - No sé si podría Michelle. ¿Por qué me tengo que marchar de mi país? ¿Por qué no son ellos los que se van? No Michelle, estoy decidido. François entró en la habitación de su hijo. Estaba durmiendo. El médico le había sacado la bala. Había perdido mucha sangre y ahora necesitaba reposo. - Despídeme de él. No quiero despertarlo. - ¿Cómo sabremos de vosotros? Michelle estaba cogida del cuello de François, no se atrevía a soltarlo, sabía que en cuanto lo hiciera, lo perdería. Y quizá para siempre. - Seguro que alguien vendrá con noticias. Ahora me tengo que marchar Michelle. Se hace tarde. - Ten cuidado por favor, te necesito. No te arriesgues por favor. François soltó las manos de su mujer, le dio un último beso y salió de la casa. Más de cincuenta hombres se habían reunido en la plaza esta vez dispuestos a unirse a Cavalier. Las mujeres se juntaron viendo cómo salían por el puente, el Puente de los Camisards, como se le llamó a partir de entonces. Michelle lloraba sola en casa, al igual que las demás mujeres en la plaza. Otras estaban serias, firmes en su determinación, esperando que el Dios que defendían las defendiera del enemigo. - Mandaremos noticias con alguien regularmente – gritó Cavalier desde el puente. Las mujeres dejaron de ver a sus maridos. Algunos niños hacían gestos con los puños en señal de combate, otros estaban muy quietos, sin pensar en nada. ¿Qué iba a ser de ellos ahora? Navidad La vida en la ciudad había cambiado completamente. Todas las mujeres hacían piña y de vez en cuando se reunían para charlar y disipar así sus peores temores. Los niños jugaban ahora a las batallas. Nadie quería hacer de rey, todos querían ser camisards, todos querían ser Cavalier. Pascal se reponía de la herida que le había dejado una ligera cojera, a pesar de lo cual seguía sus estudios. El maestro Planchard no quería que esas escaramuzas afectaran a sus clases. Algunos chicos dejaron de asistir a la escuela para ayudar en casa pero Michelle no quería que el niño dejara de ir. Ella se ocuparía de la granja y la huerta. Para ellos tenía suficiente para comer. La navidad estaba al caer y todo eran rumores. Unos decían que ya habían combatido y habían salido vencedores. ¿Había habido muertos? Seguramente sí pero no querían decir nada. ¿Y ese correo que tenía que llegar regularmente? ¿Habría muerto también? Fue una mañana invernal cuando llegó el correo. Llamó por todas las puertas y reunió a toda la gente en la plaza. - Vuestros maridos están bien, me envían para deciros que las cosas marchan sin problemas. Dentro de poco estarán aquí para pasar las navidades ¿Vuelven? ¿Habían oído bien? Michelle abrazó a su hijo. Era la mejor noticia que podían tener. - Las tropas han tenido que retirarse ante las continuas emboscadas que les tendemos. No saben nunca por dónde vamos a salir. El conocimiento del terreno juega en nuestro favor. Todavía pasaron dos semanas hasta que, el día de Nochebuena, llegaron los hombres a la villa. Se despidieron entre ellos y fueron entrando en sus casas desde las cuales se oían los gritos de alegría de sus familias. François cruzó el puente, dejó el caballo y con mucho sigilo, abrió la puerta de la casa. Pascal estaba sentado haciendo sus deberes, Michelle preparaba la comida. Los dos se quedaron mirándolo. Fueron solo dos segundos. - ¡Papá! – gritó el pequeño levantándose, tirando la silla al suelo. - ¡François! En un abrazo quedaron los tres fundidos, al igual que, seguramente el resto de familias. - Pensaba que no llegaría este día – dijo Michelle. - Hemos estado bien mujer, no ha habido problema. François les contó cómo habían sido entrenados, cómo pasaban noches sin dormir haciendo guardias, cómo les esperaban en los caminos, cómo les tendían trampas, cómo, los reales huían por no saber contra quién estaban luchando. - Reconozco que está siendo muy fácil. Esperemos que no vuelvan más – explicaba contento y animado. - ¿Entonces te quedas? - De momento sí, todos necesitamos un descanso para reponer fuerzas. Algunos que no tienen familia se quedan en la montaña vigilando. Michelle no cabía en sí de contenta. Los últimos días se le habían hecho eternos. Mil pensamientos cruzaron por su cabeza pero pensó que si hubiera pasado algo se hubiera enterado enseguida. Todo era cuestión de esperar un poco más y ahora le llegaba la recompensa. François también pensaba que no volvería a su casa porque los ataques de las tropas eran incesantes pero por fin habían llegado los días de calma. Qué ganas tenía de volver a ver a su familia. Cuántas veces había pensado en aquel fatídico día en el que el duque lo arrastró a aquella guerra. Cómo odiaba a aquel hombre. Lo peor era que mientras él estaba luchando, el duque se quedaba en casa conspirando, acechando, espiando para que no quedara ninguno de ellos. Era otra forma de guerra, más sutil, más calmada pero más canalla, más desalmada. Varios vecinos habían planeado pasar la noche juntos con sus familias para dar gracias a Dios por estar sanos y salvos y así lo hicieron. La granja de Rumier era la más grande. Las mujeres juntaron la comida, los hombres la bebida y los chicos las ganas de jugar y pasarlo bien. Unos contaban las batallas con todo lujo de detalles, otros reían y otros, como François, callaban porque aquella no era noche de batallas, era Nochebuena. Esa noche François durmió como nunca y se levantó con nuevas energías. Cuando despertó Pascal, se sentó con él en la mesa, tenía muchas ganas de hablar con el chico. ¿Cómo le iban las cosas? Pascal era un chico callado pero inteligente, eso lo sabía François. Ahora quería estar con su hijo el mayor tiempo posible. Pascal le preguntaba a su padre por esa guerra. ¿Por qué tenía que luchar? - Nunca te hemos hablado del calvinismo hijo. Nos llaman protestantes porque no seguimos la religión católica. ¿Tú sabes por qué? - No padre. François iba a hablar mal de la iglesia católica cuando se contuvo. Pascal estaba en una edad muy moldeable y cualquier cosa que le dijera la aceptaría como dogma de fe. Era mejor hablarle de las bondades de su religión, más que de las maldades de las otras. - Verás. Hace más de cien años, Juan Calvino predicó una reforma de la iglesia porque pensaba que había que actualizarla. - ¿Por qué padre? - Bueno, Calvino veía cosas en la iglesia que no le gustaban. - ¿Qué cosas padre? - Es complicado explicarte eso hijo. No debemos ver lo malo que tiene la religión católica sino lo bueno que tiene la reforma. Nosotros lo vimos y nos pareció bien, por eso queremos que tú la conozcas y juzgues por ti mismo cuando seas mayor. - Pero tendré que conocer también la iglesia católica para poder juzgar padre. - Tienes razón hijo. Pero seguramente, a la iglesia católica la conocerás pronto sin que nadie te la enseñe. Está por todas partes. Yo estoy luchando por eso. - No entiendo padre. - ¿Te acuerdas del duque? - Sí padre, me acuerdo. Nunca lo olvidaré. - ¿Sabes por qué nos disparó? - No padre. - Porque no somos de la iglesia católica. Pascal hizo una expresión de asombro. - Yo no soy de ninguna iglesia padre. - Pero eres mi hijo y con eso es suficiente. - ¿Y a los que no son de la iglesia católica los matan? François agachó la cabeza. No quería que Pascal pensase eso pero algo en su interior lo empujaba a aleccionar a su hijo en esa creencia. Michelle miraba y callaba. - Sí hijo. En Francia, el Rey quiere que todos sean de la iglesia católica. - Entonces ¿Tenemos que ser? - Nosotros no queremos hijo. Pascal se quedó mirando a su padre sin entender nada. - ¿Vamos a morir todos? - No lo sé. Pero por lo menos, luchamos para evitarlo. Los ojos de Pascal se humedecieron. Nunca antes le habían explicado nada. Tampoco el maestro Planchard les había dicho nada. Siempre había estudiado la ciencia. Nunca se había preocupado por esa religión. A veces veía a sus padres hablando de Dios, de la vida y de cosas que él no entendía. Tampoco se había preocupado por algo que ellos no le expli- caban. Pero ahora, ahora lo entendía menos. Ojala su padre no le hubiera dicho nada. - Ahora estamos celebrando la Navidad, cuando nació nuestro Señor Jesús. François tuvo una larga charla con su hijo en la que le explicó que Dios, en su infinita bondad había creado al hombre y que el hombre había pecado porque era débil, había desobedecido a Dios. Pero Dios es bondad y quiere que el hombre se salve, se levante, siga su camino. Tal vez eran palabras demasiado grandes para el pequeño, pero François necesitaba explicarle todo eso a su hijo. Quería que fuera un hombre completo. - Solo quiero que pienses por ti mismo, que no te dejes influenciar por nadie. La bondad está dentro de nosotros y la maldad también. Somos nosotros, cada uno, los que debemos saber qué queremos hacer y cómo vivir. Nadie nos tiene que imponer nuestras creencias. Pascal absorbía como siempre todo lo que le decía su padre. Eso sí que lo entendía, lo que no entendía era que alguien le tuviera que decir cómo pensar o qué pensar. Él obedecía a sus padres y al maestro. Pero no a alguien que le disparaba con un fusil, alguien que debía dar ejemplo, alguien que no cumplía con su palabra. - ¿El duque es católico padre? - Sí, claro, lo es. François miró a su hijo y vio las dudas del pequeño en sus ojos, en unos ojos que se preguntaban cómo era posible que alguien que era católico disparara contra alguien que no le había hecho nada. El molino El reloj del duque seguía en el taller. François quiso desmontarlo pero cuando empezó con ese desagradable trabajo volvieron los rumores de nuevas incursiones. - ¿Quieres que desmonte yo el reloj padre? - No hijo, es demasiado grande y podrías lastimarte. Cuando vuelva seguiré con ello. No tardaré esta vez. Creo que les vamos a dar una buena paliza. Era hora de marchar otra vez. Michelle sabía que antes o después François se volvería a ir y esta vez no intentó evitarlo. Quizá tuviera razón su marido, quizá fuera mejor que lucharan contra las tropas del Rey hasta que uno de los dos bandos dejara al otro tranquilo. Así, Michelle y Pascal volvieron a quedarse solos. Por la noche, a Michelle le gustaba mirar por la ventana e imaginar que François volvía, que ella se sorprendía, que se abrazaba a su cuello y con esos pensamientos sonreía. Su hijo la miraba. - ¿En qué piensas mamá? Pero Michelle se limitaba a mirarlo. - Me gusta verte así mamá. Fue una mañana de febrero cuando llegó un correo a Anduze con muy buenas noticias: Las tropas reales habían sido fuertemente golpeadas en Collet-de-Deuze. Había sido tan fuerte la derrota que sería difícil que volvieran. Todos habían salido ilesos. - Tal vez volvamos pronto – concluyó el hombre y se marchó enseguida para comunicar la noticia al resto de aldeas. Las mujeres comentaban el correo intentando consolarse y animarse mutuamente. Los hombres iban a volver muy pronto. Sabían que no era posible un correo cada día, sabían que debían esperar pero sabían que las esperas cada vez eran más difíciles de llevar e intentaban animarse mutuamente. Llegó el mes de marzo y se corrió el rumor de que había habido una gran lucha en la que los camisards habrían sido derrotados. En realidad no había nada de cierto, pero cuando había un rumor, pronto había noticias ciertas. Y las noticias llegaron. Esta vez uno de los camisards lo dijo en una aldea y encargó que se divulgara por el resto. Cavalier y los suyos habían sido derrotados con su misma arma: la guerrilla imprevista, por la noche, cuando menos se lo esperaban. Les atacaron en tromba. Los que estaban de guardia apenas tuvieron tiempo de avisar. Tuvieron que salir corriendo en desbandada, algunos murieron en la escaramuza y los que salieron ilesos quedaron desperdigados. Todavía tardaron varios días en volver a reunirse sin ser vistos. Ahora parecía que estaban por todas partes. Fue en el molino de Ronchard donde fueron acudiendo todos hasta que pudieron rearmarse y reforzarse. Era la consigna: si alguien se perdía debía acudir al molino de Ronchard. Ahora necesitaban más adeptos, eran varios los que habían caído. Tendrían que convocar una reunión. Darían la alerta en varias poblaciones y se reunirían en el molino. La derrota de los camisards fue sonada y pronto llegó a oídos del duque de Vallois que se alegró por ello. Ya era hora que las tropas descamisaran a esos infieles. El molinero Ronchard, que llevaba harina al palacio del duque todos los meses, comentaba con el cocinero la derrota de los camisards, que había sido cerca de su molino y que había visto algunos camisards. Estaban los dos en animada conver- sación cuando el duque pasó por allí y oyó lo que ambos comentaban. - Buenos días Ronchard, qué bueno verte de nuevo por aquí. - Como todos los meses excelencia. - He oído que hablabais cosas de la derrota de los camisards. ¿Sabes tú algo de eso? - No señor, sé que fue cerca del molino pero yo no quiero saber nada. El molino me lleva mucho trabajo. - Pero el molino es la única casa que hay por aquella zona ¿verdad? Me extraña que no sepas nada – dijo el duque mirándolo a los ojos. Ronchard daba vueltas al sombrero que tenía entre las manos - ¿Qué te pasa, estás nervioso? - No señor, es que tengo prisa señor. - ¿Tienes prisa? Ahora me estás sirviendo y yo te pago por ello ¿verdad? - Oui monsieur - No me estarás mintiendo ¿verdad? - No señor. Al ver el duque que de esa forma no iba a sacar nada, cambió de estrategia. - Está bien, está bien. Vamos a hacer una cosa. Si te enteras de algo quiero que me lo cuentes enseguida. - Sí señor. - Y si me cuentas algo y con eso se consigue derrotarlos a todos, te pagaré una buena recompensa. - Así lo haré señor – respondió el molinero. ¿Qué iba a responder al duque? - Y para que veas que va en serio, ahí van veinte Luises – dijo el duque sacando una bolsa de su faltriquera. El molinero ganaba dos Luises cada vez que le llevaba la harina. Veinte Luises era un buen dinero y si le contaba algo podía ser más. A pesar de la fría temperatura, Ronchard estaba sudando. El duque sonreía porque sabía que era fácil de sobornar. Todo era cuestión de esperar. Durante el camino de vuelta, el molinero estuvo pensando mucho. Aquellos pobres hombres luchaban por algo, pero él también luchaba por su subsistencia. Escucharía atento a todo lo que dijeran y si se enteraba de algo iría a contárselo al duque. Si veinte Luises era un adelanto, podría cobrar una buena comisión. Cuando Ronchard llegó no había nadie. Qué extraño. Durante los últimos días habían estado todos por allí. - ¡Molinero! – gritó alguien a sus espaldas. Éste se giró y vio que era uno de ellos. - Pensaba que os habíais marchado. - No, pero lo haremos pronto. - ¿Dónde están todos? - No preguntes molinero, no preguntes – le dijo el camisard en tono de advertencia. Ronchard se asustó al comprobar que había sido muy incauto. Nunca se metía con sus asuntos y la avaricia podía estropearlo todo. Sería más cauto pero con los oídos bien abiertos. Esa misma noche volvieron los camisards y Ronchard se aventuró a acercarse sigilosamente a la zona donde acampaban por si escuchaba algo interesante. Cavalier tenía una voz fuerte que se escuchaba por encima de las demás. El molinero sorteó al vigilante y aguzó el oído. - Está todo preparado. Llegarán refuerzos en dos días aquí mismo – dijo Cavalier – Seremos los suficientes para seguir con las guerrillas y los ataques por sorpresa. Ahora no saben dónde estamos, esa es la ventaja que tenemos. Dos días, se repitió Ronchard. Estarían dos días allí y después llegarían refuerzos. Era lo que necesitaba saber. Al día siguiente estuvo preparando harina para bajar a la villa. Al otro cargó la carreta y se despidió de ellos hasta la noche. No levantó ninguna sospecha. Cuando llegó a palacio le dijo al cocinero que quería hablar con el duque. Fue en su busca y éste apareció con otra persona. - Sabía que volverías pronto – dijo el duque con una malévola sonrisa – El mariscal Montrevel también quiere oír lo que tengas que decir. - Están en mi molino. Dijeron que se quedarán un día más y después llegarán refuerzos. - ¿Estás seguro? – preguntó el duque. - Sí señor. Anteanoche lo estuvieron planeando. - Aquí tienes cincuenta Luises y si acabamos con ellos tendrás cincuenta más. - Gracias señor. - Es mejor que no aparezcas por allí durante unos días. - Bien señor. El molinero salió con la faltriquera cargada. Cien Luises era una buena suma para estar tranquilo una buena temporada. Jean Cavalier, Roland Laporte y François Decaux charlaban animadamente después de la cena en compañía de los refuerzos que habían acudido tal como estaba previsto. La temperatura era agradable aunque algo fresca todavía, el tiempo normal para finales de abril. François miraba el cielo estrellado pensando en el movimiento de la Tierra, en el Sol, en cómo ellos marcaban las horas y cómo los relojeros se limitaban a seguir sus movimientos. Qué gran invento eran para él los relojes mecánicos. Lástima que ahora tuviera que estar luchando simplemente para que le dejaran tranquilo. De repente, sin saber por qué, le vino a la memoria el molinero. Hacía dos días que no lo había visto. - ¿Alguien ha visto al molinero hoy? – preguntó François. - ¿Al molinero? ¿A quién le importa Ronchard? – respondió Cavalier. - No me gusta nada. ¿No se irá de la lengua? - A ese molinero solo le preocupa su harina. Nadie viene por aquí y nadie vendrá, tranquilo. Pero no era para estar tranquilos. El mariscal Montrevel ya tenía a los suyos armados y colocados. El molinero había contado la verdad. Los camisards estaban todos agrupados y totalmente desprevenidos. Hacía tiempo que el mariscal esperaba una ocasión como aquella. No se esperaban lo que les venía encima. Los soldados reales estudiaron la situación. A pesar de los refuerzos, les superaban en número. Iba a ser muy fácil. Tenían ganas de terminar de una vez por todas con aquello y parecía que había llegado el momento. Esperaron a que se fueran a dormir para lanzar el ataque. Harían el menor ruido posible para que la derrota fuera lo más rápida y completa posible. El campo estaba despejado. Los camisards no eran más de quinientos, ellos eran más de tres mil. Una retaguardia rodeaba el molino en un gran círculo esperando a los que pudieran escapar, el mariscal Montrevel también formaba parte de ese círculo. En la vanguardia sus mejores hombres armados con sables, bayonetas, rifles y cuchillos. Más de tres líneas de fusiles dispararían sin tregua, pero sólo una vez que los descubrieran. Mientras, la avanzadilla sería la que iría liquidando a los más desprevenidos. El mariscal dio la primera orden y la avanzadilla comenzó de inmediato, sin piedad. Los cabecillas, Cavalier, Roland y Decaux estaban en el centro de la acampada, estratégicamente colocados, por tanto, serían los últimos que alcanzarían. Los camisards empezaron a caer, en silencio, a cuchillo, degollados, sin tiempo a darse cuenta de nada. Uno de los centinelas advirtió algo extraño y se agazapó. Sí, no cabía duda, eran los reales. No había tiempo que perder. Les habían tendido una trampa, igual a la que ellos mismos les tendían una y otra vez. Primero disparó a uno de los soldados. Después dio un grito de alarma. - ¡Las tropas reales! ¡Nos atacan! François no había podido cerrar ojo y al oír el disparo primero y el grito después, comprendió que sus sospechas no eran infundadas. El molinero se había ido de la lengua, no cabía otra explicación. Inmediatamente se movilizaron todos, sabían lo que había que hacer en caso de emboscada, pero era demasiado tarde, todos estaban a tiro. Otra orden del mariscal y las líneas de fuego empezaron a rugir. Algunos camisards tenían los fusiles cargados y tuvieron tiempo de lanzar algún disparo a ciegas, sin saber por dónde les venían. Otros se defendieron a espada y otros simplemente corrieron huyendo, y conforme llegaban hacia las líneas enemigas, fueron acribillados por la retaguardia del mariscal. La victoria estaba cerca. Cavalier no se creía lo que estaba pasando. Empezaron a disparar y mataron a algunos soldados pero el fuego era muy intenso, no podrían soportar mucho tiempo así. François también veía el final cerca. Algunos camisards advirtieron una especie de pasillo que no estaba cubierto por las tropas del mariscal. - Escapemos por aquí. Vayamos todos juntos – dijo Roland a sus amigos y al resto de soldados que tenía más cerca. - Vamos, vamos, vamos. No podemos enfrentarnos a ellos, hay que salvar la vida – arengó Cavalier a los suyos. Más de cien hombres se batieron en retirada dejando a sus compañeros en manos de Montrevel. François miraba atrás sin parar de correr. Qué manera más cobarde de huir mientras sus compañeros caían sin poder defenderse, pensó. El camino estaba oscuro, no se veía nada, solo los fogonazos de los disparos a sus espaldas. Su corazón le latía en la cabeza y cada disparo le desgarraba las entrañas. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Huir mientras los suyos caían a manos de las tropas reales? Se paró un momento mientras Cavalier, Roland y el resto seguían corriendo. - Vamos François, no hay tiempo – le gritó Cavalier al ver que su amigo se había parado. Pero François no se quedaba tranquilo. ¿Qué pensaría de sí mismo después? Que había sido un cobarde. No, así no podría seguir viviendo. Era mejor morir combatiendo. Se dio la vuelta sin atender a su amigo y, con mucha calma, avanzó hacia el campo de batalla en el que se había convertido el molino de Ronchard. Se agazapó cuando estuvo cerca de varios soldados, cargó el fusil, apuntó a uno de ellos y disparó. El soldado cayó fulminado. A su lado, su compañero se extrañó del disparo que habían recibido. ¿De dónde venía? No veía nada por detrás. François volvió a cargar y lo mató. Empezaba a tranquilizarse. Seguía combatiendo con sus compañeros aunque estaba solo en mitad de la nada. A lo lejos, Cavalier miraba la escena. ¿Qué hacía ese condenado loco? Los iban a descubrir a todos. No podía ir hacia él, no podía llamarlo. François siguió disparando, siguió matando hasta que varios soldados se apercibieron que sus compañeros estaban cayendo abatidos por algún descontrolado. - Por allí – dijeron señalando hacia donde estaba François. Entonces avanzaron en su dirección rodeándolo. Cavalier también se había quedado solo, el resto había escapado. Quería ver si podía hacer algo por François que había perdido la razón. - Estás loco amigo, estás loco – gritó para sí. Avanzó un poco hacia él pero en ese momento vio que varios soldados empezaban a rodearlo. Se paró. Todavía no lo veían, pero si François lanzaba otro disparo estaría localizado enseguida. Entonces cargó de nuevo su fusil y cuando fue a disparar a los soldados que tenía localizados, no los vio. ¿Dónde estaban? - Ahí está – gritaron los soldados. Todos dispararon al mismo tiempo hasta que François cayó muerto. - ¿Qué has hecho amigo? Te necesitaba. ¡Dios! El resto de camisards seguía cayendo mientras Cavalier y los suyos desaparecieron en la noche salvando sus vidas. Cuando no hubo respuesta enemiga, el mariscal dio una orden que se trasmitió a todo su contingente y se hizo el silencio. A continuación un grito de victoria inundó la noche, grito que llegó hasta donde estaban los de Cavalier que siguieron corriendo sin saber hasta dónde. En Anduze empezaron a llegar rumores, tímidos al principio y cada vez más fuertes a medida que pasaban las horas. Llegaban noticias sobre la gran matanza habida la noche pasada en el molino de Ronchard, cerca de Saint Germain. Al final del día eran clamores. Llegaban las mismas noticias de todas partes. - ¿Se ha salvado alguien? - preguntaba la gente. - Unos dicen que no quedó nadie, otros dicen que se vieron a varios huir. No hay nada seguro. Por lo menos había posibilidades de que alguien se salvara pero lo cierto era que la derrota esta vez había sido aplastante. Al cabo de dos días cesaron las noticias y la angustia fue en aumento. Nadie sabía qué pensar hasta que una noche apareció Cavalier en la casa de Michelle. - Jean, gracias a Dios que estás vivo – dijo Michelle. - ¿Y tu hijo? - Duerme ¿por qué? - No hay tiempo que perder. Estamos avisando a todo el mundo. El mariscal puede aparecer por aquí en cualquier momento y no va a tener compasión. - ¿Dónde está François? ¿Está contigo? – preguntó Michelle. Pero Cavalier no tenía respuesta. Solo una mirada. Michelle supo enseguida lo que había pasado. Se puso las manos a la boca y de ella salió un grito ahogado. - No. No. ¡Por Dios, no! - Lo siento Michelle pero no hay tiempo que perder. - ¿Cómo ha sido? Cuéntamelo. Ha muerto como un valiente. - ¿Cómo un valiente? ¿Y tú, por qué no estás muerto? - François es un cabezota. Michelle estaba gritando y despertó a Pascal que, desde detrás de la puerta, escuchaba los llantos de su madre. - Dime cómo ha sido, maldito – suplicó Michelle dando puñetazos sin fuerza en el pecho de Cavalier. - Nos sorprendieron. Nosotros pudimos escapar pero él prefirió quedarse luchando. - ¡Noooo! – Michelle lloraba a gritos cogida de Cavalier. Éste sabía que la noticia era devastadora y esperó a que Michelle se calmara un poco, pero lejos de hacerlo, su respiración empezó a ser entrecortada. Cavalier la sentó en una silla. Entonces salió Pascal para estar con su madre. - Madre ¿qué ha pasado? - Tu padre ha muerto hijo. - ¿Lo han matado los católicos madre? Al oír la pregunta del niño, Michelle intentó calmarse. Recordó la conversación que tuvo con François y no quiso poner más leña al fuego. - No hijo, los católicos no. Han sido unos soldados del Rey. - Pero el Rey solo quiere a los católicos madre. Han sido los católicos los que lo han matado. Han sido ellos – decía Pascal intentando convencer a su madre. A Cavalier se le hacía tarde. - Me tengo que ir Michelle – dijo - Todos tendremos que marcharnos de aquí antes o después. No os lo penséis más – y salió cerrando la puerta. Madre e hijo se quedaron abrazados un momento. Desde fuera oyeron a la gente gritar. Eran las esposas de los que habían caído en el combate. Una guerra no puede traer nada bueno, nunca, nunca. Michelle no tenía fuerzas para nada, solo quería morirse. Sentía cómo el corazón le golpeaba en la cabeza y le parecía que le iba a estallar. No tenía fuerzas ni para llorar, se sentía agotada. Respiró hondo y mirando a su hijo intentó calmarse. - Aquí nunca estaremos tranquilos. Siempre querrán imponernos su religión y el que no la siga, estará en peligro. Ahora que sabemos que tu padre nunca volverá, habrá que pensar en empezar una vida nueva lejos de aquí. - Tú siempre hablabas de Ginebra madre. Allí nadie se meterá con nosotros, podremos vivir tranquilos. - Sí pero Ginebra está muy lejos. - ¿Y dónde iremos madre? - No lo sé hijo, no lo sé. Veremos dónde van todos. La tragedia había sido demasiado grande. Apenas quedaban hombres en la villa. Conforme iban asimilando la noticia, las mujeres iban saliendo a la plaza sin saber qué hacer, sin planes, sin futuro. Unas pensaban quedarse, otras querían cruzar la frontera hasta Suiza, otras se irían a España y otras a Inglaterra. Francia no era segura en absoluto. En Alés, el molinero se presentó ante el duque para recibir su recompensa. - Ahí van los cincuenta Luises prometidos – le dijo el duque – Has servido bien a tu patria. El molinero se marchó contento pero el duque se quedó pensativo. El mariscal le dijo que había habido más de cuatrocientos muertos. Tardarían varios días en enterrarlos a todos. Pero también le dijo que no encontraron a los cabecillas y eso le estaba dando que pensar.
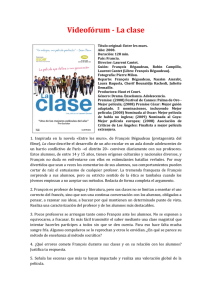
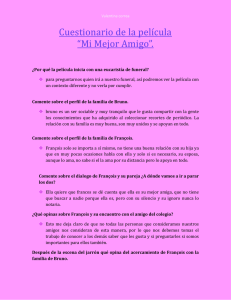
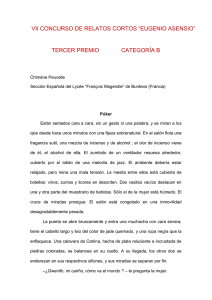
![[Vídeo] Teología de la Liberación](http://s2.studylib.es/store/data/003617237_1-e846ec9a3eee643fad7ce63506215201-300x300.png)