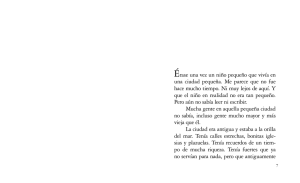Los hombres más feos del mundo
Anuncio

Los hombres más feos del mundo El viejo Señor Luisao, el muy viejo Señor Luisao, hablaba bajito y grumoso, como si un gargajo sempiterno permaneciera colgado de su garganta y ni las toses ni el aguardiente consiguieran despegarlo. Contaba con pocos dientes el viejo marinero por lo que el aire y la saliva al escapar por las rendijas generaban un seseo que, junto con su cargado acento portugués, otorgaba a sus letanías un halo chocante a nuestros ojos. Completaban la impactante atmósfera que rodeaba a aquel añejo Neptuno, las blanquecinas pupilas teñidas por unas amenazantes cataratas y las manos apergaminadas terminadas en huesudos dedos de amarillentas uñas, duras y ganchudas, con las que gesticulaba y nos señalaba como si se tratase de un escamoso monstruo marino surgido frente a la proa de nuestras naos. Yo era pequeño, como el resto de los que nos enroscábamos en torno suyo en las tardes en que las madres remendaban redes y los hombres pintaban barcas. Eran las tardes de sol y pantalones cortos, tardes en que el viejo Señor Luisao salía en busca del sol como un lagarto arrugado y pesaroso. Y no hay mucha exageración en lo que digo porque la piel del viejo portugués portaba tantas arrugas que una de mis prácticas preferidas consistía en contárselas, nunca llegué más allá de las treinta y dos de la cara pero estaba seguro que de haber tenido tiempo y ánimo podría haber constatado que aquel anciano era el hombre más arrugado del mundo. A nuestros ojos no es que aquel marinero momificado fuera anciano es que era prehistórico, y ayudaba el hecho de que él mismo lo constatase diciendo que aún quedaban dinosaurios en las aguas cuando él nació, esto, en nuestro infantil entendimiento era como si estuviéramos ante el mismísimo oráculo de Delfos, de modo que cualquier historia surgida de aquellos labios consumidos, por muy fantasiosa e increíble que resultara, contaba siempre con el beneficio de la duda, lo que propiciaba 1 no pocas veces, tras escuchar algún relato, un encendido enfrentamiento en el clan infantil entre crédulos y recelosos, eso sí, jamás delante del oráculo, jamás delante de aquella cara desgastada y su ajada colilla de picadura. Las sesiones comenzaban siempre de la misma manera, las partidas de caza de chavales del pueblo se formaban y confluían hasta aquel rellano de cemento donde el líder de la manada siempre tentaba al viejo de la misma manera. ⎯¿Por qué se vino de Portugal Señor Luisao? ⎯preguntaba pícaro el crío como si no hubiese escuchado cientos de veces la respuesta. El taimado anciano entonces levantaba la vista y observando a las mujeres que despatarradas tejían cuerda sobre los desgarrones de las saladas redes replicaba. ⎯Por las hembras, ⎯para añadir con sonrisa desdentada⎯ porque en mi tierra las mujeres tienen más bigotes que los hombres ⎯dicho lo cual se solazaba observando cómo su ocurrencia despertaba las sonrisas entre el hacendoso corro de féminas, no importaba cuántas veces hiciéramos la pregunta y cuántas veces aquellas madres y abuelas hubiesen escuchado la respuesta, siempre sonreían. Era este un juego de repeticiones, de historias manidas, de roles y códigos personales, una representación privada de rigurosa exclusividad, algo nuestro, ligado al sol y a las tardes frente al mar. Sabido es que los críos pueden escuchar una misma historia cientos de veces sin cansarse, y que tras escucharla una enésima vez solicitarán le sea contada un vez más, quizá haya algo en la tierna mente del niño que le impide renunciar a algo que le resulta placentero, no lo sé pero de lo que estoy seguro es que la vejez hace que se recupere ese mismo gusto por la repetición, y así el viejo es niño o el niño quizá viejo, y lo sé porque el Señor Luisao jamás se cansaba de contar sus historias de mar. Sucedía que, especialmente en verano cuando llegaban veraneantes y había nuevos miembros en la pandilla, solicitábamos siempre la misma historia, el mismo 2 relato, la narración de los hombres más feos del mundo. Y esto era así, porque el Señor Luisao decía que esa historia sólo se podía contar una vez a una misma persona, sólo una vez, de modo que era obligado que hubiera algún neófito no versado en la misma para que el viejo se la relatase y el resto pudiéramos volver a escucharla. Era esta la historia más famosa y apreciada, no sólo por ser la más difícil de escuchar, dada la complicada logística de lograr oyentes nuevos, sino porque a diferencia de otras fábulas, esta contaba con un plus, con algo muy especial que le otorgaba credibilidad, incluía al final de la historia el visionado de un amarillento y cuarteado cartoncillo donde estaba dibujado a tinta china uno de aquellos hombres, ¡uno de los hombres más feos del mundo! La historia de los lejanos hombres más feos del mundo comenzaba siempre igual, el Señor Luisao empezaba a liar un cigarro con asombrosa facilidad a pesar del párkinson, y mientras lo hacía le decía al chiquillo nuevo, trincado para la ocasión, que fue su abuelo, un portugués, el que vio por vez primera a los hombres más feos del mundo, y que fueron ellos porque no había ni ha habido mejores navegantes que los portugueses, que a su lado los españoles éramos marineros de bañera, sin la menor idea de hacer barcos ni de manejarlos. Luego tosía y razonaba que esa habilidad radicaba en que las portuguesas eran muy feas y los hombres para no yacer con ellas se marchaban lo más lejos posible y así algunos, los que se habían casado con las menos agraciadas, se embarcaban hasta el final del mundo. Todos reíamos a grandes carcajadas, incluidas las hacendosas mujeres, hasta que el viejo daba una calada y levantando la mano señalaba que el abuelo de su abuelo se había desposado con la más fea de todo el pueblo y claro, se embarcó a los dos días. Ahí las risas arreciaban. El señor Luisao decía que su abuelo se llamaba Luisao y que el abuelo de su abuelo también se llamaba Luisao y así hasta Adán, y era así porque el hijo del padre no es sino el padre renacido pero sin recuerdos, en eso consiste la inmortalidad aseguraba, 3 cualquier animal lo sabía y por ello cualquier padre se sacrificaría sin dudarlo por salvar a su vástago puesto que significaba salvarse a él mismo. Así de simple era la inmortalidad, sin ocultas fuentes en el Amazonas que la otorgaran, ni brebajes mágicos, y según eso el Señor Luisao aseguraba que él no era sino el abuelo de su abuelo, y por tanto se podría decir que él estuvo en aquellas lejanas tierras y vio con sus propios ojos a los hombres más feos del mundo. Ni que decir tiene que tras tan impactante perorata nuestras ingenuas mentes situaban a aquel decrépito anciano frente a aquella terrorífica tribu de seres. Con la primera calada de humo espeso el anciano portugués, ante el anhelante silencio, señalaba que el abuelo de su abuelo se enroló de grumete en una nao o carraca llamada la Santa Ana camino de las colonias del África Occidental. Después con sus huesudas manos dibujaba en el aire el barco en cuestión, describiéndolo como carabelas evolucionadas de mayor tamaño y resistencia que podía montar un aparejo redondo o latino y mayor número de mástiles, de manera que eran muy útiles para grandes cargas y travesías largas. Después sonreía malévolamente y decía que las carracas tenían mala fama entre los castellanos por su mal comportamiento en los temporales, claro que los españoles sólo sabían navegar en charcos y rara vez distinguían el palo trinquete del de mesana. La cosa es que el Señor Luisao o el abuelo del abuelo o quien fuera viajaba en la Santa Ana, llamada popularmente La Negra por portar como mascarón de proa un dragón tallado en madera oscura, era el encargado no sólo de limpiar la cubierta y la base de las vergas sino de ayudar al cocinero. Decía el Señor Luisao que con mar gruesa y viento fuerte la arboladura de la nao crujía con el lamento del animal que tiene alma, y que el impulsivo capitán Gomes de Azurara, al que una bala había arrancado una oreja, explicaba que aquel no era sino el crujir del ataúd que habría de acogerlos a todos. La mayor parte del tiempo costeaban evitando las grandes tormentas y si atisbaban alguna 4 buscaban refugio y echaban el ancla. Su destino era un fuerte costero en el territorio Kongo situado en la desembocadura del enorme río que llevaría su nombre pero que en aquel tiempo se llamaba Lualaba. A estas alturas de la historia el grupo de chiquillos ya conformábamos una pequeña tripulación situada sobre la cubierta de una carabela imaginaria. El uso continuo de términos marineros nos embutía todavía más en la historia, y así, quien más y quien menos se veía recogiendo el aparejo o desplegándolo para ceñir el viento, o sujetando las jarcias tras una maniobra, u ordenando alzar los foques para alcanzar mayor velocidad, nadie sabía qué era el palo bauprés pero eso daba igual, lo que no se sabía se imaginaba. Fue nada más embarcar que el pequeño grumete escuchó la historia de los hombres más feos del mundo de boca de Nuño Tristao, marinero curtido al que había caído simpático el muchacho por ser del mismo pueblo, y fue el tal Nuño el que mostró al abuelo del abuelo del Señor Luisao la famosa estampita donde aparecía dibujado el protagonista de la leyenda, por lo visto había sido él mismo quien la dibujó años atrás en una expedición por el Lualaba. Al verla, el pequeño marinero quedó tan impresionado que no creyó que el Creador hubiera dado vida a tales hombres y así se lo hizo saber al veterano lobo de mar. Nuño no se enfadó por la reticencia, todo lo contrario, soltó una gran carcajada mientras aseguraba que con todo el representado era el más guapo de la tribu, que resultaba ser aquel el único pueblo del mundo donde las mujeres eran más feas que los varones. Aunque durante el resto del trayecto fue notable la insistencia del grumete por volver a ver el dibujo, Nuño Tristao no quiso volver a mostrárselo insinuándole que tendría oportunidad de verlos en persona puesto que habitaban las tierras que la expedición pretendía convertir en plantación de azúcar. De manera que el pequeño Luisao esperó ansioso hasta que tras días de trayecto, y después de sortear varios 5 encuentros con los holandeses, atisbó por fin sobre un promontorio rocoso lo que parecía un imponente fuerte armado de cañones, Sao Tomé. Fue justo al fondear cuando el pequeño Luisao la vio, la cuerda de hombres negros en el muelle, una hilera de salvajes tan negros como el tizón que escoltada por hombres armados eran subidos a una enorme nao de tres palos. El muchacho se encaramó en el palo trinquete para observar con más facilidad lo que parecían ser los hombres del dibujo, sin embargo, una vez visionados con detenimiento aquellos seres, aún cuando feos, no llegaban al extremo del representado en la ilustración. Fue Diego Gomes, compadre de Nuño y único letrado de entre la marinería, el que le descubrió la finalidad de aquel fortín de amplia ensenada, el comercio de esclavos. Y fue ese mismo Diego Gomes el que le ofreció ver de cerca a los salvajes en los sótanos del fuerte si le acompañaba, puesto que tenía que tratar allí la asignación de un guía para remontar el Lualaba hasta la futura plantación. Luisao los vio en el amplísimo sótano diáfano a modo de mazmorra sobre el que descansaban el resto de dependencias del recinto, a través de las rejas trampilla pudo ver cómo una infinidad de asustados seres se apiñaban, le impresionó que el blanco de cientos de ojos se destacara con el resplandor de las antorchas, como luciérnagas aterradas en noche de verano, describió. Nunca hasta ese momento el pequeño Luisao había visto a un hombre negro. Fue en el camino de regreso que Diego, al verle impresionado por lo visionado en aquella enorme jaula, le sujetó del hombro y le dijo que debería sentir más pena por los marineros blancos que por los salvajes, puesto que estos eran valiosos, que en las Colonias un macho fuerte podía multiplicar por treinta su precio, por eso el patrón tendría cuidado de no perder o estropear la mercancía, sin embargo, la tripulación no tenía valor, sujeta a una durísima disciplina, peor alimentada, víctima de enfermedades y del alcoholismo era prescindible. El pequeño Luisao no pudo entender aquello, no 6 lograba comprender que los negreros corriesen peor suerte que los esclavos, y sugirió a Diego le explicara el galimatías. Fácil muchacho, señaló el marinero, entre el valor de una mercancía y la vida de un hombre, los patronos siempre eligen la mercancía, no es el color es el valor, y añadió, lupus est homo homini. Luisao no entendió el latinajo pero no quiso mostrar más ignorancia añadiendo preguntas. Con todo el muchacho no tuvo tiempo de pensar en aquellas filosofías puesto que descargada la carga pronto estuvo subido a una barcaza remontando el Lualaba, y no tuvo de tiempo de pensar dado que toda su atención se centraba en el guía, Vassa. Vassa era un ex esclavo fornido con el rostro y el cuerpo repleto de descalcificaciones. Descalzo, vestido únicamente con una especie de toga rojiza, y cubierto por collares de hueso y cuero, a los ojos del muchacho aquel ser era lo más parecido a un diablo, cuando le miraba fijamente dilatando los globos oculares se le helaba la sangre. Luisao sabía que aquel negro no era un hombre puesto que sabido era que los salvajes no poseían alma y en palabras de Nuño no sólo se infringían heridas en el cuerpo sino que eran caníbales. Aquello evitó que el grumete consiguiera conciliar el sueño durante las dos primeras noches en aquella relativamente pequeña embarcación de escaso calado bautizada como Carrapateira, razonaba el muchacho que al ser él el más joven del grupo y su carne la más tierna sería el elegido por aquel antropófago. Finalmente el sueño le venció, que no el temor. Tras dos jornadas la barcaza abandonó el territorio Ndongo y tomando un afluente se internó en el Quissana. Resultó que para asombro de Luisao tanto Diego como el mismísimo Nuño gustaban de trabar conversación con Vassa, de manera que Luisao que no se separaba de ellos, por si necesitara de su ayuda para librarse de las fauces del salvaje, por fuerza tenía que escuchar las historias del guía. Por lo visto era este territorio enemigo del reino de Umbundo, del que era natural Vassa y donde estaba situado el fuerte. Gobernado por el rey N’gola era este 7 reino costero amigo de los portugueses, que tenían en la hermana y consejera del rey, la hábil Nzinga, la mejor aliada y organizadora de razias sobre los pueblos vecinos, con la única finalidad de capturar esclavos con los que abarrotar las naos portuguesas. No eran muy apreciados por tanto los paisanos de Vassa entre las tribus vecinas, y quizá por ello a partir de este punto las visitas a tierra se redujeron y siempre había hombres armados vigilando las orillas. Durante el trayecto fue Luisao perdiendo el miedo al ex esclavo atreviéndose en ocasiones a preguntarle, así supo que sus cicatrices correspondían a las marcas de su clan, que había sido esclavo por fugarse con una mujer de casta superior, que por hablar todos los dialectos se había librado de ser embarcado y que con su lanza podía atravesar a un hombre de parte a parte. Aunque esto último impresionó al muchacho, no era esto lo que Luisao quería de Vassa, él quería saber cuándo verían a los hombres más feos del mundo. Vassa no pareció entender pero cuando a instancias del grumete Nuño le enseñó aquel cuarteado cartoncillo con el dibujo, el guía asintió al instante y sonriendo dijo, sí, los hombres más feos del mundo, y señalando hacia el este añadió, pronto. Y así Luisao pasaba horas en la proa observando el infinito verdor de la selva en busca de un indicio que le permitiera detectar a los hombres más feos del mundo, ni por lo más sagrado pensaba perderse aquello, si Dios había creado a aquellos hombres él quería verlos para poder contarlo cuando regresase a su Porto natal. A veces, entre el follaje le parecía ver algo pero siempre resultaba ser un mono o un pájaro para carcajeo de la comunidad de navegantes y del propio Vassa. Resultó que un día recién amanecido la mano de Vassa rozó el hombro del durmiente Luisao, éste dio un salto al ver los deslumbrantemente blancos dientes del guía tan cerca de su cara, aún medio dormido pensó llegada su hora para ser devorado, sin embargo, Vassa colocó su dedo sobre los labios y señalando la orilla dijo, los hombres más feos del mundo. 8 Luisao se precipitó a babor, allí estaban, en un claro de la selva, con el lento navegar de la barcaza y la ausencia de ruido, aquellos hombres no parecían percatarse de su presencia. El muchacho no pudo por menos que entreabrir su boca por el asombro de estar viendo a... ¡los hombres más feos del mundo! Era cierto, ¡era cierto! Allí estaban, frente a él, en aquella despejada zona boscosa, y eran... eran idénticos al dibujo, ¡idénticos! Y Luisao no pestañeó, se propuso no pestañear aun cuando el escozor fuera insoportable, porque no quería perder aquella imagen, quería recordarla siempre, quería poder decir, yo vi a los hombres más feos del mundo. Y así resultó que cuando la malaria se llevó a Nuño, éste momentos antes de expirar le hizo entrega al grumete de lo único que tenía, un amarillento y cuarteado cartoncillo donde estaba dibujado a tinta china uno de aquellos hombres, uno de los hombres más feos del mundo. Y sucedió que el joven Luisao regresó a Porto siendo un hombre, y contó y enseñó el dibujo a su hijo, y éste hizo lo propio con el suyo, y así sucesivamente hasta que llegó a manos del anciano Señor Luisao. Cuando el Señor Luisao echaba para atrás la cabeza y sacaba la taleguilla de tabaco es que la historia había terminado, sucedía que durante bastante rato nadie decía palabra, no por nada sino porque uno tarda en regresar desde las selvas del Congo hasta un pueblo ibérico. No es fácil para un crío estar sobre una barcaza llamada Carrapateira rodeado de salvajes pintados y ¡zas! Aparecer rodeado de infantes junto a un viejo marinero arrugado. Sin embargo, cuando la mente iba recomponiendo la realidad y sacudiéndose los mosquitos y el escorbuto la cosa siempre terminaba igual, una voz generalizada, un bramido infantil tan poderoso como el chillido de mil gaviotas atronaba solicitando una cosa, el visionado inmediato de aquella estampita. El Señor Luisao siempre sonreía y se hacía el desentendido, fingiendo estar sólo pendiente de liar el enésimo cigarrillo, sin embargo cuando veía que la joven jauría provocaba que las mujeres dejaran su labor y atendieran, entonces, y sólo entonces, 9 apartaba el tabaco y sacaba del bolsillo de la desgastada chaqueta una porción de papel amarillento no mayor que la palma de la mano de un adulto, y la mostraba. Los chillidos cesaban al instante. El silencio lo era todo. Nadie pestañeaba. Dos docenas de ojos observaban aquel amarillento y cuarteado cartoncillo donde estaba dibujado a tinta china el hombre más feo del mundo. Yo como el resto no quería pestañear, seguro de que me costaría volver a ver aquella imagen, quizá porque no conseguiríamos un nuevo veraneante o quizá porque el Señor Luisao cualquier día se iba para el otro barrio. Ahora, hoy, en días que siento el silencio abro el cajón y extraigo un plastificado cartoncillo amarillento y cuarteado donde alguien dibujó a tinta china la imagen de un ser. Aún no sé por qué el Señor Luisao decidió que lo tuviera yo, sólo sé que no tenía hijos y que un día mi madre llegó con los ojos llorosos y un pedazo de grueso papel para mí, quizá porque éramos vecinos, quizá porque mi padre le arreglaba las goteras y mi madre le hacía tortillas. Nunca volví a ver al señor Luisao, ni a escuchar aquella historia. La cosa es que hoy observo sin pestañear la imagen del hombre más feo del mundo pensando que pronto será de mi nieto. Y hoy, ahora, mientras la observo recuerdo lo que sentí de pequeño al verla, tardé veinte años en volver a ver un ser como el dibujado en la cuartilla, fue en un libro de ilustraciones animales, veinte años en descubrir lo que los primeros exploradores portugueses habían denominado “los hombres más feos del mundo”, veinte años en saber que aquel ser era un gorila. 10