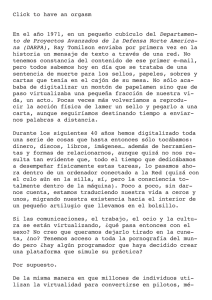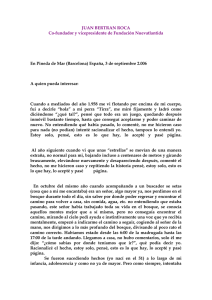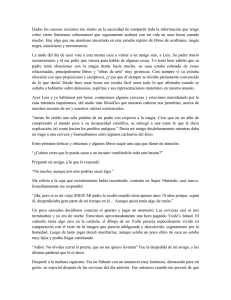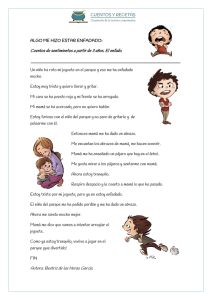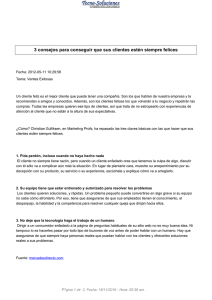Era otra mierda de día, me levanté de golpe
Anuncio
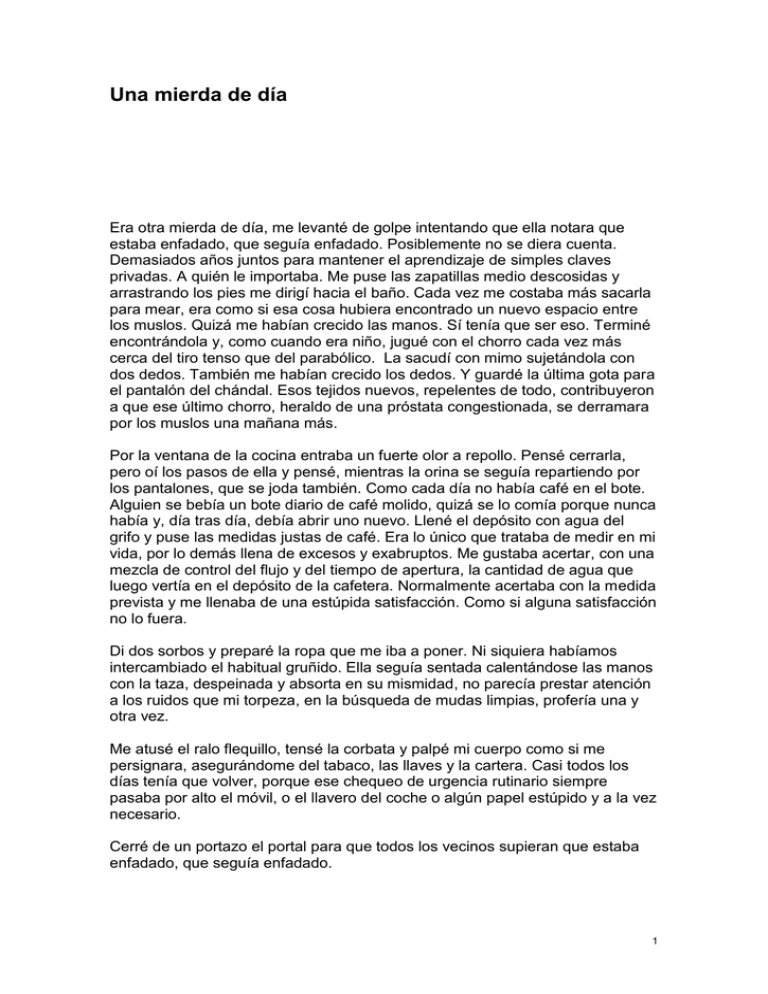
Una mierda de día Era otra mierda de día, me levanté de golpe intentando que ella notara que estaba enfadado, que seguía enfadado. Posiblemente no se diera cuenta. Demasiados años juntos para mantener el aprendizaje de simples claves privadas. A quién le importaba. Me puse las zapatillas medio descosidas y arrastrando los pies me dirigí hacia el baño. Cada vez me costaba más sacarla para mear, era como si esa cosa hubiera encontrado un nuevo espacio entre los muslos. Quizá me habían crecido las manos. Sí tenía que ser eso. Terminé encontrándola y, como cuando era niño, jugué con el chorro cada vez más cerca del tiro tenso que del parabólico. La sacudí con mimo sujetándola con dos dedos. También me habían crecido los dedos. Y guardé la última gota para el pantalón del chándal. Esos tejidos nuevos, repelentes de todo, contribuyeron a que ese último chorro, heraldo de una próstata congestionada, se derramara por los muslos una mañana más. Por la ventana de la cocina entraba un fuerte olor a repollo. Pensé cerrarla, pero oí los pasos de ella y pensé, mientras la orina se seguía repartiendo por los pantalones, que se joda también. Como cada día no había café en el bote. Alguien se bebía un bote diario de café molido, quizá se lo comía porque nunca había y, día tras día, debía abrir uno nuevo. Llené el depósito con agua del grifo y puse las medidas justas de café. Era lo único que trataba de medir en mi vida, por lo demás llena de excesos y exabruptos. Me gustaba acertar, con una mezcla de control del flujo y del tiempo de apertura, la cantidad de agua que luego vertía en el depósito de la cafetera. Normalmente acertaba con la medida prevista y me llenaba de una estúpida satisfacción. Como si alguna satisfacción no lo fuera. Di dos sorbos y preparé la ropa que me iba a poner. Ni siquiera habíamos intercambiado el habitual gruñido. Ella seguía sentada calentándose las manos con la taza, despeinada y absorta en su mismidad, no parecía prestar atención a los ruidos que mi torpeza, en la búsqueda de mudas limpias, profería una y otra vez. Me atusé el ralo flequillo, tensé la corbata y palpé mi cuerpo como si me persignara, asegurándome del tabaco, las llaves y la cartera. Casi todos los días tenía que volver, porque ese chequeo de urgencia rutinario siempre pasaba por alto el móvil, o el llavero del coche o algún papel estúpido y a la vez necesario. Cerré de un portazo el portal para que todos los vecinos supieran que estaba enfadado, que seguía enfadado. 1 Mari Carmen ¡quieres traerme de una vez el fax! Aquí lo tienes, dijo golpeando a la vez la desvencijada mesa de mi despacho con sus nudillos. Era pechugona, de bastante buen ver, aunque el culo conoció mejores atalayas, todavía se dejaba admirar tras esa pertinaz ropa demasiado ceñida. Ella quería que la llamara Carmen, le parecía, decía, como más señorial. No entendí muy bien por qué pretendía pasar por señora. Siempre había sido así, franca con todos, gritona, con cierto desparpajo en sus ademanes que la aproximaban a su Zaragoza natal. Llevabamos trabajando juntos muchos años. Incluso nos líamos hace ya tiempo. Ella se había separado, tenía sitio, sin hijos. Bueno, lo de siempre. Y salió regular. Lo de siempre. El caso es que lo de Mari Carmen la exasperaba. Pero yo estaba enfadado y quería compartir con todos mi disgusto. Lo curioso del asunto es que yo me comportaba como jefe y ella como subordinada, pero hacíamos los dos lo mismo. No era mucho, la verdad, pero ni siquiera el reparto de funciones era equitativo. Salvo que yo permanecía sentado a todas horas, nada en nuestro quehacer diario delataba mi jefatura. Ella era considerablemente más diligente, si ella ignoraba algo, desde luego no era yo el que pudiera suplir esa carencia. No es que yo fuera el típico inutil que no sabe hacer nada sin sus subalternos, en realidad me manejaba con cierta soltura. Después de dieciocho años las cosas se hacían sin sobresaltos ni demasiados problemas. Decirlo en voz alta daba un poco de vergüenza. Y pensarlo un poco más. Aquel trabajo era estúpido, y, como el culo de Carmen, conoció tiempos mejores. De hecho, cuando entré a trabajar con mi tío, éramos diez o doce personas en la gestoría. Pero la gente se fue jubilando, mi tío murió…quizá esa sea la principal razón de que yo sea el jefe…decía que poco a poco la gente por una u otra razón se fue yendo y no había nuevos clientes. Los ContaPlus y los que sé yo, habían hundido el mercado. Nosotros también teníamos ordenador, por supuesto, pero quizá empezamos demasiado tarde. Los herederos de los negocios que llevábamos no renovaban con nosotros y yo nunca fui muy comercial. A mi me gustaba la poesía. Yo ya había cumplido los cincuenta y cuatro años y aun no tenía muchas canas. Bastante tripa, eso sí, y unas ojeras enormes. Hace tiempo que mi mujer quisó enmascararlas con potingues, que, desde luego, no resultaron. Pero no era bajo, no muy alto, pero no era bajo. Los trajes no me quedaban mal, lástima que hiciera tanto tiempo que no los renovaba. Pero para qué, ¿para estar sentado todo el día en mangas de camisa? Ya habían pasado los tiempos de bodas, a Dios gracias, y otros compromisos. Ahora prefería gastar el dinero en libros de poesía. Valente, García Montero, Carlos Edmundo de Ory. Hice tres cursos de Derecho, del último año me quedaron unas cuantas asignaturas y ya no tuve ganas de seguir. No era un borrico pero tampoco una lumbrera. Tenía cierto interés por el mundo de la cultura y en tiempos solía acudir a cines de arte y ensayo y veía por televisión La Clave. ¡Cuánto me gustaba La Clave! Pero poco a poco fui dejando de ir al cine, a Balbín se lo cargaron y los que nos rodean no están en condiciones de enseñar otra forma de ver el mundo. Sí, puede decirse que me fui adocenando. 2 Eso debió pensar mi mujer. Llevábamos casi treinta años casados. No tuvimos hijos, lo que nos permitió vivir con cierta holgura, incluso viajamos por Europa durante algunos veranos. Creo que nos casamos bastante enamorados, y lo pasamos bien los primeros años. No se que sucedió. Nos fuimos distanciando. De forma educada eso sí. Pocas veces nos gritamos. Ella empezó a salir por ahí. Al principio fue muy bienvenido, me permitía hacer mis cosas sin contar con ella. Pero mis cosas se acabaron enseguida y ella seguía saliendo por ahí. Yo le llevaba los libros a una antigua agencia de detectives. Lo digo en plural porque me parece que se dice así, pero estaba él solo. Sí, Andrés era el único de la agencia, ni siquiera tenía secretaria. Y se me ocurrió que la investigara. Andrés debía ser seguramente un maula, pero aquello era evidente: se acostaba con otro. Andrés hizo fotos, salieron un poco movidas, y me dio una lista de lugares y horarios. Y el nombre del tipo. Poco importaba. Margarita se estaba tirando a otro. Tampoco hacía tanto que lo habíamos hecho. Es verdad que las relaciones se habían espaciado, y especiado –últimamente le había dado por quemar incienso durante el acto- pero seguían siendo como siempre, un poco aburridas, pero creo que satisfactorias. El informe de Andrés lo mecanografió en mi oficina porque su máquina se había estropeado. Esa fue quizás la principal razón de que lo volviera a leer. Quizá buscaba despreciarla o despreciarme un poco más, pero encontré un detalle que, sorprendentemente, se me había pasado por alto. El nombre del que se follaba a mi mujer: Saulo R. Santallana. ¡Qué mierda de nombre era ese! Andrés me confirmó que la R era de Rodríguez y mi memoria cerró el círculo. El tal Saulo era Pablo Rodriguéz, compañero de colegio. O sea que Margarita se estaba follando a un condiscípulo con pretensiones bíblicas. Y tenía un herbolario. Ahora entiendo la peste de mi casa de los últimos tiempos. No entiendo muy bien por qué fui a verle. Ni yo le reconocí ni él debió de hacer lo propio, pero había una diferencia: yo sí sabía quién era él. E iba a matarle. Quizá el problema estaba en la falta de auténtica ira. Ni que fuera mi mujer, ni que fuera un antiguo compañero me abrumaban de tal manera que necesitara su muerte. Hasta pasaba bastante del qué dirán y de las normas culturales para las personas de mi edad. Pero tenía que matarle. Y así fue. Entré en la tienda, salió una anciana con una bolsita y yo pedí no sé qué que Pablo, Saulo para el siglo, tenía trás de sí. Cuando me dio la espalda le di un martillazo. Aquello fue lo único que medité bien. Siempre me había parecido bestial matar a alguien a martillazos. Era una herramienta próxima, doméstica, casi femenina. Yo no tenía pistola, y lo del cuchillo me parecía demasiado pasional. Tampoco tuve que comprarlo. Con el tiempo me había ido haciendo un poco rácano y el no tener que hacer el dispendio me dio cierto gusto íntimo. Cayó a mis pies sin un gemido. Cerré la puerta y bajé la veneciana. Parecía todo un profesional. Busqué las llaves de la puerta y esperé a que nadie pasara por la calle. Salí y cerré por fuera. Nada que limpiar, nada que ocultar. Solo quería ganar algo de tiempo. Una noche era suficiente. Estaba tranquilo, pero notaba mi respiración agitada. Llegué a casa. Leí el periódico mientras veía la televisión y oía como Margarita batía los huevos de 3 todas las noches para la tortilla. Bebí un poco de vino y tras levantarme de la mesa encendí una varilla de incienso. Ella me miró sorprendida. El código de esta-noche-follamos se había activado aunque no tocaba en absoluto. Pasó por el baño y nos metimos en la cama. Fue como siempre, evitando los besos en la boca, palpándonos con cierta brusquedad que asemejara pasión y buscar con rapidez la penetración no fuera a perderse la turgencia. Un temblorcito y amortajar la polla con un pañuelito de papel para no manchar las sábanas. Luego dormir. Pensé que me costaría conciliar el sueño, pero no fue así. Tantos siglos de culpa imprimiendo carácter en el genoma para quedarte hecho un ceporro. Me despertó el ruido de la cadena del vater. Ella ya se había levantado. Me puse un calzoncillo y una camiseta limpios y abrí el balcón de casa. De nuevo ese olor a repollo. Mientras veía pasar macetas de geranios y toldos deslustrados por mis ojos, la velocidad apenas me dejaba constatar que le maté para tener una excusa, para no tener que ver más a Margarita, para que Carmen, por fin, fuera la jefa y para demostrar estrepitosamente a todos que realmente estaba enfadado. Que seguía muy enfadado. ¿Por qué? Entre otras cosas porque me habían crecido las manos. Y los dedos. Y porque no estaba dispuesto a vivir esa mierda de día otra vez. Luis de Castro marzo 2006 4