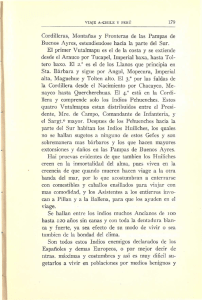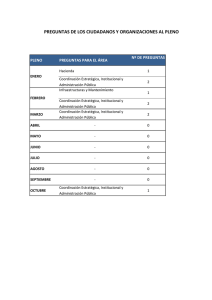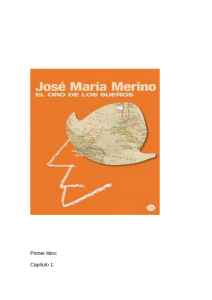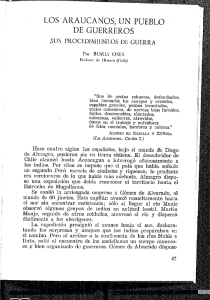La rebelión de Nohcacab: prefacio inédito de la guerra de
Anuncio

La rebelión de Nohcacab: prefacio inédito de la guerra de castas Arturo Güémez Pineda Universidad Autónoma de Yucatán Nota introductoria Desde el siglo pasado, la historiografía yucateca ha tenido en la rebelión de Canek en 1761, al antecedente más inmediato de la guerra de castas, sin embargo, una documentación hasta hace poco inexplorada nos ha proporcionado una novedosa informa­ ción sobre la situación que prevalecía en Yucatán en vísperas de esta insurrección, entre la que destaca la rebelión que en este trabajo presentaremos, y la cual permitió a los criollos desde 1843 presagiar el inminente peligro que se cernía sobre ellos y sus instituciones. Asimismo los resultados de la misma nos ha permitido observar la irrupción de una acrecentada fobia criolla hacia el indígena, en especial contra los caciques, circunstancia que nos revela que éstos “empleados” habían ya asumido un trascendente papel en los pueblos que la resistencia armada, perfilada como un apremiante alternativo indígena, y sus inme­ diatas consecuencias terminarían por corroborar. Los levantamientos Los levantamientos rurales, sean rebeliones e insurrecciones1 han tenido un carácter endémico desde la época prehispánica, y aunque el modelo de levantamientos cambió profundamente del siglo XVI al XVIII, es decir, durante la mayor parte de la época colonial, la ruptura no fue completa, pues la violencia rural siguió siendo endémica en las áreas fronterizas de la nueva España. En contraste en ese mismo periodo las regiones donde los españoles se habían consolidado, especialmente las del cen­ tro, fue mucho menos revoltosa en comparación con cualquier etapa anterior o posterior de su historia, John Tutuino atribuye esta pasividad al éxito de la política española, es decir a su deseo de conservar las comunidades como contrapeso de los terrate­ nientes españoles y mexicanos. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII, las cosas comenzaron a ser diferentes, pues la inestabilidad rural en las zonas fronterizas se vio acompañada por una creciente efervecencia en las áreas donde el español se había consolidado. Esta inquietud se manifestaba en el incremento del número de pleitos y demandas de los pueblos indios, a veces con el estallido de revueltas locales y, frecuentemente, con una aguda incidencia de bandolerismo rural. Las causas básicas —amén de la inexorable pérdida de influencia de la Iglesia Católica- de esta aguda in­ quietud social fue el significativo aumento de la población y, el que las tierras que les habían sido asignadas a los indios por la Corona después de haber sido diezmados, no bastaban ya para mantener a las comunidades y esto producía nuevas tensiones sociales, que se veían exacerbadas por el hecho de que no sólo los indios sino también la población mestiza y blanca de la Nueva España iba en aumento y también comenzaban a apoderarse de las tierras indígenas. El súbito surgimiento de la violencia campesina, en el siglo XIX, estribó fundamentalmente, como coinciden todos los auto­ res que se ocupan de él, en una profunda alteración del carácter del Estado respecto al periodo precedente. El Estado mexicano, hasta la última etapa del siglo XIX, era débil y extremadamente inestable. El Estado colonial había intentado contener a los hacendados a favor de los pueblos indios, así como mantener la integridad de esos últimos. Durante la mayor parte del siglo XIX, los gobiernos mexicanos no estuvieron dispuestos a hacer esto (sus vínculos con los hacendados eran extemadamente es- La rebelión de N ohcacab trechos), pero aunque hubieran querido no habrían podido lle­ var a la práctica esa política, ya que no tenían ni la fuerza ni la longevidad suficiente para ello, dada las constantes luchas arma­ das entre los miembros de la élite, acontecimientos raros duran­ te la época colonial, y como resultado aparecieron muy distintos motivos y modelos de revueltas campesinas en el siglo XIX.2 Yucatán fue una de las regiones donde mejor se puede obser­ var aquel proceso, mucho más en lo referido al siglo XIX, en el que el ejemplo clásico es la conocida guerra de castas iniciada en 1847. Precisamente el caso que nos ocupará en páginas posterio­ res tiene un vínculo bastante estrecho con esa inestabilidad política de la élite nacional y la yucateca, y se le puede considerar como el más claro anuncio de esa conflagración étnica que se avecinaba. El conato separatista En 1841 las autoridades yucatecas, que emergieron de la insu­ rrección federalista comandada por Santiago Imán, habían sido declaradas por el gobierno centralista mexicano como facciosas y sus embarcaciones como piratas. Empero, ese mismo año los yucatecos no sólo habían promulgado su propia constitución, sino que ya habían madurado la idea de declarar la absoluta indepen­ dencia de la península. Entretanto en México, a raíz de un motín y de fijarse las bases de Tacubaya, asume la presidencia de la república el general Antonio López de Santa-Ajina, quien confía a Andrés de Quintana Roo la misión de procurar la reincorpora­ ción de Yucatán al resto de la república. Pero después de varios intentos de negociación, del rechazo de Santa-Anna a los conve­ nios que había firmado Quintana Roo,3 y de la exigencia del presidente a que los yucatecos reconociesen al gobierno mexica­ no y a que rompiesen sus relaciones con Texas, estos deciden no ceder en sus prerrogativas y rechazan la propuesta de SantaAnna quien resuelve someter a la península por medio de las armas. En julio de 1842 el gobierno mexicano dio la primera muestra de sus intenciones hostiles hacia la península al agredir a un bergantín de guerra yucateco que se hallaba fondeado en las aguas de Campeche. Ante tal anuncio, las autoridades de Yucatán encabezadas por el gobernador Santiago Méndez, emitieron una serie de disposiciones para resistir la invasión mexicana en la plaza de Campeche hacia la cual se dirigían las fuerzas mexicanas. La toma de la villa del Carmen causó una sensación profunda en toda la península, no obstante es necesario tener presente que aunque los promotores del sistema federal y la idea de la indepen­ dencia absoluta contaban con una apoyo entre la población yucateca, había también un “partido” centralista que abogaba por la reincorporación y por que se aceptacen las bases de Tacubaya que sostenían al gobierno de Santa-Anna y que posiblemente había promovido o alentado al menos la expedición mexicana en tierras yucatecas. Las fuerzas mexicanas que se habían asentado en Seybaplaya fueron reforzadas en noviembre de 1842 por un nuevo contin­ gente llegado de Veracruz, emprendieron su marcha hacia Campeche y se acantonaron en sus inmediaciones después de librarse de una emboscada que dirigió el teniente coronel Pastor Gamboa con sus fuerzas del oriente compuestas por huithes, nombre con el que se conocía a los indios orientales que presta­ ban sus servicios en la guerra4 —y a quienes desde 1840 Santiago Imán y sus correligionarios habían ofrecido que, de triunfar, abo­ lirían las obvenciones que pagaban, e incluso mermarían las con­ tribuciones civiles y les darían tierras para que labrasen. Sin embargo, transcurrió el mes de diciembre y enero de 1843, sin que los yucatecos ni los mexicanos adelantaran nada en sus respectivas empresas. Los primeros carecían de los elementos necesarios para arrojar prontamente de su suelo a los seis mil hombres que los asediaban, y los segundos eran impotentes para someter a un pueblo que estaba fuertemente decidido a defender sus convicciones e intereses. Pero mientras los mexicanos entraban en un paulatino desgas­ te por el efecto del clima, la falta de apoyo de sus partidarios en la península, las dificultades para obtener recursos y las continuas deserciones de sus soldados; entre los yucatecos la guerra había logrado una gran popularidad. Día con día se organizaban en el interior nuevas fuerzas que pasaban a Campeche a prestar sus servicios y los pobladores, incluyendo a los indígenas, proporcio­ naban su apoyo en dinero o en especie. Pero esa tensa calma llegó a su fin cuando la escasez de víveres hizo salir a los mexicanos de su campamento a buscar provisiones lo que a la postre derivó una escaramuza con un batallón yucateco en el pueblo de China. El número de muertos y heridos conmocionó a la península y exaltó hasta el delirio las pasiones, sobre todo en Campeche donde un grupo de pobladores, en una acción de venganza, asaltaron la cárcel de esta ciudad, y acabaron la existencia de varios reos inculpados de estar en complicidad con los invasores. No obstante al éxito obtenido en China, los mexicanos no habían obtenido ningún resultado satisfactorio en la plaza de Campeche, por lo cual su comandante en jefe don Matías de la Peña y Barragán decidió enfilar una expedición que él mismo dirigió hacia Mérida en abril de 1843, la que estuvo cerca de tomar pero que al final de cuentas no logró, debido en parte a la resistencia que ofrecieron los yucatecos y a la habilidad con que las autoridades peninsulares manejaron la información que llega­ ba a oídos de los invasores, a quienes hicieron creer que se preparaba un levantamiento masivo contra ellos. Aquello los hizo capitular y fue el principio de una serie de gestiones que culmina­ ron con la firma de un tratado celebrado el 14 de diciembre de 1843 que acordaba la reincorporación de Yucatán con ciertos privilegios para los peninsulares. Este tratado, aunque sacrificó la constitución de 1841, se diferenciaba muy poco a los tratados que dos años antes se había firmado con Andrés Quintna Roo.5 En abril de 1843, precisamente en la Semana Santa de ese año, cuando las fuerzas mexicanas se hallaban asediando la ciudad de Mérida, aconteció la revuelta más importante de las que prece­ dieron a la guerra de castas, y que tuvo como escenario las haciendas Uxmal y Chetulix de don Simón Peón y el pueblo de Nohcacab (hoy Santa Elena) en la jurisdicción del Distrito de Mérida. Los protagonistas principales fueron los integrantes de las repúblicas de indígenas6de Nohcacab y de Tixhualahtún, este último, pueblo de la jurisdicción de Valladolid. Don Simón Simón Peón era miembro de una acaudalada familia, que poseía magníficas haciendas en un gran corredor que iba de Mérida a Uxmal y en otros puntos de Yucatán. El viajero norteamericano Stephens quien fue huésped de don Simón en sus viajes de 1839 y 1841-1842, sorprendido de aquellas propiedades decía al respecto. Estaba muy lejos de pensar, cuando conocí a mi modesto amigo en el hotel español de Fulton Street, que iba a viajar por más de cincuenta millas en tierras suyas llevado en hombros de sus indios, y almorzan­ do, comiendo y durmiendo en sus magníficas haciendas, mientras que la ruta marcada para nuestra vuelta, nos había de conducir a otras, una de las cuales era más grande, que las que habías visto.7 Uxmal Sobre la hacienda Uxmal Stephens decía: [...] está construida de una piedra de color gris oscuro, y su aspecto es rudo y tosco de manera, que a alguna distancia se la puede tomar por el antiguo castillo de algún barón. El señor su padre se la había dado a don Simón hacía como un año, y éste se hallaba haciendo en ella grandes reparaciones y aumentos, quién sabe con que objeto, pues su familia nunca la visita; y sólo él iba de cuando en cuando por algunos días[...] Los muebles de la hacienda[...] como los de todas las hacien­ das de campo de Yucatán de esta época no eran de respeto. Los corrales están enfrente de la casa[...] tienen también su capilla en que veneran la imagen de nuestro Señor, que es muy reverenciada por los indios de las haciendas circunvecinas, y cuya fama había llegado hasta los criados de la casa [de la familia Peón] en Mérida. [Asimismo contaba con cementerio el cual se hallaba en] un claro del bosque a muy corta distancia de la casa cuadrado y ceñido de un rudo cercado de piedras, o albarrada. Había sido consagrado con las ceremonias de la iglesia y destinado para sepultura de todos los que muriesen en la finca; lugar tosco y rudo, que indicaba la simplicidad del pueblo para quien estaba destinado.8 La hacienda Uxmal -[con su anexa Chetulix]- tiene diez leguas cuadradas: sólo una pequeña porción está sembrada; el resto se compone de tierra de pasto para el ganado [vacuno, caballar y mular]. Los indios son de dos clases: vaqueros que reciben doce pesos al año y cinco almudes de maíz cada semana; y labradores que se llaman luneros, por la obligación que tienen de trabajar los lunes sin paga, a beneficio del amo, en compensación del agua que toman de la hacienda.9 Estos últimos constituyen la gran masa de indios, y además de la obligación de trabajar el lunes, cuando se casan y tienen familia, y por supuesto necesitan más agua, están obligados a des­ montar, sembrar y cosechar veinte mecates de maíz para el amo, teniendo cada mecate veinticuatro de varas en cuadro. Cuando se toca la campana de la capilla, todos los indios deben ir al momento a la hacienda a hacer el trabajo que el amo o su delegado el mayordo­ mo, les ordene, abonándoles al día un real y cierta cantidad de maíz del valor de tres centavos.10 Las cosechas de maíz eran levantadas y trilladas por indios de las tres haciendas de don Simón Peón quienes permanecían en la milpa donde, según obervación de Stephens en 1841, se había despejado un espacio como de cien pies cuadrados y a lo largo de los dos había una linea de hamacas pequeñas, colgadas de unas estacas sembradas en el terreno, y en las cuales dormían los indios todo el tiempo de la cosecha, con una pequeña candela debajo de cada una para resguar­ darse del aire frió de la noche y alejar los mosquitos.11 La autoriad del amo o mayordomo es absoluta. Arregla las disputas que ocurren entre los indios y castiga los delitos, haciendo de juez o ejecutor. Si el mayordomo castiga injustamente al indio éste se queja al amo, y si éste no le hace justicia o le castiga sin razón, puede pedir su papel. No tienen obligación de permanecer en la hacienda, a menos que estén adeudados, los que prácticamente los sujeta de pies y manos.12 Los indios son apáticos, anticipan sus ganancias y salarios; nunca tienen provisiones para dos días, ni llevan cuenta de nada. Un amo picaro puede conservarlos siempre adeudados, y generalmente todos lo están. Si el indio es capaz de pagar su deuda, puede pedir su dimisión, pero si no, el amo está obligado a darle un papel escrito del tenor siguiente: cualquier señor que quiera recibir al indio llamado N. le puede tomar pagando lo que me debe; si el amo rehúsa darle su papel, el indio puede quejarse a la justicia. Cuando lo ha obtenido, va de hacienda en hacienda hasta que encuentra un propietario que abone su deuda [y de ese modo entra el servicio de un nuevo amo y nuevo acreedor de su deuda].13 Nohcacab El pueblo de Nohcacab, está situado fuera de la línea de las principales carreteras, no está en ningún camino que conduzca a algún lugar frecuentado, ni tampoco posee ningún atractivo en sí que induzca al viajero a visitarlo. No obstante que las mejoras comenzaban a aparecer en el pueblo era el más atrasado y el más indio de todos lo que hasta entonces habíamos visto. Mérida estaba muy lejos para que los indios pensasen en ella; muy pocos de los vecinos llegaban hasta allí, y todos reputaban a Ticul [cabecera del partido] como a su capital. Todo lo que faltaba en el pueblo, nos decían que en Ticul se obtenía.14 Asimismo, se hallaba comprendido en el curato de Ticul, cuyo provisor era fray Estanislao Carrillo, uno de los pocos de la antes poderosa orden franciscana que había resistido la secularización después de la extinción de su orden en Yucatán en 1821, quien delegaba a un ministro el cuidado pastoral de Nohcacab y hacien­ das y ranchos circunvecinos.15 Contaba con una población de poco más de siete mil habitan­ tes y por lo menos desde fines de la colonia contaba con una fuerte presencia de “castas”, genérico que comprendía a espa­ ñoles “europeos” y no europeos (criollos), mulatos y mestizos.16 La mayor parte de los pobladores económicamente activos eran labradores independientes, pero también había un importante número de jornaleros y algunos artesanos.17 Stephens al referirse al pueblo observó que era el único que había visto que manifestase señales de “mejoras” en su plaza pero que no había otro que más lo necesitase, respecto a la casa real de Nohcacab que ocupaba uno de los lados de la plaza, apuntaba tal edificio tendría cuarenta pies de largo y veinticinco de ancho, el moblaje consistía en una mesa bastante elevada y unos taburetes muy bajos. Además en celebridad del día [Año Nuevo] las puertas estaban adornadas de ramas y palmas de coco, las paredes blanquea­ das, y en una testera campeaba un águila llevando en el pico una serpiente cuyo cuerpo estaba sujeto con las garras. Bajo de dicha águila había unas figuras indescriptibles, bien así como una espada, un fusil y un cañón, emblemas guerreros de un pueblo pacífico que no había escuchado jamás el sonido de una corneta enemiga. A un lado del pico del águila había un rótulo con estas palabras: ‘Sala consistorial republicana. Año de 1828’. El otro lado contuvo las palabras ‘Sistema central’, pero al triunfar el partido federalista, la brocha las había borrado, sin sustituirse cosa alguna en su lugar, de manera que permanecía listo el sitio para el caso en que el partido centralista volviese al poder. A un lado de la pieza principal estaba el cuartel con su respectiva guarnición, que consistía en siete soldados[...] del otro estaba el calabozo con su puerta enrejada. Asimismo, al menos en 1842, estaba en funciones en la casa real una escuela de primeras letras para enseñar a los niños a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana. Desde la puerta de la casa real se observan dos objetos notables; el uno de los cuales, situado sobre un altura y de proporciones grandio­ sas, era la gran iglesia que había divisado desde la cumbre de la sierra al venir de Ticul; el otro era el pozo o noria con su andén y elevados pretiles de cal y canto y cobija de guano, debajo de la cual rigaba sin parar una muía tirando de una palanca que daba impulso a la máquina que sacaba el agua que iba a dar a una gran pila oblonga de cal y canto, en el cual llenaban sus cántaros las mujeres del pueblo. [Y pagaban a razón de un puñado de maíz por cántaro como tributo para la manutención de las muías].18 Las casas de los indios, como las de la inmensa mayoría de los naturales yucatecos, se componían de una sola pieza de figura casi circular, hecha con gruesos palos sembrados perpendicularmente sobre el suelo, un piso de tierra, paredes de adobe y techo de guano, tal como las que habitan miles de campesinos de la actua­ lidad en los pueblos de la península. En el pueblo de Nohcacab, además de las elecciones que se verificaban para los puestos de alcaldes municipales (“blancos” por lo común), y de las concernientes a la república de indígenas, se efectuaba otra muy peculiar de ese pueblo que tenía como fin asegurar la custodia y conservación de las dos norias y un pozo que eran las fuentes provisoras de agua para el pueblo, lo cual, dada su severa escasez, constituía una parte importante de la administración pública. Por ello anualmente se elegían treinta indios, que eran llamados “alcaldes de las norias”, cuyo encargo consistía en conservar esas fuentes en buen estado y mantener las pilas llenas de agua. No recibían ninguna paga pero esto los exentaba de ciertas cargas y servicios, circunstancia que hacía codiciable este encargo, y, por consiguiente, era uno de los princi­ pales motivos de lucha política. La ceremonia de posesión incluía un acto de juramento y una misa después de la cual, el mismo ministro le dirigía la palabra a los nuevos alcaldes (al menos así sucedió cuando estaba presente Stephens). dándoles a entender, que aunque con respecto a los demás indios eran unos grandes hombres, respecto de los alcaldes principales no eran más que unos hombrecillos, y amonestándoles con otros buenos consejos, concluyó que debían ejecutar las leyes y obedecer a sus superiores.19 En materia religiosa Nohcacab también vivía una situación que llamó la atención de Sthepens y la describió así: Ya he dicho que Nohcacab era el pueblo más atrasado y más indio de los que habíamos visto.20Teniendo por consiguiente un carácter más indio, el gobierno de su iglesia es algo peculiar, y difiere según creo, del de todos los demás pueblos. Además de los pequeños santos, favoritos de individuos particulares, tiene nueve principa­ les que se han escogido como objeto de especial veneración: San Mateo, el patrón, y Santa Bárbara, la patrona del pueblo, Nuestra Señora de la Trasfiguración: el Señor de la Misericordia: San Anto­ nio, patrón de las almas, y el Santo Cristo del Amor. Cada uno de los santos, considerado con todas las ínfulas de un patrón general se halla bajo el especial cuidado de un patrón particular. [es decir, un indio que por un sistema de elección se le confía la custodia del santo]. A cada santo se le hacían sus respectivas celebraciones en tiempos diferentes, que consistían en procesiones que encabeza­ ba el párroco, el patrón y sus mayóles, seguidos por vecinos o gente “blanca”21 del pueblo y un numeroso gentío de indios de ambos sexos, que terminaban, después de una algarabía de fuegos artificiales, en la casa del patrón donde se efectuaba un animado baile en un espacio donde los principales asientos eran para el padrecito, sus familiares y las mujeres blancas y mestizas que también danzaban al ritmo de los bailes de el toro y del sacalosuyo.22 Tixhualahtún Tixhualahtún era un pequeño pueblo de labradores de poco más de dos mil quinientos indígenas, y se hallaba a escasas dos leguas de Valladolid que era su cabecera civil y eclesiástica. Sin duda los habitantes de ese pueblo compartían las condiciones de segrega­ ción que afectaba a los indios de los barrios de esa ciudad, cuyos ciudadanos blancos engreídos por su pasado se consideraban la flor y nata del estado. Decían que Valladolid era la Sultana de Oriente, y en sus principales calles había mansiones, la mayoría de ellas destechadas y abandonadas, con escudos nobiliarios castella­ nos sobre la entrada. En esta ciudad de “hidalgos” los habitantes se preocupaban por la pureza racial y no sólo excluían al indio, sino también al mestizo, del centro de la ciudad23y no podían mezclarse[...] ni en sus fiestas, ni en sus bailes, banquetes y paseos, aún cuando fuesen sólo como espectadores, aún cuando se presentasen con decente traje, procurando manejarse caballerosa­ mente, porque de cualquier modo juzgaban eso una profanación contra la alta estirpe de que hacían alarde.24 La revuelta El cacique de Nohcacab, Apolonio Ché, junto con su escribano y otros indígenas de su república, había salido de su pueblo con destino a la plaza de Campeche a llevar veintiún pesos de dona­ tivo a la división del teniente coronel Pastor Gamboa, con la que se encontraron el pueblo de Tenabo, y coincidieron con el caci­ que de Tixhualahtún. Laureano Abán quién con su teniente, alcaldes y veinticinco o treinta indios más, había hecho lo propio con el objeto de llevar víveres al mismo Gamboa. Habiendo cumplido su objetivo, los de Nohcacab plantearon que se habían quedado sin provisiones y Gamboa los autorizó a que tomasen en su tránsito dos cabezas de ganado, debiendo apuntar el precio y el nombre del dueño, para que después se le hiciera el pago correspondiente. Las dos repúblicas emprendieron juntos el via­ je de regreso y fue cuando planearon realizar un asalto a las haciendas Uxmal y Chetulix comarcanas al pueblo de Nohcacab. Guiados por el cacique Apolonio Ché, encuentran en su camino arrieros procedentes de la hacienda, Uxmal que condu­ cían doce muías cargadas de maíz con destino a Calkini, las embargan y las regresan a la hacienda a la cual llegan el lunes santo (10 de abril); entran a tropel en la casa principal, hallan al mayordomo Félix Castillo quién estaba postrado enfermo en una habitación: es sacado de ella a mano armada, le arrebatan las llaves del edificio y le encierran en una de las habitaciones. Revisan cofres y otras arcas de los que extraen más de setenta pesos que toma Ché, arrebatan entre ellos las ropas de Castillo, rompen los cuadernos de cuentas y demás papeles, se apoderan de cubiertos de plata, servilletas, loza, garrafones y cuantos muebles hallaron. Enseguida, los caciques, mandaron matar dos cabezas de ganado y extraer de una troje seis cargas de maíz para que todos ellos comiesen aquel día. Después de esos primeros acontecimientos, el cacique de Nohcacab, se dirige a su pueblo y ordena a los capitanes indígenas de que sus respectivas parcialidades (barrios) fuesen a Uxmal a tomar el maíz y la carne que quisieren para alimentarse: para tal efecto el cacique les hizo saber que tenían orden verbal del coronel Pastor Gamboa para destruir aquella hacienda y la de Chetulix. Al amanecer del día siguiente, es decir el martes santo, el cacique y una multitud de indios jóvenes, viejos, mujeres y niños llegaron a Uxmal, aquél manda abrir las trojes, y reparte maíz no sólo a los de Nohcacab, sino a muchos más de Dzitbalché que iban llegando a la hacienda, atraídos por la noticia de lo que en ella sucedía, y también a individuos de Sacalum que incluso presenta­ ban ante el escribano Gerónimo Yzá recibos del maíz que habían entregado por concepto de arrendamiento a Simón Peón. Tan sólo este día sacrificaron más de cincuenta cabezas de ganado, cuya carne se distribuyó entre todos. También se llevaron muchas reses en pie e incluso vendieron algunas a vecinos de Nohcacab. Se acarreó maíz a la casa pública y a la de varios cabecillas de ese pueblo. Los de la república de Tixhualahtún hicieron lo propio tomando maíz que vendieron, además de diez cargas que reserva­ ron para llevar a su pueblo. Un cálculo aproximado sobre estos dos días, arroja que se extrajeron más de mil cargas de maíz y se sacrificaron o llevaron cerca de doscientas reses, amén de que la matanza continuó hasta el domingo. El mismo martes, aprehendieron al vaquero de Uxmal Bacilio Coyí, a quien condujeron a una pieza atado de las muñecas, le cuelgan en un hamaquero con los pies a media vara de la tierra, le dan doce o quince azotes y le dejan colgado el resto del día hasta que en la noche fue trasladado al oratorio de la hacienda, que a la postre sería la antesala de su muerte. En la tarde de ese mismo día martes, el cacique de Tixhualahtún, Laureano Abán, después de encomendar a cuatro indígenas la custodia de los presos, salió con los de su república para la hacien­ da Chetulix, donde continuaron el saqueo, extrajeron cinco mulas, diez caballos rosines y también mataron ganado. El cacique Apolonio Ché, por su parte, se había dirigido a Nohcacab. El miércoles santo por la mañana hizo su arribo a Uxmal Domingo Cen, uno de los hombres del cacique de Tixhualahtún, a quien este envió desde Chetulix con seis cargas de maíz para los que se quedaron en la primera hacienda. Al mismo tiempo arribó José Antonio Romero, quien por encargo de la mujer del mayordomo Castillo había ido desde Muña a saber si era cierto la captura de éste, pero Romero es también capturado por orden de Cen y es encerrado en la misma prisión del vaquero Coyí. Entre las once o doce de la mañana de ese día, Cen ordena al custodio Antonio Tacú abrir la habitación de Castillo, entra a ella acompañado de Gerónimo Yzá y Francisco Javier Keb estos armados con cuchillos, interrogan al mayordomo sobre el para­ dero de don Simón Peón, y después de responderles que lo ignoraba y rogarles por su vida, Cen le propina varios machetazos en todo el cuerpo, arroja el cadáver a la puerta de la prisión y previene a su compañero Yzá que le corte la cabeza lo cual este ejecuta, seguidamente Cen razga las vestiduras al cadáver y le arranca las partes genitales. Luego se dirigen a la habitación donde estaban prisioneros Coyí y Romero a quienes también asesta Cen múltiples machetazos, hace que Yzá y Keb les cerce­ ne la cabeza, y él mismo corta a los cuerpos el escroto y los testículos. Por último manda arrojar los cadáveres en un rincón de la manga de la hacienda y abandona Uxmal para reunirse nuevamente con su cacique en Chetulix. Cuando esto ucedía en Uxmal, el cacique de Nohcacab, al frente de más de ciento cincuenta indios, se presentó ante Este­ ban Medina, alcalde 2o de aquel pueblo y le obliga a darle dos pasaportes, según él, para conducir maíz y ganado a Mérida donde ya se encontraban las fuerzas del coronel Gamboa, y un oficio para llevar a dos “centralistas” presos en Uxmal (se refería al mayordomo Castillo y al vaquero Coyí, pues no sabía que fueron ultimados por Cen). El alcalde sin otra alternativa sucum­ be, pues el pueblo estaba muy excitado por el cacique Apolonio Ché, y los pocos que habían puesto en entredicho las órdenes de este habían sido puestos en prisión. En la tarde de ese mismo día, llegaron a Nohcacab los que estaban en Chetulix y se alojaron en la casa de Juan José Dzib, teniente de la república de Nohcacab. Por la noche, el cacique Apolonio Ché recibió una carta de los cuatro custodios que estaban en Uxmal, en la que le hicieron saber de las muertes. Ante tal noticia reúne a los de su república y a otros de Tixhualahtún, algunos armados con fusiles, se presenta de nuevo al alcalde y le exige que este proporcione una ayuda de vecinos para que fuesen a Uxmal a impedir que los alcaldes de Muña, a cuya jurisdicción pertenecía dicha hacienda, aprehendiesen a los que allí se encontraban. El alcalde fingió ser partidario de los amotinados y le manifes­ tó al cacique que estaba de acuerdo en proporcionar dicho auxi­ lio, pero que era necesario proveer a los vecinos de las escopetas que tenían los indios, así como de municiones. Enseguida el cacique Ché proporcionó media arroba de plomo y su respectiva pólvora y otra arroba que tenía en su casa. Armados ya los cívicos con doce o quince fusiles de los indígenas presentes, amagaron a éstos y el alcalde puso en prisión al cacique Ché y a siete u ocho “orientales” entre los que estaban Domingo Cen, a quien se le decomisó el machete con el que dio la muerte a Castillo, Coyí y Romero. Sin embargo a la media noche, por orden del mismo cacique, se reunieron más de cuatrocientos indios para liberar a los presos, quienes burlándose de los custodios del cuartel aban­ donaron la cárcel y se unieron a los del tumulto. Luego se dirigieron a la casa del teniente Juan José Dzib, y de allí salieron para Chetulix, que se hallaba en el mismo camino que conducía a Muña, en esa hacienda pasaron la noche, y todo el día del jueves se mantuvieron en actitud tumultuosa: por la noche estando de nuevo en la casa de Dzib, el cacique Apolonio Ché dispuso formar un acta para informar a Gamboa de que los “orientales habían matado, todos juntos, a tres centralistas”. Al día siguiente dispuso ir a Mérida a llevar maíz y dinero para las fuerzas de don Pastor Gamboa y, sintiéndose dueño de la situa­ ción, previno al alcalde Medina, dejase cuatro hombres para que cuidasen la hacienda Uxmal, recomendándole que tuviese espe­ cial cuidado con el maíz y los caballos, pero que permitiese matar ganado y llevar la carne a cuantos llegasen a la hacienda; empren­ dió su viaje a la capital con más de cincuenta indios de Nohcacab. Los de Tixhualahtún, por su parte, se encaminaron de regreso a su pueblo, a su salida de Nohcacab, varios indígenas se reunieron a observar su partida, incluso el cacique Abán y sus compañeros, escucharon el ruego que de rodillas hizo Petrona Us, la cual les pidió que “disminuyesen” el número de blancos de ese pueblo, a lo que el cacique respondió que regresarían más gente dentro de quince días. Pero el cacique Ché y sus compañeros fueron interceptados y apresados en las inmediaciones del camino de Sacalum. Los que aún continuaban el saqueo en las haciendas fueron desalojados, a pesar de un conato de resistencia, por una tropa que envió el jefe político del departamento. Los “orientales” fueron aprehendidos posteriormente en su pueblo y dio principio, lo que a nuestro juicio fue, el proceso judicial más destacado de la primera mitad del siglo XIX.25 El proceso En las innumerables diligencias practicadas -incluido un careo entre Pastor Gamboa y ambos caciques —no hubieron pruebas de que el coronel hubiese dado la orden de saquear las haciendas, amén de que el mismo Apolonio Ché, después de una serie de contradicciones, confesó haber actuado por cuenta propia. Tam­ bién tuvo su propio peso un antecedente que salió a flote en el proceso y consistía en que antes de emprender el viaje hacia Campeche miembros de su república habían tomado dos cabezas de ganados de la hacienda Chetulix, una que se llevaron entre sus víveres y otra que habían “regalado” a los luneros de la hacienda. Por sus parte, el cacique de Tixhualahtún siempre “ratificó en sus declaraciones y confesión que la “orden” la recibió del cacique Ché, quien a su vez la había recibido de Gamboa. Al cacique Apolonio Ché, cuya culpabilidad estaba plenamen­ te demostrada con numerosas testificaciones, se le hicieron car­ gos por considerársele el “origen principal” de dichos homicidios, el “primer motor” y cabecilla de uno de los delitos considerados más graves en aquella época que era el “hurto calificado” y de los delitos perpetrados en las haciendas referidas, lo mismo que por los tumultos que encabezó en su pueblo y que hemos referido ampliamente. Al cacique de Tixhualahtún, Laureano Abán se le imputaron cargos similares a los de Ché. Del mismo modo fue probada la culpabilidad de Domingo Cen, indígena de Tixhualahtún, quien la había admitido y sólo había alegado a su favor que había obrado por “falta de entendi­ miento” por hallarse ebrio en aquel momento. También se pudo demostrar la culpabilidad de Gerónimo Yzá, escribano de la república de Nohcacab, en dichos homicidios, y además de la parte muy activa que tomó como “capataz” de la revuelta, se le agregaba el cargo de haber pasado, antes de emprender su viaje a Campeche, a Chetulix a tomar y matar dos reses. A Francisco Javier Keb capitán de la misma república de Nohcacab, se le hicieron los mismos cargos que Yzá, tanto por los homicidios, la sustracción del ganado de Chetulix antes del viaje a Campeche, su participación como uno de los “capataces” de la revuelta, además de intentar herir al “ciudadano” Pablo Arana por el motivo de considerarlo “español”. José Antonio Tacú, indígena de Nohcacab, fue asimismo encontrado directamente involucrado en los asesi­ natos de la hacienda Uxmal, a ellos se sumaba la parte muy activa que tuvo en toda aquella revuelta y que se hallaba probado que fue el principal carcelero de los reos de Uxmal. Tanto Yzá, Keb y Tacú, intentaron atenuar las contundentes pruebas que había contra ellos, alegando que ignoraban las intenciones de Domingo Cen y que obraron por miedo a éste. Sin embargo se les pudo probar que obraron de “común acuerdo y libre voluntad” e incluso que Yzá fue quien dio la idea de acabar con ellos para evitar que los llevasen a Mérida en calidad de “centralistas” como había pensado hacerlo el cacique Apolonio Ché. Después de un minucioso análisis del caso y de la conducta de aquellos seis reos “principalmente” para quienes propuso la pena de muerte, el fiscal Vicente Solís Novelo, apuntaba enérgicamen­ te que era necesaria la ejecución de esta severa pena a dichos reos como un “ejemplar castigo” para detener los robos de este tipo que era preciso cubrir con la sangre de estos malvados la perniciosa semilla que han sembrado para que no pulule[...] [asi mismo agregaba que era] preciso manifestar al pueblo que la autoridad severa de la justicia castiga inexorablemente a los criminales, para que los escan­ dalosos hechos de Uxmal no fomenten el contagio secreto de relaja­ ción y desorden que tienen inficionadas [alteradas] a ciertas gentes, que nunca faltan en toda sociedad por mejor organizada que se halle. La inocencia, la seguridad personal, el asilo doméstico, la pro­ piedad, el orden público y la justicia misma [...]que estos perversos [...] han burlado con insolencia, claman sin cesar por los más severos escarmientos que arredren la osadía de los malévolos en sus pasos torcidos y maquinaciones execrables: escarmientos que basten a librarnos de esa peste fatal de crímenes y horrores que lamentamos: escarmientos tales que pueden salvarnos poniendo un dique fuerte y poderoso al torrente en que los malvados quisieran precipitarse. Paguen Sr. con la vida sus atroces crímenes de perversidad refleja y meditada, que en ello se interesa el público todo; y si no, semejantes delitos serán, o yo me engaño mucho, el origen, la emponsoñada raíz de incalculables males. Y en este caso ¿Cuál de nuestros pueblos puede estar confiado en que no será alterada su tranquilidad por tumultos de igual naturaleza? ¿Quién en el sagrado [recinto] de su casa se creerá seguro de una cruadrilla de malechores protervos que puede meterse en ella a la mitad del día para asesinarle? ¿Qué propietario puede confiar en la garantía que las leyes acuerdan a su propiedad, si cuando menos lo piense una turba de bribones cerriles y despiadados, puede saquearle sin miedo de pagar con la vida? En fin Sr. [juez] la seguridad de los jueces, de los magistrados, del Gobierno mismo, se vería comprometida y vacilante sin un ejem­ plar castigo. Toda grita, todo clama, todo exige la muerte de los criminales. En alución al caso de los caciques Ché y Abán, el fiscal señala­ ba que era cierto que tales hombres no han empapado sus manos en sangre; pero deben tenerse presentes, su maliciosa intención, el daño hecho a la sociedad; y sobre todo, el fatalísimo ejemplo que han dado a los de su clase, en su mayor parte inmorales y de costumbres bárbaras; ejemplo que será perdido [difundido] entre aquellas gentes, si su memoria no se conserva al mismo tiempo con el recuerdo aterrador, de que los principales cabecillas murieron en un patíbulo. En el escarmiento de los malos se vinculan la seguridad pública y el bienestar de la inocencia; así es que a pesar de mi natural lenidad, no puede menos que pedir el castigo de estos infelices, pues no debo profanar mi arduo ministerio, sin hacerme responsable ante el cielo y ante los jueces. Yo me conmuevo y aflijo en lo interior de mi alma; pero la ley debe ser mi único norte, mi regla inmutable. El fiscal no deja escapar la oportunidad de insinuar todavía una medida más severa cuando asienta que otro fiscal arrebatado de su celo, pediría, tal vez, que la cabeza del infeliz Apolonio fuese expuesta por algún tiempo en el sitio más público del pueblo de Nohcacab, porque su delito es de tan funestas consecuencias en el orden social, que su castigo merece el mayor aparato, para que imponga y amedrente a los malvados, pero a mi juicio esto debe quedar a la sabiduría de V., pues le toca resolver si se ha de hacerse para que se reestablesca en aquel pueblo sobre el sólido apoyo del temor a la justicia, el augusto imperio de las leyes. Además de estos reos para quienes el fiscal pedía la pena de muerte, otros de los inculpados fueron Andrés Chuc, de Nohcacab y cuarto custodio de los asesinados en Uxmal, Juan Bautista Kuyoc, teniente cacique de Tixhualahtún. Luciano Dzib y Gregorio Cen, alcaldes de Tixhualahtún y José Antonio Keb, venido de Nohcacab. Estos cinco acusados también merecían la pena de muerte, según el fiscal, por el delito de robo calificado, o por lo menos la de diez años de presidio que era la pena más inmediata a la de muerte, “mas como los jueces —asentó —deben ser piadosos y mesurados” propuso que se les sentenciase a ocho años de prisión. Otros reos fueon Eugenio Hau, Vicente Canté, Bartolomé Mendoza, Pedro Hau, Juan José Dzib, José Kú, Buenaventura Pech, Estevan Us, Nicolás Cen, Juan Espíritu Chan, Bartolomé Pech y Valentín Canché para quienes por su diverso grado de participación el fiscal propuso penas que iban de dos a seis años de presidio. Respecto a otros diez, el fiscal consideraba que habían compurgado sus respectivos cargos con los tres meses que llevaban en prisión. Enseguida los defensores entraron en materia para refutar tales sentencias, sin poder alegar la inocencia de sus “clientes”, trataron de diversos modos de plantear atenuantes con el propó­ sito de evitar la aplicación de la pena de muerte a los reos princi­ pales o para intentar reducir la condena de los otros inculpados. En sus aspectos más generales, los argumentos de la defensa enfatizaron, en un primer término, el “acaloramiento” que la guerra había ocasionado en la península, a raíz de la cual se generó “una confusión del excesivo ardor patrio”; en segundo su “muy conocida y connatural estupidez e ignorada”, la cual los indujo a ir más allá de la orden dada por Gamboa; y, en tercer lugar en esta misma orden que aunque dada “con la más sana intención, fue, sin quererlo, la causa en cierta manera, de tan infaustos acontecimientos” puesto que nunca se debió dar a una gente ignorante, que casi está bajo cúratela, pues acaba de sacársele de ella, a una gente que por su misma imbecilidad lleba a un grado ecsecivo el calor de sus pasiones pues carece de la reflección necesaria para contenerse en algún acseso ya empesado. Empero el 14 de octubre, el Juez de primera instancia del departamento de Mérida, José Jesús Castro, dicta sus sentencias apegándose a la petición de la fiscalía. Y a solicitud de doña Joaquina Cano, madre de don Simón Peón quien se hallaba ausente, se procedió al embargo de los bienes de todos los proce­ sados. Tanto en Tixhualahtún como en Nohcacab, se les enajenó utencilios domésticos, muebles, hamacas, sombreros, dinero, alha­ jas, imágenes religiosas, solares con sus respectivas casas, vacas, cerdos, caballos, colmenas pobladas, cera, maíz, semillas, milpas sembradas, en fin todo cuanto poseían. Los afectados, en especial el cacique Ché, protestaron enérgicamente a través de sus defen­ sores y si bien no pudieron hacer que permaneciera intocable la mitad que según ellos correspondía a sus esposas, al menos logra­ ron que se les restituyera a sus familiares las milpas y algunos utencilios domésticos de uso cotidiano como bancos y piedras para moler granos, bateas, y otros. Aunque también cabe aclarar que a algunos no se les embargó nada, pues no tenían nada en propiedad e incluso las casas que habitaban eran ajenas. No obstante a lo embargado y en la inteligencia de que apenas servi­ ría su importe para cubrir las costas del proceso. Doña Joaquina tuvo que desistir en su denuncia dejando “su derecho a salvo para renovarla siempre que tenga esperanza de mejor éxito”. El proceso, que se continúa en los tribunales de segunda y tercera instancia, dura hasta fines de 1844. Confirmadas las sen­ tencias y después de considerarse que Domingo Cen, autor prin­ cipal de los asesinatos, no tenía derecho al indulto que solicitaba su defensa, fue fusilado en el Campo de Marte la mañana del 4 de enero de 1845. En abril de ese mismo año los defensores, tras una ardua labor, logran el indulto del gobernador, para Apolonio Ché y sus otros compañeros, a los cuales se les “redujo” la pena a diez años de prisión con grillete en un pie y cadena en el otro.26 Las causas Así se resolvió judicialmente la acción contra esta revuelta, cuya coyuntura fue la pugna política y militar que se suscitaba entre las élites gobernantes mexicanas y yucatecas. Sin embargo las causas de esta rebelión, no pueden atribuirse sólo a ese factor, mucho menos a la supuesta estupidez de los indígenas, argumento con el cual los criollos “cerrando sus ojos a la verdad” —como dijera Guillermo Prieto respecto a Alamán apologista del régimen espa­ ñol—no querían ni siquiera suponer que su sistema haya podido hacerse de enemigos tan irreconciliables que incluso deseaban su exterminio de manera violenta.27Violencia que los colonizadores y ellos mismos como herederos de su sistema se habían encargado de llevar “a la casa y al cerebro del colonizado” en sus vanos intentos por domesticarlo.28Por lo tanto las causas tenían raíces más profundas que provienen de la relación que habían manteni­ do los dos grupos sociales más importantes de la península, como lo eran los criollos y los indígenas. En lo particular se han podido constatar que en Nohcacab, ranchos y haciendas de su jurisdicción había prevalecido un tenso ambiente, caracterizado por continuos abusos de autoridad de los alcaldes municipales y jueces de paz, así como por atropellos cometidos por vecinos pudientes y hacendados. Hechos ante los cuales los indígenas no habían permanecido callados, pues los testimonios de tales abusos, más bien una muestra de ellos, son precisamente las denuncias respectivas ante los tribunales y auto­ ridades como las siguientes. En 1831 los alcaldes y “justicias” Marcos Bak, Andrés y Yah y Simón Uc, Teodoro Cocom así como Pablo Canul e Ygnacio Coyí, del rancho Kauil y del rancho Chac, ambos anexos a Nohcacab, hicieron llegar al gobernador una denuncia por las “tropelías” que cotidianamente recibían sus habitantes del juez de paz Victoriano Machado, quien por concepto de obvenciones adecuadas del año anterior al párroco de Ticul fray Juan José Garrido, quería obligar a que cada uno de ellos cultivase dieciséis mecates de milpa roza, lo cual implicaba un “precario” trabajo, pues también requerían trabajar para el sustento de su familia y para pagar las contribuciones del año en curso. Propusieron por tanto que el pago de las atrasadas se hiciese en razón de un real y medio por cada pareja de casados, como les había sugerido el cura desmintió que fuese esa su propuesta y aclaró que debía ser, incluyendo a los de Nohcacab, de un real por cabeza, “así de varones como de hembras” excepto los tres meses en que pagaba, “obvenciones gruesas” que en enero era el pach, en septiembre “el patrón” y en noviembre “finados” y con la condición de no interrumpir el pago de las del año que corría. Finalmente el subdelegado del partido, a quien el gobernador encomendó el caso, convencido por la aclaración del cura y con la intervención del auxiliar del juez de paz José Trujeque Zetina quien aseveró que la denuncia estaba “animada” de las “mayores falsedades y calumnias” dictaminó que los indígenas debían pagar estricta­ mente como había aclarado el párraco.29 En 1832 los “norieros”, o alcaldes de norias de Nohcacab, Juan Antonio Keb, Juan Kuyoc, Lorenzo Ceh, Vicente Canché y Juan Poot, del barrio de San Mateo, Manuel Antonio Kuyoc, Valentín Canché, Pablo Dzib y Mariano Canché, del barrio de Santa Bárbara, denunciaron ante el juez de primera instancia que, hallándose los primeros en el cumplimiento de sus obligacio­ nes en el andén de la noria el alcalde Luciano Negrón golpeó con un palo a Keb y reprendió y bofeteó a otro acusándolos de estar ebrios. Remitido el caso al gobernador amplían su denuncia señalando que, además de los malos tratos del alcalde, éste se había estado posesionando del sobrante del maíz que se tributa­ ba por el uso del agua, después de que cada uno de ellos tomaba el cuartillo que les correpondía y de que se alimentase a las muías de las norias, y también de que mandaba cerrar la puerta del andén antes de tiempo lo cual impedía a muchos a acarrear el agua necesaria a sus casas, incluyéndolos a ellos que estaban ocupados todo el día. Las diligencias para esclarecer el caso fueron comisionadas al alcalde de Ticul, quien recogió las decla­ raciones de los testigos que presentaron ambas partes.30 Hubo un estancamiento de seis meses, tiempo en el que el alcalde de Ticul hizo que los norieros le pagasen doce pesos por concepto de los diligencias efectuadas y que también había apro­ vechado el alcalde Negrón para enviar a la prisión de Tekax a Keb y embargarle unos cerdos de su propiedad. Hechos que Keb presentó en una nueva denuncia al gobernador para reactivar la anterior y advirtiéndole que a él tocaba “ponerle remedio a tan grandes males, pues de lo contrario desampararemos aquel pun­ to [Nohcacab] y nos refugiaremos donde se nos trate con her­ mandad”. No obstante, el gobernador Juan de Dios López emitió un dictamen que avaló el senado en el cual asentó, omitiendo las testificaciones en favor de los norieros, que las declaraciones de los testigos José Arana, Urciano Lope y Victoriano Machado dejaban claro que Negrón “no cometió ninguna violencia contra Keb ni contra sus compañeros” y que lo que les había cobrado el alcalde de Ticul era justo porque siendo los promotores no proba­ ron su acusación.31 En 1835, el mismo don Simón Peón había sido denunciado ante el gobernador por Hermenegildo Keb, vecino de Nohcacab, por haber mandado a sus criados a destrozar cinco mecates de su milpa hecha con terrenos que arrendaba de la hacienda Uxmal, y amenanzarlo con destruirle los setenta y tres restantes, si en un plazo de ocho días no le pagaba una carga de maíz por cada diez mecates, cuando que hasta el año anterior, lo cual demostró con veintiún recibos, era en razón de una carga por cada veinte mecates. El denunciante pedía que se tomasen como abono de dicho arrendamiento los cinco mecates destruidos y que don Simón se abstuviese de enviar a sus sirvientes a hacer lo mismo con el resto de su milpa y con las de sus “compañeros conveci­ nos”. La querella no tuvo respuesta.32 En 1841, Antonio Keb, vecino de Nohcacab, espuso al gober­ nador que el año anterior se había quejado contra el alcalde don Antonio León por diversos atropellos en su persona y bienes y no logrando nada a su favor por la “preponderancia” de su adversa­ rio, solicitó un oficio al juez de primera instancia de Mérida don Mariano Brito para prevenir al alcalde de que no se le molestase en vista de que había decidido “evacuar” de aquel pueblo, nota que puso en manos de dicho alcalde quien al enterarse de su contenido se burló de Keb jactándose de que no había procedido nada contra él y que le iba a demostrar que aquel juez mandaba en la capital y él en Nohcacab. Desde entonces puso a Keb varias veces en prisión y en obras públicas, exigiéndole contribuciones que arbitrariamente le imponía, valiéndose de que Keb todavía no podía separarse del pueblo por tener pendiente la cosecha de quinientos mecates de milpa que tenía en sus inmediaciones. Finalmente sólo obtuvo un nuevo oficio en el que se le prevenía al alcalde se abstuviese de molestarlo mientras dejaba el pueblo.33 En ese mismo año de 1841, Carlos Euán, Lucas Keb, Juan Santos Euán, Esteban Balam, Ylario y Bacilio Us, integrantes de la república de indígenas de Nohcacab, promovieron un litigio contra don Manuel Quijano, propietario de la hacienda Yaxché, quien se había apropiado de un pozo llamado San José que desde marzo de 1821 bajo su inspección y peculio habían logrado “gran­ jear” dicho pozo ubicado en tierras del común. Sin embargo desde hacía cinco años que don Julián Molina, anterior propieta­ rio de Yaxché, se había apoderado del pozo haciéndoles pagar cuatro reales anuales por individuo, lo cual resistieron al princi­ pio pero que finalmente acataron por la necesidad. Por su parte, Quijano continuó con la misma exigencia hasta que, ante la seve­ ra escasez de agua que prevalecía en febrero de 1841, comenzó a exigir un peso por cabeza, lo cual evidentemente era un atropello amén de que Quijano no contaba con pruebas de que se le huebiesen vendido las tierras donde se hallaba el pozo.34 El gobernador mandó hacer las investigaciones pertinentes con el juez de primera instancia del partido, ante quien compare­ cieron José Arana Caro, Mariano Carrillo, Andrés Sansores, Romaro Lara y a los indígenas Hermenegildo Keb y Francisco Pech, “sujetos de respeto por su edad e íntegros procederes”, quienes unánimemente dijeron que el pozo estaba ubicado en tierras del común y por lo cual el gobernador falló en favor de los querellantes y mandó que no se les molestase ni cobrase impuesto alguno a los que se provean de agua en aquel manantial. No obstante Quijano arremetió diciendo que tenía pruebas de dicha propiedad, el cacique Apolonio Ché lo denuncia por rebeldía35y tal vez obtuvo un nuevo oficio con la blandura característica de los juzgados cuando de hacendados se trataba. Los procesados en el caso de la rebelión no habían podido estar exentos de diversos incidentes con los alcaldes criollos de su pueblo, como salió a relucir de sus declaraciones en sus “careos suplidos” con sus respectivos testigos a cargo. Habían sido obliga­ dos a rellenar la plaza, así como otro tipo de faginas, y no faltaron atropellos cometidos por “vecinos” pudientes por concepto de deudas ni las injurias por parte de estos. A esto se sumaba los atropellos de los terratenientes de ese pueblo, en los que los indígenas, como ya se ha dado una muestra, no se habían quedado con los brazos cruzados, mucho menos cuando se trataba de problemas limítrofes de las tierras de su comunidad con las de los particulares, como fue el caso de un pleito suscitado entre los miembros de la república de indígenas y don Juan José Lara, que los primeros sacaron a relucir en un careo “suplido” con éste quien con motivo de la revuelta había actuado como testigo de cargo contra varios integrantes de la república.36 Los resultados Se puede decir que, en abril de 1843, se conjugaron en Yucatán, dos modelos de levantamiento rural característicos del siglo XIX, uno en el que se desarrolló un patrón de alianzas temporales entre los campesinos y las élites para resistir el control del Estado central, y otro en el que los campesinos que tenían desaveniencias pendientes, especialmente con los terratenientes, consideraron que estando el gobierno debilitado, había llegado el momento de saldar sus agravios mediante la violencia. Asimismo es importante destacar que la rebelión que hemos referido vino a romper una vieja frontera, pues tuvo lugar en un territorio considerado entre los de la antigua colonia, lo cual la distingue de las rebeliones que se habían gestado en el oriente de la península, es decir, allí donde tanto los españoles como los criollos no habían hecho sentir todo el peso de su poderoso brazo. Nohcacab, no fue arrasado ni se ordenó que nadie osara volver a habitarlo como se hizo con el pueblo de Cisteil en 1761 a raíz del levantamiento armado que encabezó Jacinto Uc de los Santos (Canek): pero los datos del Censo de 1845, el más cercano al año de la rebelión, reflejan una drástica disminución de más del 50 por ciento de su población,37 lo cual hace suponer que muchas fami­ lias habían decidido abandonarlo. Los blancos que probablemen­ te procedieron así, tenían ya motivos poderosos como el temor a una nueva agresión; los indios, sin duda por las inevitables replesalias que sufrirían y también porque quizá al fin, como había advertido Juan Antonio Keb, fueron en busca de algún refugio donde se les tratase con hermandad. La rebelión de 1843, tuvo un gran impacto por todos los rincones de la península, y desde ese momento se acrecentó la desconfianza y el temor hacia los indios y sus caciques, sentimien­ tos un tanto adormecidos desde la segunda época del constitucionalismo español (1820-1821), pues durante la primera (1812-1824), el grupo liberal “san juanista” adoctrinó a los indios sobre sus derechos de libertad,3®lo cual acarreó serios problemas que estuvieron a punto de arruinar a la élite colonial de la provin­ cia. Ese temor, matizado por las circunstancias de 1843, había vuelto recrudecido sobre todo en los hacendados que, al percibir algún asedio a sus propiedades, no dudaban en hacerlo saber inmediatamente a las autoridades, a las cuales no dejaban de recordarles las “trágicas y lamentables escenas de Uxmal y Chetulix” y que corrían el peligro de que se repitieran en sus haciendas. Tal fue el caso de la denuncia interpuesta por don Joaquín Castellanos en diciembre de 1843, contra los indios del pueblo de Acanceh, de la jurisdicción de Izamal, por reincidir en la invasión de los territorios de sus haciendas Tepich y Tehuitz, así como las amenazas y las lesiones que sufrió su mayordomo en la primera; motivos por los que el cacique de Acanceh Doroteo Yam, de carácter “maligno” según Castellanos, y otros indígenas de su pueblo, que habían estados presos por efecto de una prime­ ra denuncia del mismo hacendado, fueron nuevamente turnados al juez para hacerles los cargos repectivos.39 El proceso contra el cacique Yan había quedado truncado, por haberse fugado junto con otros inculpados y solamente fueron encausados Martín, Romualdo y Francisco Cen, Pedro y José María Puc. Norberto Cen, Antonio Kantún e Ylario Ché, quienes purgaron sus condenas en el año de 1844 y quedaron en libertad después de una “transacción celebrada con el propietario de las haciendas” y de amonestárseles “para que en adelante oigan con sumisión las determinaciones judiciales y obedezcan a las autori­ dades: entendidos que de reincidir en esta falta serán castigados con el rigor de las leyes”.40 Algunos sujetos como el alcalde Rosales de Kanasín intenta­ ron capitalizar la sicosis reinante en contra los caciques, pues en el primer semestre de 1844 aquel denunció al cacique Luis Baas de ese mismo pueblo por resistencia a mano armada al citársele a comparecer ante el juez de paz, hecho al cual se le quizo agregar, por efecto de las declaraciones de testigos incondicionales de Rosales, que dicho cacique pretendía “sublevar a su gente”. Para fortuna del acusado, el fiscal Francisco Calero advirtió la manio­ bra y “poniendo a un lado todo lo que la animosidad ha inventa­ do, con los chismes que en tales ocasiones se presentan”, según sus propias palabras, calificó la falta del cacique “de alguna tras­ cendencia por el buen ejemplo de subordinación respeto que debe dar a sus súbditos” y por lo cual consideró que la sentencia del juez de primera instancia era adecuada, al dar por compurgado su delito con la prisión que había sufrido y con el pago de la tercera parte de las costas del proceso que Baas debía hacer, lo cual fue confirmado en el tribunal superior.41 Cabe apuntar que aquella situación de los indios, se agravó aun más con las pasiones políticas de los criollos que se habían desencadenado en la península, en especial con motivo de las elecciones, luchas en las cuales los indígenas y sus caciques esta­ ban presentes y por tal motivo habían sido procesados varios de ellos por desacato a la autoridad. El mismo fiscal Calero advertía en otro caso posterior a la del cacique Baas, que se había recrude­ cido “hasta un punto casi increíble el odio y la animosidad” que había dividido a los pueblos y hacía un llamado a los jueces, en atención al notable incremento de procesos de “esta naturaleza”, en el que señalaba que su indulgencia y tolerancia sería pernicio­ sa en esos momentos y los exhortaba a no cometer faltas de “consecuencias trascendentales al buen orden y seguridad so­ cial”.42 Una observación final, es que las posibles consecuencias que había señalado el fiscal Vicente Solís Novelo sobre la revuelta que hemos referido, vino a sumarse a un presagio que el goberna­ dor Juan de Dios Cosgaya comunicó al congreso, cuando por el decreto del 9 de septiembre 1840 se redujeron las obvenciones que pagaban los varones a sus párrocos de un real y medio a un real y se abolieron las que pesaban sobre las “hembras”. Antes de que se decretara Cosgaya había asentado que aunque reconocía como justa aquella disposición, no debía decretarse a fin de que los indios no creyesen que se les estaba premiando por sus servi­ cios prestados en la revolución federalista que había encabezado Santiago Imán ese año, pues con ello los indios —decía—dada su “estupidez natural”, iban a concebir que si una revolución les proporcionó el descargo de sus obven­ ciones, otra les quitará el resto, y otra los constituirá en señores de su p^ís. Por ella nos miran aún como a sus conquistadores, y no perderán la ocasión de sacudir el yugo que su ignorancia les presen­ ta como resultado de la invasión española. Si la dispensa que contiene el decreto, les hubiera sido dada tal como se halla, habría creido que fue el fruto de aquel trabajo y no el resultado de la justicia: ¿y que sucedería? que mañana o más tarde, ya por sí, o exitados por algún hombre desnaturalizado, nos presentasen una guerra cruel, no muy fácil de concluir, sin grandes sacrificios.43 La rebelión de la Semana Santa de 1843, puso en estado de máxima alerta a los criollos, en especial contra los caciques quienes para esas fechas, no obstante al limitado poder que les confirió el gobierno criollo dada su supeditación a los párrocos y autoridades blancas locales, muchos de ellos, ya habían ganado un prestigio ante los indígenas que gobernaban, fundamental­ mente a través de su papel en los litigios con los terratenientes y otras diversas desaveniencias con las autoridades y ciudadanos criollos; a todo lo cual se sumaba la misma fragilidad que mostra­ ba la unión blanca en el momento de dirimir sus diferencias políticas en que también participaron y las amargas experiencias que habían tenido sus súbditos ante las promesas incumplidas, o cumplidas a medias, por los políticos criollos cuando los reclutaron en sus filas para pelear contra el sistema centralista o para auxiliar a sus tropas con víveres y dinero. Pero un hecho como el de la rebelión de Nohcacab y sus resultados inmediatos, llevaría al clímax la aversión contra los movimientos promovidos por los caciques, la cual no tardó en corroborarse con la conducta sanguinaria que adoptaron las tro­ pas del gobierno cuando se tuvo noticia de los primeros movi­ mientos que significaron el preludio de la insurrección de julio de 1847, conocida como la “guerra de castas”, promovida y dirigida en sus inicios por los caciques Cecilio Chí de Tepich y Jacinto Pat de Tihosuco, cuyo primer ajusticiado, por el gobierno fue el cacique de Chichimilá Manuel Antonio Ay. En las inmediaciones de la capital donde las autoridades percibieron o supusieron se había propagado el proyecto de la insurrección se emprendió una brutal represión contra los potenciales cabecillas. Poco después un consejo de guerra condenó a muerte —otros fueron puestos en prisión o desterrados—a los caciques de Motul, Nolo, Euán, Yascucul, Acanceh y del barrio de Santiago, junto con otros de sus compañeros, mientras en el oriente continuaba la persecusión de los sublevados. Notas 1. 2. 3. Favre señala que ambas son violentas perturbaciones colectivas, pero se diferen­ cian en que las rebeliones son ataques masivos localizados, que generalmente se limitan a restablecer el equilibrio acostumbrado. No presentan nuevas ideas ni una visión de una nueva sociedad. Las insurreciones, por otra parte, abarcan toda una región, forman parte de una lucha política más generalizada entre los diversos sectores de una sociedad y se encaminan a reorgnizar las relaciones entre las comunidades y los podersosos núcleos foráneos. Taylor acota que esta distinción puede ser no siempre muy clara en la práctica, ya que las simultáneas rebeliones en cierto número de pueblos podrían, tener las mismas consecuencias que una insurrección. TAYLOR, William B. Embriaguez, hamicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas. Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 173. Un importante análisis de los levantamientos rurales en México en distintas épocas puede verse en KATZ, Friedrich (compilador) Revuelta, rebelión y revo­ lución, L a lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX. 2 T. En especial T. I, pp. 9 24 y 225-287. Firmados el 28 de diciembre, entre cuyas bases se preponderaba que Yucatán con­ servaría las leyes particulares que había adoptado para su régimen interior, con inclusión de su arancel de aduanas; que podía introducir libremente todos sus fru­ tos y artefactos en cualquiera de los puertos de la república: que para cubrir las bajas del ejército no se emplearía otro medio que los enganches voluntarios, tam­ bién se establecieron otras condiciones relativas a la defensa militar y comercial, y, por último, que se nombraría dos vocales para la junta provisional, que había esta­ blecido el plan de Tacubaya, así como los diputados que le correspondiesen de acuerdo a su población, para el futuro congreso. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. De esas secciones o “guerrillas” que dirigieron los coroneles Gamboa, Vicente Revilla y Vito Pacheco, cuyo sistema adoptaron otros posteriormente, se adiestra­ ron muchos indios e incluso varios de los que fueron sus caudillos como Cecilio Chí quien formó parte de ellas en el conflicto que estamos refiriendo. Sobre estos acontecimientos véase BAQUIERO, Serapio, Ensayo histórico de las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 1990. T. I, capítulos I-IV, Publicado por primera vez en 1865. ANCONA, Eligió. Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros dias. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida 1978. T. III, capítulos VIII-XI. Publicado por primera vez en 1879. Con el nombre de república de indígenas se conocía a los cabildos indígenas coloniales que fueron restablecidos en Yucatán por un decreto de 26 de julio de 1824, y los cuales estaban procedidos por un cacique y diversos auxiliares. PEON, José María e Isidro Gondra, compils. Colección de leyes y decretos del augusto congreso del estado libre de Yucatán, Mérida, Imprenta de Lorenzo Seguí, 1834, pp. 135-136. Las haciendas a las que se refería Sthepens era, una hacienda que distaba a una legua de Mérida, así como a las haciendas Uayalceh -situada a unas cuatro leguas de esa capital y que, al menos en 18400 contaba con mil quinientos indios residen­ tes- Mukuiché y otra cercana a Uxmal nombre con el que se conocía a la hacienda de don Simón y también a las antiguas ruinas que estaban en su territorio. STEPHENS, John. Viajes a Yucatán. Traducción de Justo Sierra O’Reilly. Porducción Editorial Dante, SA., Mérida, 1984. T.I., pp. 4-10. En los párrafos subsiguientes haremos uso frecuente de la obra de este autor, que la cual consideramos una fuente de primera mano, pues su valiosa información, amén de su cercanía con la rebelión que referimos, está avalada por su traductor, hombre de la mismo época y reconocido historiador. Ibidem, pp. 10, 216, 220. También contaba con arrendatarios, que podían ser incluso indígenas de pueblos no muy cercanos como Sacalum, y que aportaban maíz por el derecho de sembrar en tierras de Uxmal como se desprende de los testimonios de la revuelta que referi­ mos. STEPHENS, op. cit., T.I., pp.12, 228 y 291. Ibidem, p. 214. No obstante había un recurso muy apelado que era la fuga. Véase GÜÉMEZ PINEDA, Arturo. “El abigeato como residencia indígena en Yucatán”, Relaciones, No. 35. El Colegio de Michoacán, Zamora 1989, pp. 60-61. STEPHENS, op. cit., T.I., pp. 12-13. Ibidem, p. 305. Ibidem, pp. 294, 260 y 237. Sobre la extinción de la orden. Véase ANCONA, Eligió, op. cit. T. III., pp. 181-184. 16. En 1811 contaba con 5,861 habitantes (4,964 indios adultos y niños y 897 “castas” entre ellos 83 “españoles” no europeos, 93 mulatos y 415 de “otras castas” mas 306 niños de 0 a 16 años que no se desglosaron), en 1837 sus habitaciones ascendían a 7, 208: en 1845 se computan a 3,127 -lo cual en relación a la cifra anterior represen­ ta una drástica disminución de la población de poco más de 56% -: en 1862 1,797 y en 1900 a 1,213. 17. Un censo de 1811, arroja que entre los indígenas había 825 labradores, 434 jornale­ ros y 18 artesanos. Tendencia que sin duda prevaleció hasta 1843, pues considera­ mos que para ese año no se había registrado el descenso drástico de la población que revela el censo de 1845 y continuó en la segunda mitad del siglo XIX. Archivo General del Estado de Yucatán, en adelante AGEY, colonial, Censos y padrones, Vol. 2, Exp. 4. 18. STEPHENS, op. c i t T.I., pp. 292-294. 19. Ibidem, pp. 295-296, 298-299. 20. STEPHENS, tanto en su viaje de 1839, como en su segundo viaje iniciado a fines de 1841 cuando hizo esta observación, solamente había recorrido algunos pueblos situados al este y sur de la capital. 21. Genérico equivalente al de castas, con el que en Yucatán se autodenominaban los de origen europeo y hacían extensible a todos aquellos que tuviesen alguna mezcla con ellos. 22. Ibidem, pp. 324-328. 23. REED, Nelson. La guerra de castas de Yucatán. Ediciones Era, México, 1984, p. 29. 24. BAQUEIRO, T.I. Op. cit. pp. 177-178. 26. Documentos del proceso en AGEY, Justicia, Penal, C. 13-B, Exp. 15, 15, 35, 56 y 83. Civil, Vol. 14, Exp. 1, 2, y 4. 27. VELÁZQUEZ, María del Carmen. “Lucas Alamán Historiador de México (1792 1853)”. Estudios de historiografía americana. México: El Colegio de México, 1948, pp. 393-394. 28. FANON, Frantz. Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económi­ ca, 1983, pp. 15-33. 29. AGEY., Poder Ejecutivo, Gobernación, Vol. 3, Exp. 21. 30. AGEY., Poder Ejecutivo, Justicia, Vol. 3, Exp. 18. 31. Ibidem. 32. AGEY., Poder Ejecutivo, Tierras, Vol.l, Exp. 27, (agosto 1835). 33. AGEY., Justicia, Penal, C. 11-A, Exp. 87. 34. AGEY., Justicia, Civil, C. 25, Vol. 12, Exp. 57. 38. Los pormenores de ambas etapas pueden verse en SIERRA O’REILLY, Justo. Los indios de Yucatán. Consideraciones históricas sobre la influencia del elemento indí­ gena en la organización social del país. Mérida: Cía. Tipográfica Yucateca, SA., 1954. T.I. 39. AGEY., Justicia, Civil, C. 25-A, Vol. 14, Exp. 49. 40. AGEY., Justicia, Penal, C. 26, 1844. Existen tres expedientes relativos a la confir­ mación de las sentencias por el Tribunal Superior de Justicia. 41. AGEY., Justicia, Penal, C. 33 (1844). 42. AGEY., Justicia, Penal, C. 33 (1844). 43. Buscar decreto en AZNAR PEREZ (recopil.). Colección de leyes y decretos. T.I., pp. 316-317. Incluye la observación de Cosgaya que el recopilador confiesa no haber podido resistir consignar ese párrafo ‘Verdaderamente profètico”.