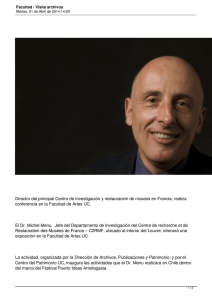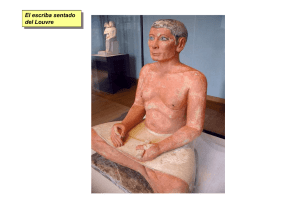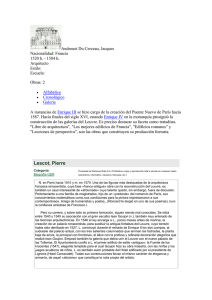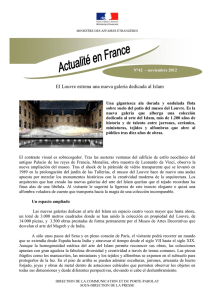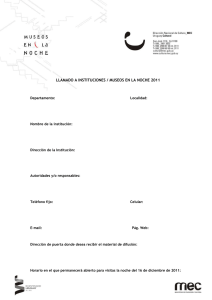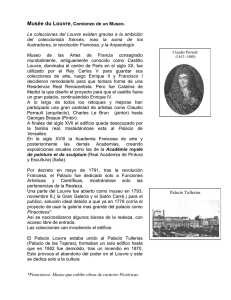"La ciudad Louvre" ( La ville Louvre )
Anuncio
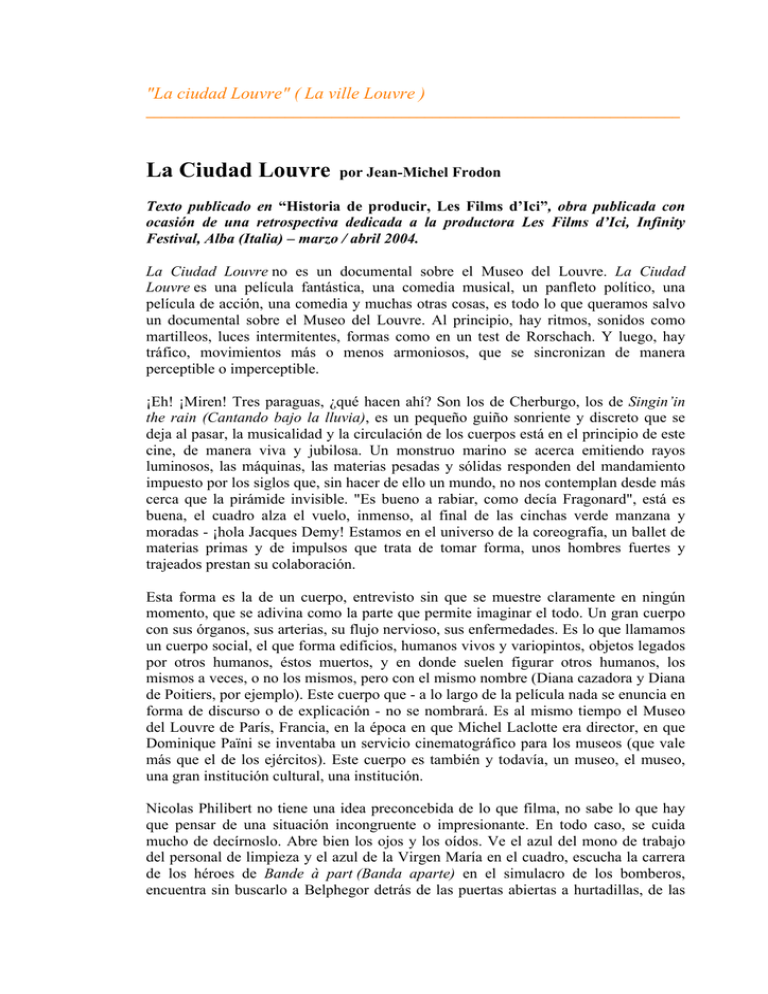
"La ciudad Louvre" ( La ville Louvre ) _____________________________________________________________________ La Ciudad Louvre por Jean-Michel Frodon Texto publicado en “Historia de producir, Les Films d’Ici”, obra publicada con ocasión de una retrospectiva dedicada a la productora Les Films d’Ici, Infinity Festival, Alba (Italia) – marzo / abril 2004. La Ciudad Louvre no es un documental sobre el Museo del Louvre. La Ciudad Louvre es una película fantástica, una comedia musical, un panfleto político, una película de acción, una comedia y muchas otras cosas, es todo lo que queramos salvo un documental sobre el Museo del Louvre. Al principio, hay ritmos, sonidos como martilleos, luces intermitentes, formas como en un test de Rorschach. Y luego, hay tráfico, movimientos más o menos armoniosos, que se sincronizan de manera perceptible o imperceptible. ¡Eh! ¡Miren! Tres paraguas, ¿qué hacen ahí? Son los de Cherburgo, los de Singin’in the rain (Cantando bajo la lluvia), es un pequeño guiño sonriente y discreto que se deja al pasar, la musicalidad y la circulación de los cuerpos está en el principio de este cine, de manera viva y jubilosa. Un monstruo marino se acerca emitiendo rayos luminosos, las máquinas, las materias pesadas y sólidas responden del mandamiento impuesto por los siglos que, sin hacer de ello un mundo, no nos contemplan desde más cerca que la pirámide invisible. "Es bueno a rabiar, como decía Fragonard", está es buena, el cuadro alza el vuelo, inmenso, al final de las cinchas verde manzana y moradas - ¡hola Jacques Demy! Estamos en el universo de la coreografía, un ballet de materias primas y de impulsos que trata de tomar forma, unos hombres fuertes y trajeados prestan su colaboración. Esta forma es la de un cuerpo, entrevisto sin que se muestre claramente en ningún momento, que se adivina como la parte que permite imaginar el todo. Un gran cuerpo con sus órganos, sus arterias, su flujo nervioso, sus enfermedades. Es lo que llamamos un cuerpo social, el que forma edificios, humanos vivos y variopintos, objetos legados por otros humanos, éstos muertos, y en donde suelen figurar otros humanos, los mismos a veces, o no los mismos, pero con el mismo nombre (Diana cazadora y Diana de Poitiers, por ejemplo). Este cuerpo que - a lo largo de la película nada se enuncia en forma de discurso o de explicación - no se nombrará. Es al mismo tiempo el Museo del Louvre de París, Francia, en la época en que Michel Laclotte era director, en que Dominique Païni se inventaba un servicio cinematográfico para los museos (que vale más que el de los ejércitos). Este cuerpo es también y todavía, un museo, el museo, una gran institución cultural, una institución. Nicolas Philibert no tiene una idea preconcebida de lo que filma, no sabe lo que hay que pensar de una situación incongruente o impresionante. En todo caso, se cuida mucho de decírnoslo. Abre bien los ojos y los oídos. Ve el azul del mono de trabajo del personal de limpieza y el azul de la Virgen María en el cuadro, escucha la carrera de los héroes de Bande à part (Banda aparte) en el simulacro de los bomberos, encuentra sin buscarlo a Belphegor detrás de las puertas abiertas a hurtadillas, de las trampillas que se abren en el suelo, de las escaleras secretas y disimuladas. No hay que inventarse nada, todo está ahí, para algunos, una esquina de un cuadro es una máquina de invención, y también una perla de la gran escultura clásica y además el recuerdo que siempre acecha de esas maravillosas películas de robos de cuadros en los museos. No hay necesidad de decir que nos gusta la pintura, que la cultura es importante, ni nada por el estilo, la pantalla habla por sí sola. La Ciudad Louvre cuenta una historia. O, si se prefiere, enuncia un tratado de economía. La película narra el movimiento necesario para crear la inmovilidad de los museos, el presente necesario para dar eternidad a las obras del pasado, el físico y la técnica necesaria para crear un proyecto espiritual y artístico. Porque la película es claramente un himno de amor, de admiración y de agradecimiento al gesto de la Revolución Francesa que abre de un plumazo el palacio del rey y el acceso a los objetos artísticos privilegiados, para que lleguen al pueblo. Es lo que Philibert pone en escena, pero de un modo estrictamente materialista, únicamente con el desarrollo de los procedimientos, del "hacer", del toma y daca con la materia, la duración, la cotidianidad de los hombres y mujeres sin los que una gran idea nunca se hace realidad. Para poner esto en escena, hay que respetar, y no es cosa baladí, una regla de hierro: nada de metáforas. Difícil de conseguir cuando estamos rodando en la mayor reserva de símbolos visuales del mundo. Este esclavo negro de mármol, que transportan en brazos dos obreros vestidos de verde a orillas del Sena, mientras que avanza, en la misma perspectiva, un responsable de taller, ¿qué transmite? Nada y todo, lo que ustedes quieran. Es igual en cada plano. La potencia poética excede en cada instante cualquier discurso, cualquier sistema. En este maremoto de imaginación exactamente proporcional a la aparente simplicidad de las situaciones, el disparo surrealista de una joven en bermudas escarlatas y la difícil y concienzuda disposición de los cuadros que componen la pared de una pequeña sala del XVIII francés conspiran, en la armoniosa musicalidad de la composición cinematográfica. Hasta el “canto” final, a capella, que invoca en espejo – es lo menos – dos galerías de retratos, humanos en los cuadros, humanos en el museo. Unos y otros inmóviles, el movimiento, el aleteo, está entre ellos. El mundo está ahí.