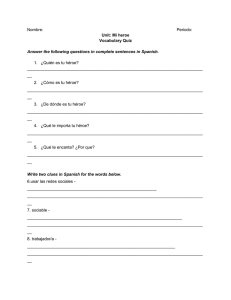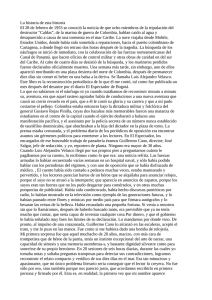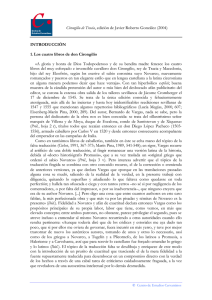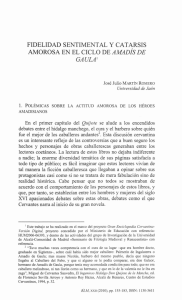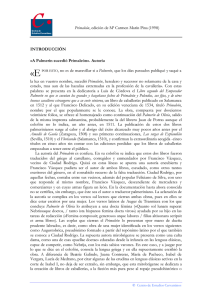Cirongilio de Tracia» de Bernardo de Vargas
Anuncio

Javier R. González, Cirongilio de Tracia, de Bernardo de Vargas (2000) INTRODUCCIÓN LOS QUATRO LIBROS del valeroso Cavallero Don Cirongilio de Tracia vieron la luz el 17 de diciembre de 1545 en Sevilla, en los talleres de Jácome Cromberger; se trata de la única edición que mereció la obra, acerca de cuyo autor, Bernardo de Vargas, nada se conoce. Es el Cirongilio un característico libro de caballerías de mediados del siglo XVI (Green, 1974), que respeta por una parte, en lo general, el modelo canónico impuesto por el Amadís de Gaula y por su continuación Las sergas de Esplandián a principios de la centuria, pero que por otra parte también desdibuja, modifica e innova dicho modelo, haciéndose cargo de otras influencias, enriqueciendo el seminal paradigma amadisiano con los aportes de otras obras posteriores y acogiendo ideas y situaciones más acordes con otros tiempos y con otra situación histórico–cultural (Orduna, 1990; 1992). Encontramos ya en la organización estructural de la materia novelada esta particular situación a la vez de respeto y transgresión del modelo amadisiano; en sus grandes líneas, la estructura del Cirongilio se acomoda al esquema bipartito impuesto por el Amadís: una primera parte de carácter más individual, en la que el caballero afirma su personalidad mediante la adqusición de un nombre, la recuperación de su linaje, la realización de hazañas que lo cualifican como héroe y el establecimiento de un vínculo amoroso, y una segunda parte donde el caballero actúa no ya como aventurero solitario sino como jefe de ejércitos, y donde su actividad se centra no ya en la hazaña individual sino en la conducción victoriosa de vastas guerras entre imperios o entre religiones; si la primera parte acababa con el matrimonio secreto del protagonista, la segunda lo hace con sus bodas públicas (Curto Herrero, 1976). Ambas partes del esquema están presentes en el Cirongilio, pero sus dimensiones son asimétricas: no ya dos libros más dos libros, como en el Amadís, sino tres libros más un libro; el mayor peso de la historia recae entonces en la esfera de lo individual, la que, al aparecer así privilegiada e incrementada, dilata los límites y los plazos de cada uno de sus componentes: el libro primero transcurre sin el menor atisbo de anécdota amorosa, la anagnórisis del héroe y la recuperación de su linaje se producen sólo a principios del libro cuarto, y el matrimonio secreto no ocurre sino transcurridos diecisiete capítulos de este mismo libro. Así como adelantan el Amadís y el Palmerín de Olivia elementos que apuntan a sus correspondientes continuaciones, las Sergas y el Primaleón, también el Cirongilio deja una buena cantidad de cabos sueltos y de unidades narrativas abiertas en espera de la prometida continuación centrada en la figura de Crisócalo, hijo del héroe; pero el caso es que esta continuación nunca llegó a escribirse y las aventuras no resueltas o las profecías no verificadas de nuestro texto acaban percibiéndose como promesas incumplidas, como verdaderas defraudaciones narrativas. Las grandes batallas colectivas del final, por su parte, no responden, como en el Amadís, a la anécdota central de la historia –la oposición entre caballería y monarquía en el caso amadisiano–, sino a un enfrentamiento entre cristianos y turcos que en el contexto de lo narrado aparece como lateral y casi circunstancial. En efecto, y en relación con la guerra contra los turcos, bien podría pensarse en una cruzada inspirada en aquella caballería pro fide instaurada por Esplandián (Green, 1974; 1977), pero el clima del Cirongilio es, nos parece, muy otro; a diferencia del auténtico espíritu cruzado de las Sergas, lo que tenemos en nuestro texto es un compromiso tibio y © Centro de Estudios Cervantinos Javier R. González, Cirongilio de Tracia, de Bernardo de Vargas (2000) formal, una apologética cristiana ingenua y un proselitismo estereotípico, esclerosado; las conversiones al cristianismo resultan inmotivadas y repentinas en todos aquellos paganos «buenos», y la idea de una cruzada se define casi sobre el final de la obra como consecuencia de una dudosa ofensa recibida por el hijo del Gran Turco de parte del emperador romano. La guerra entre el Islam y la Cristiandad que se nos narra en la obra, por lo demás, no responde al patrón habitual instaurado por las Sergas o el Tirante –los turcos atacan al oriente griego y el occidente romano acude en su defensa–, ni sigue tampoco la original solución del Primaleón –la guerra y la victoria turca son profetizadas, pero diferidas y escamoteadas, no incluidas en la narración ficcional–; lo que tenemos aquí es un Gran Turco que ya no ataca al oriente griego sino al occidente romano; Roma pasa así de ser ayudadora a ser víctima directa, y es Grecia la que acude en defensa de Roma; lo curioso es que lo hace sólo a través de sus comarcas periféricas –Macedonia, Tracia, Tesalia, Arcadia–, pero su centro y cabeza, Constantinopla, sorprendentemente se ausenta; su emperador queda expresamente excusado de intervenir, y sin moverse de su solio ni siquiera considera enviar tropas y se limita a observar los acontecimientos y a esperar noticias. Quizás el recuerdo histórico del desastre de 1453 haya operado como inhibidor para la participación en la guerra de una Constantinopla que en la realidad resultó ineficaz y débil; quizás la elección de Roma como víctima de la expansión turca haya tenido que ver con las nuevas circunstancias de mediados del siglo XVI, en que la amenaza de la media luna se cernía no ya sobre un oriente definitivamente perdido sino sobre un occidente temeroso y en cierta medida vulnerable. De todos modos, la generosidad con que Cirongilio acude en socorro de su rival Posidonio, la caracterización de este emperador de Roma como fatuo y soberbio, el rapto–rescate de la enamorada del héroe a los romanos, son elementos que remiten en forma directa al Amadís. El elemento mágico–maravilloso también nos marca una continuidad y a la vez una ruptura respecto del paradigma; como en las obras fundacionales, abundan los episodios de magia, las pruebas maravillosas, los encantamientos y los portentos, pero muchas veces todas estas cosas resultan afuncionales en el Cirongilio, a causa de la recurrencia e indiscriminada reiteración de los motivos tópicos, y de una exageración y desmesura en su construcción que acaban por producir una verdadera hipertrofia por acumulación. Pese a esto se vislumbra, aun detrás de su presentación descontrolada, un manejo acertado y se diría consciente de los símbolos tradicionales, como se echa de ver en los episodios del desencantamiento de la isla de Ircania, de la Casa del Amor y de la Aventura de la Tremenda Roca. En cuanto al elemento profético, es éste abundante e importante en el Cirongilio, que incluye a una sabia maga y pitonisa –Palingea– que va guiando al héroe con sus anuncios oscuros, cargados de alegorías intrincadas –a menudo animalísticas– cuyo significado se aclara al final, una vez verificados los vaticinios en los hechos, y cuya referencia apunta también, en no pequeña medida, a una planeada continuación de la obra; esta continuación, como queda dicho, no llegó a concretarse, y por lo tanto las profecías que apuntan a ella constituyen otros tantos casos de líneas de acción abiertas y no satisfechas por la narración. Como cabe esperar, los personajes son planos, estereotipados, de una sola pieza; los gigantes son siempre soberbios y malvados –con la excepción de Epaminón, el buen jayán que cría a Cirongilio–, los caballeros de la esfera del héroe siempre resultan cabales paradigmas de virtud, los paganos con algún atisbo de bondad acaban indefectiblemente convirtiéndose al cristianismo, las doncellas de la corte son puntualmente bellas y discretas, © Centro de Estudios Cervantinos Javier R. González, Cirongilio de Tracia, de Bernardo de Vargas (2000) y el caballero epónimo compendia en su preciosa persona la suma de virtudes cristianas, guerreras, corteses y civiles. Hay empero en Cirongilio algunos momentos que contribuyen a matizar su personalidad y a enriquecer su retrato con rasgos más esféricos; por ejemplo, el desopilante episodio en que Nagares y otros caballeros entran, sin el menor atisbo de intenciones aviesas, en la cámara en que duerme el héroe, y éste, en un acto atolondrado e irreflexivo al mejor estilo quijotesco, interpreta la visita como una traición y ataca a sus visitantes a mandoble limpio, desatando una cómica y enredada batahola en que todos dan golpes a todos y que no deja de suscitar el recuerdo de la venta manchega, de Don Quijote con Maritornes y el arriero y del ataque nocturno a los cueros de vino. Este sabroso momento no es el único interludio humorístico de la obra, por cierto, ni tampoco el único fragmento que apunta al Quijote; ya se ha señalado (Eisenberg, 1982; Río Nogueras, 1991b) la posible influencia que sobre la novela de Cervantes pudieron ejercer el personaje y los episodios del caballero Metabólico, andante burlador afecto a las bromas pesadas que resulta al cabo burlado y escarnecido, jocosamente, por algunas de sus víctimas. Todos o casi todos los tópicos caballerescos se hallan presentes en nuestra obra: el héroe nace en circunstancias desfavorables que posibilitan un rapto y posterior alejamiento de su familia, que habrá de recuperar, como se dijo, muy avanzado el relato; viene al mundo, además, provisto de unas marcas de nacimiento que facilitarán la posterior anagnórisis; es armado caballero por el padre de su futura esposa, y se casa con ésta recurriendo al siempre listo expediente del matrimonio secreto, que en este caso es además in absentia y mediante poder conferido a un representante; abundan los combates contra gigantes desmesurados, soberbios y asimilados explícitamente al diablo; son también abundantes las pruebas mágicas e iniciáticas que cualifican al héroe para diversos cometidos; la anécdota amorosa se desarrolla según los habituales cánones corteses del secreto, el servicio y la postergación del deseo; los caballeros parten a la aventura por los caminos y por el mar, se encuentran, desencuentran y buscan, y cuando convergen en la corte constantinopolitana se entregan a diversiones tales como torneos, fiestas cortesanas y juegos de motes (Río Nogueras, 1991a; 1993). A estos elementos característicos se suma otro menos habitual, y que hubiera agradado sobremanera al ventero que dio orden de caballería a Don Quijote: a diferencia del de la Mancha, del de Gaula y de casi todos, Cirongilio y sus amigos llevan dinero, pagan por algunos de los servicios que requieren en sus correrías y aun sobornan si se da el caso (II, 11; III, 14; III, 16). Pero además, la obra suma a los motivos propios del género caballeresco otros provenientes de la novela sentimental, como las cartas –abundantísimas y de todo tipo, si bien predominan las de amor–, la intercalación de piezas líricas muy conceptistas y muy del tono de los cancioneros, la demorada exposición alegórica de la Casa del Amor, la preferencia por extensos discursos de intrincada retórica que traban y demoran la acción (Blay Manzanera, 1998). Este último elemento es tal vez el que primeramente impacta como propio de la obra en el lector; ya Thomas (1952) ironizaba sobre lo sobrecargado e imposible de la lengua del Cirongilio, afecta a un léxico latinizante, a una sintaxis enredada y descarriada, a períodos sin resolución, a imágenes hiperbólicas, a comparaciones desmesuradas, a descripciones de amaneceres, de tempestades y de batallas que navegan entre la dimensión cósmica y el acertijo mitológico, a juegos conceptistas de aquellos que parodiaba Cervantes –el autor se regodea especialmente en la anadiplosis, artificio recurrente en sus discursos y poesías insertas–; una lengua, en fin, tan presuntuosa –el autor, o su editor, llega a escribir en el colofón que «tan elegante estilo [...] a la latina [lengua] ciceroniana podemos dezir que haze ventaja»– cuanto inficionada aquí y allá de vulgarismos quizá debidos a la impericia de © Centro de Estudios Cervantinos Javier R. González, Cirongilio de Tracia, de Bernardo de Vargas (2000) los cajistas sevillanos –ocurrencias de seseo y, en menor medida, de ceceo, indebida sonorización de oclusivas sordas–. Por su lengua y su estilo hecho de hipérboles y desmesura, por la reiteración exagerada de motivos y situaciones narrativas, por la ausencia de un tema central que posibilite una más sólida cohesión argumental, por la hipertrofia y afuncionalidad de algunos de los clisés del género, por la visión simplista e inmotivada del compromiso cristiano, el Cirongilio de Tracia debe estudiarse como un producto paradigmático de la etapa epigonal o de agotamiento de la especie narrativa caballeresca; sus méritos literarios no alcanzan, por cierto, las alturas del Amadís, del Tirante o aun del Palmerín–Primaleón, pero sus mejores momentos no carecen de interés, y sus mismas deficiencias nos ilustran provechosamente acerca del estado de salud de un género que comenzaba a dar muestras de cansancio. Javier Roberto González Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) Universidad Católica Argentina © Centro de Estudios Cervantinos