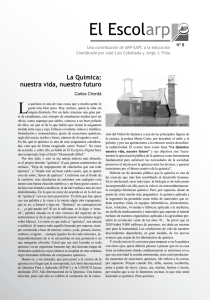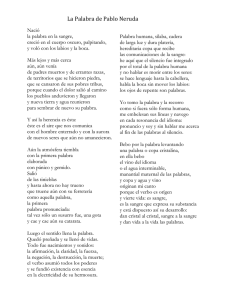La mano - Ediciones en Huida
Anuncio

La mano Martín Lucía e-diciones En Huida Colección L’ebookèrie Novela Índice 1. Todas las noches procedían de igual modo 2. La virtud del orgasmo 3. La huida 4. La mano 5. El extremo 6. La luz, de repente 7. La mañana en espera 8. Volver 9. El camarero 10. Entre ceja y ceja 11. Soledad 12. Los domingos son para amanecer en la tarde 13. Tras la puerta 14. La retirada 15. La atalaya 16. La puerta 17. El giro 18. El gesto 19. La mañana 20. Hay días en los que la vida elegía por ti 21. El sonido de la puerta atravesó su pecho 22. Todo es un círculo 23. Tragos medidamente cortos 24. La puerta estaba vacía 25. Sus ojos por entre los charcos 26. Cerrada la puerta 27. El rellano 28. La mirilla 29. El fin del taconeo de sus pasos 30. Un hombre exhausto 31. Pájaros en el pecho 32. Sin solicitud siquiera 33. Era ella 34. Un caos perfectamente organizado 35. Animales de sábado 36. La primera palabra que habían cruzado 37. Como agua desbordada que penetra en las calles 38. Domingos y círculos 39. Más animal aún 40. Un asesino experto 41. Ni duda ni arrepentimiento 42. Una mano acaricia la espalda 43. Un peluche sin tripas 44. Una bañera especialmente descolorida 45. Labor y fatiga 46. Ya nadie trabaja con la formalidad de antes 47. A salvo 48. ¿Abrir? 49. Inténtelo 50. El lapso eterno 51. Agua e icebergs 52. La mano aprieta 53. Perplejidad 54. La sala de espera 55. El sofá 56. Se decidió a hablar 57. La tercera copa 58. El sabor de la tercera copa 59. El reclamo de la puerta 60. El exquisito ilusionista 61. Las puertas 62. El sábado por la noche casi siempre traía buenas cosas 63. Ron con cola 64. Una atención comedida 65. Cavilaciones 66. El billete 67. El camino de vuelta 68. Unos pasos leves que corrían 69. Sentimientos 70. Un raro domingo 71. Flancos débiles 72. Me alegra que estés aquí 73. Banalidades 74. El vaso precipitado 75. En busca de la tersura 76. El domingo en sus labios 77. Un zig-zag 78. Mano que dominaba el mundo 79. Ha sido maravilloso 80. Sé que ha sido maravilloso 81. Sé que sabes que ha sido maravilloso 82. El vuelo de la mano 83. El jueves como luz primera 84. El nuevo protocolo 85. Un boomerang inesperado 86. El sonido de las monedas 87. En elegante desliz por el aire 88. Un sabor amargo 89. Una ciudad durante un apagón 90. Abismos en los pies 91. Desgobierno 92. Una cama y un cuerpo desplomado 93. ¿Vienes a casa a cenar? 94. Dos copas. 95. Un choque 96. El almacén 97. La marcha 98. Una cama y un cuerpo desplomado 99. Un reflejo 100. El reflejo inequívoco 101. Obligándola 102. Una cama y un cuerpo desplomado 103. 104. 105. 106. 107. 108. Un domingo cualquiera Una cama y un cuerpo desplomado El placer como criterio A la deriva El alcohol ayuda a pensar Sobre unas cajas El autor Autor de convicciones innegociables, Martín Lucía (Sevilla, 1976), es responsable de Ediciones En Huida. Tras su debut con Los desperfectos (Ediciones En Huida, 2009) y la edición de la plaquette, conmemorativa del primer aniversario del lanzamiento de dicha obra, Poemario en construcción (Ediciones En Huida, 2011), publica su segundo libro de poemas AQTC (Ediciones En Huida, 2012), un libro doble, a modo de homenaje los discos dobles editados en música, y, también, posicionamiento y muestra manifiesta de su rechazo al inmovilismo y de su compromiso con la honestidad, valor insobornable que entiende propio del oficio de poeta. La mano es su primera novela. Obra de ritmo y suspense. Una historia que no te dejará indiferente. 1. Todas las noches procedían de igual modo El tener la garganta entre sus manos le parecía lo más semejante a tener el control del mundo. Noche tras noche todo transcurría de idéntico modo: se encontraban de madrugada en aquel bar, tomaban una copa sin compartir confidencias, él salía primero del local mientras ella lo seguía, caminaban juntos hasta la casa de éste y subían por el ascensor. Ella esperaba en el ascensor mínimo mientras él abría sigiloso su casa. Una vez dentro de la austeridad de la vivienda, se dirigían a la habitación, se desnudaban y comenzaban a besarse animalmente. Cuando todo parecía ser fin, ella lo reclamaba sádica y se disponía a recibirlo por la espalda. Él la encontraba al instante y comenzaba casi impasible, pero con un ritmo casi musical, a dominarla. Poco a poco iba aumentando la fuerza y frecuencia de sus sacudidas, mientras ella iniciaba la emisión de gemidos repletos de dolor y sangre. Tras esto, él llevaba su cabeza a la almohada ensordeciendo los gritos guturales. Entonces, la mano que obligaba a su cuello, tomaba la garganta y comenzaba a cerrarla con fuerza regulando el aire que entraba y salía de ella, hasta que conseguía que llegara exhausta y satisfecha al orgasmo. 2. La virtud del orgasmo En todas las noches ocurría lo mismo: llegados al orgasmo, las respiraciones descompasadas iban perdiendo virulencia, dando paso al silencio paulatinamente. La virtud del orgasmo hace que todo lo que fue agitación, tras él, aparezca como silencio, como la virtud del silencio. Agotados por el esfuerzo que requiere el clímax, se desplomaban sobre la cama como animal abatido por una bala certera. Ninguno hablaba nada. No era necesario ni solicitado. Sólo se dejaban guiar por la ausencia de palabras. Por la ausencia de gestos, incluso. Porque la práctica del sexo, del sexo por el sexo, no requiere de complicidades ni de palabras reveladoras. El sexo sólo necesita de cohabitación, de coincidencia en un mismo punto, y de deseo, de atracción. Más allá de aquello, lo demás era considerado por ambos como periférico. Hablar, tocarse, era distraer el sosiego que acarrea el placer del orgasmo. Era negar una parte más de éste. Es por ello que como animales satisfechos procedían, dando el tiempo necesario a su cuerpo para la recuperación. Orgasmo, jadeo, respiración agitada, silencio, observación, huida. 3. La huida El sueño, en el caso de él, sucedía al esfuerzo. Tras aplacarse su respiración, del mismo modo que lo hace el mar después de haber sido su calma sobresaltada por un barco, el silencio invitaba al descanso. Cerrar los ojos era sinónimo de hallarlo, de dormir, de descansar ocho o nueve horas con su necesidad carnal cubierta. Ella, sin embargo, dejaba que su respiración se normalizara lentamente, que el sudor de su cuerpo desapareciera, que su sexo perdiera humedad, que sus pezones recuperaran su color tamizado y tamaño habituales, para incorporarse pausadamente de la cama, respetando siempre el silencio. Sin ni siquiera lavarse o refrescarse en el baño, abandonaba la casa en busca del descanso negado en aquélla que visitaba cada sábado. Tomaba el estrecho pasillo, apenas sin cuadros ni otros adornos, recorría su breve tránsito y cerraba sin aspavientos la puerta. Satisfecha y silenciosa partía. No necesitaba despedirse. Sabía que, una semana después, él estaría en el mismo bar esperándola, para compartir una copa y proseguir con su estricto protocolo sexual. “Las palabras sólo tienen aristas”, se decían. 4. La mano El tacto de la mano en el cuello, su ida y venida por su delicada piel, le excitaba. Poder decidir si apretaba más o menos era el mayor de los placeres. Notar cómo ella se excitaba cuanto más apretaba, sentir cómo su bajo vientre era humedecido por el deseo en aumento de ella en cada sacudida, era el acto sexual más excitante que jamás había practicado. Una vez penetrada comenzaba el dominio de él. Ya se había acabado la espera en ese bar tan oscuro y humeante. En ese local de escasa luz, con decoración que podía ser de cualquier otro, de música sin alma. Ya había acabado el conformarse con la espera. Dominada ella por atrás, el eco de su jadeo, sus gritos como truenos en mitad de la noche, la pulsión reflejada en su garganta y reconocida en su afán por la mano, como si un corazón acabara de tragarse, le hacían olvidar los minutos de espera en aquella barra de conversaciones vanas. Penetrada por atrás, cerrados los ojos, se iniciaba su tiempo. Era entonces el tiempo de control y dominio. Entonces era él el único que dictaba normas. El único que daba permisos. El único al que había que obedecer y que sería obedecido. Apretar y aflojar. Exigir y ceder. Asfixiar y dejar respirar. Dejar respirar y asfixiar. 5. El extremo Esa noche el sexo era exquisito en su fiereza. Iban y venían como auténticas bestias uno sobre otro. Ella lo buscaba, lo sometía. Le llevaba su sexo a la boca. Se subía sobre él en busca del martilleo de su virilidad. Esa noche todo sexo era poco. Él la buscaba incansable. Hacía de sus piernas líneas curvas de final incierto. La llevaba a un lado y al contrario. Le susurraba al oído palabras inconexas que la ensuciaban. Bellas palabras sucias como el sexo sucio y bello. Con ansiedad, pero extrañamente recubierto de paciencia, esperó su momento: ella lo llamó con la mirada, dirigido su cuerpo a la pared y sus ojos a él. De frente a la pared, con su cuerpo a la espera, jadeante todo. Él la tomó. La hizo suya. La penetró con sacudidas, con pequeños terremotos que la recorrían por completo. Y así, entre idas y venidas, esperó paciente hasta que la excitación sugirió que su mano anidara en su cuello, que era el momento de regular el aire que la acompañaría en cada uno de los tiempos que él marcaba. La tomó con sequedad. Y apretó. Apretó hasta que ella comenzó a eyacular palabras cavernarias, hasta que él eyaculó con violencia. Hasta que ella se desplomó sobre la cama ya apaciguada como si, de repente, hubiera aumentado su peso. 6. La luz, de repente El desplome del cuerpo penetrado lo arrastró a la caída. Cayeron ambos como un avión alcanzado por un proyectil. Uno sobre otro. Pero tal era la fatiga que se apartó de ella sin más. La noche era especialmente oscura. El sexo, especialmente satisfactorio. El cansancio, mayor que otras noches. Su cuerpo estaba hecho un retal de lo que había sido una hora antes. Era obligatorio, necesario y aconsejable el descanso. ¿Por qué interrumpir esa atmósfera de placer con preguntas vanas que, normalmente, sólo conducen al desvelo? Todo podía esperar a que la luz, de repente, entrara por la ventana a medio cerrar. Porque esa luz, esa supernova, lo hallaría junto a ella. Pero, una mañana más, lo haría estando él descansado y satisfecho. Sería entonces, sin la precipitación que sugeriría el cansancio, el mejor momento para decidir qué hacer con ella. ¿Dónde llevar su cuerpo? ¿Cómo deshacerse de él? La luz, de repente, traería las respuestas. 7. La mañana en espera Encendida la mañana, la luz atravesó la habitación iluminando el cuerpo yacente en la cama. Era su primera muerte. Era el primer cuerpo al que le había sustraído el aire. Y con él, la vida. Jamás había coqueteado, siquiera, con la idea de matar a nadie. Ni en sus fantasías más inconfesables. Tampoco había visto a nadie morir. Su relación con la muerte se limitaba al fallecimiento de dos parientes cercanos. Nada más. Sin embargo, la luz que abrazaba la estancia, le traía, además de la claridad consabida y esperada, la sorpresa de una mujer sin aire y un par de preguntas sin respuestas. ¿Dónde llevar su cuerpo? ¿Cómo deshacerse de él? Dos preguntas sin respuestas, por el momento. Porque, aún, no se interrogaba acerca del porqué lo había hecho ni del porqué no atisbaba remordimiento alguno de su acto. La mató en secuencia natural del sexo. En un intento de llegar a un punto que aún no había alcanzado, de perfeccionar su protocolo de control y dominio. Ese era el final a un encuentro tan animal. Ese era el final perfecto para ese cruce entre bestias. Y es por eso que despertaba tras una noche perfecta y sin el rumor de la duda o el arrepentimiento junto a un cadáver que comenzaba a enfriarse. 8. Volver El mismo bar. Casi la misma gente. Una semana después, la casa había dejado de oler a carne, sangre, sosa y amoniaco. Las cañerías habían acogido el cuerpo de su amante. Ella había quedado reducida a un fuerte olor en retirada y un recuerdo de una noche de sexo satisfecho. El reposo en la bañera fue la imagen que decidió tener de ella. A continuación, la rellenó con una mezcla sopesada de sosa cáustica y amoniaco y comenzó a agitar. Y agitó hasta que de su cuerpo sólo restó su memoria y una masa informe y gelatinosa que llenaría de olor y satisfacción toda la vivienda durante horas y días. Nada quedaría de aquella noche, aparte de eso. El bar estaba exactamente igual que el último sábado en el que había acudido a su cita. Los mismos sofás minimalistas e inermes. Las mismas mesas circulares, preparadas sólo para parejas por sus dimensiones. La luz escasa y turbia. La barra, al fondo, repleta de taburetes giratorios de metal y asientos de espuma a medio descarnar. Siete días después todo seguía igual. El mundo giraba de idéntico modo. Las personas, seda, almidón y colonia, iban y venían tal y cómo lo hicieron hasta aquella noche. El ruido sin alma y el humo agotador permanecían en el mismo punto. Pareciera que nada había cambiado. Pero sólo era una apariencia: ya nada podría ser igual a como había sido hasta entonces. Pedir la última copa sería cerrar un círculo. Sería el certero método de comprobación: pedir una copa demostraría, a todos aquellos que no sabían nada, que él tenía el control y dominio. Aunque nadie supiera nada, quedaría demostrado. “¿Lo mismo de siempre, señor?”, le preguntó el camarero. “¿Hoy no espera a su amiga?”. 9. El camarero El camarero oyó sin apenas atención la respuesta. Ciertamente, su pregunta no la esperaba. Los camareros casi nunca lo hacen. Viven sumidos en la costumbre. Tomó la copa con más parsimonia que de costumbre. La saboreó como si fuera la última, aunque realmente era la primera. Y disfrutó de ella. Ya no le esperaba su protocolo de sexo. Pero no le importaba. Porque ya no tenía que esperar a que ella se girara entre alaridos y olor a sexo para tomar el control y el dominio. Hacía unos minutos que, definitivamente, era el dueño de todo lo que le acontecía. Acababa de iniciarse su protocolo de vida: control y dominio. Pidió una segunda copa y, por primera vez, se giró, la barra a su espalda. Con poquedad fue tomándola. Deteniéndose entre trago y trago. Observando todo el mundo propio que en el bar se desarrollaba y que hasta entonces casi ignoraba. Miró cada una de las mesas circulares. Los sofás que no decían nada. Cada una de las parejas que se besaban mecánicamente. Cada uno de los chicos que, cercando la pequeña pista de baile, bebían para animarse a ofrecer sus besos. Y cada una de las chicas que esperaban pacientes a que la noche les indicaran cuándo marchar. Una tercera copa le perturbaría. Pero era tal su estado de animación, tal su asombro ante un mundo que estaba descubriendo y nombrando, que no podía negarse. ¿Cómo negarse a vivir? ¿Cómo cercenar su nueva vida cuando apenas había nacido? La tercera copa fue menos pausada. Los tragos eran más largos. Su animación subía tras cada uno de ellos. El bar ya no era ruidoso ni humeante. La barra seguía a su espalda. El mundo por él creado, creado por su mano, estaba frente a sus ojos. También en frente, una joven miraba atenta cómo sus ojos la habían ido tomando poco a poco. Acabada la copa se dirigió adonde ella se encontraba. 10. Entre ceja y ceja Entre ceja y ceja. Así lo había tenido toda la noche esa mujer. Sus ojos no dejaron de mirarlo en ningún momento, mientras su boca escondía su deseo de sexo tras una sonrisa perfilada por unos labios de carne generosa. Él había tomado tres copas con placidez, mientras la iba mirando esporádicamente en la comprobación de que esta mujer seguía teniendo su cuerpo entre ceja y ceja. Sus pechos eran justamente voluptuosos. No eran ni pequeños ni excéntricamente grandes. Se encontraban en su justa medida, en el modo en el que se hallan las cosas apetecibles. Al igual que sus caderas, bellamente proporcionadas. Mientras se dirigía a ella, la iba desnudando: su ropa caería regida por el caos que dirige el inicio del sexo, su pelo se alborotaría de un lado a otro como bolsa arrastrada por el capricho del viento, su respiración comenzaría a perder la tranquilidad de quien espera la labor del cuerpo del hombre, sus mejillas comenzarían a tomar el color rosado de la carne deseada y predispuesta, sus pechos endurecerían su perfil... llevaría sus manos con fluidez a su sexo húmedo y comenzaría a acariciarlo con el criterio del instinto... Ella lo estaba esperando en silencio. En el silencio cómplice de la que se sabe elegida. Con la sonrisa cómplice de la que va a saciar su necesidad de sexo... Mientras lo esperaba, comprobó sorprendida cómo él pasaba de largo y se alejaba hacia la salida del bar con una extraña sonrisa entre ceja y ceja. 11. Soledad El amanecer no fue tan luminoso como siete días atrás. El domingo irrumpía con lentitud con una bruma inhóspita que solicitaba no salir de la cama. El descanso sí era idéntico a entonces: también había sido provechoso. Aplacada la necesidad de sexo desde aquella noche en la que tuvo en su mano el control del mundo, el descanso también era pleno. La cara de la mujer de la noche anterior, aquella que quiso encerrar sus ojos entre ceja y ceja y acabar con su nuevo protocolo de vida, ya se había difuminado. Así son los domingos: amanecen y acaban con el runrún del sábado. Sólo le ataba a ella el recuerdo de su victoria, su marcha triunfal por el pasillo que llevaba, a unos a la calle, a él, a la satisfacción que proporciona el control y el dominio. La casa, favorecida por sus reducidas dimensiones, seguía oliendo, aunque cada vez menos, a carne, sangre, sosa y amoniaco. El olor era fuerte y ocupaba el pequeño cuarto de baño, la salita, la habitación. La cocina alargada, incluso. No obstante, no podía eliminar la memoria del aroma a sexo agotado que desprendía el cuerpo inerme y seco de aquella mujer a su lado la noche en la que sometió la vida a su juicio, capricho y voluntad. Un toc-toc seco y prudente en la puerta de entrada a su casa, le obligó a levantarse de la cama.