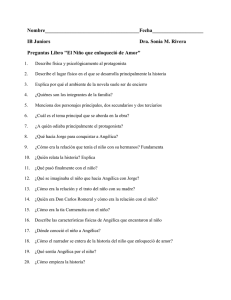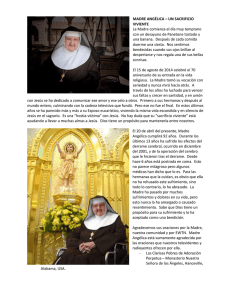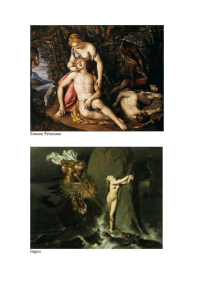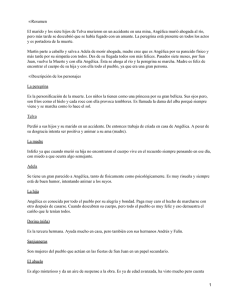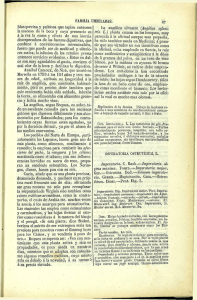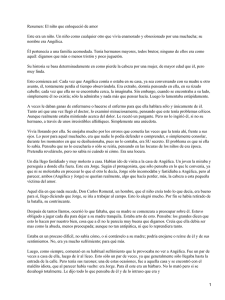2. - Distriluz
Anuncio
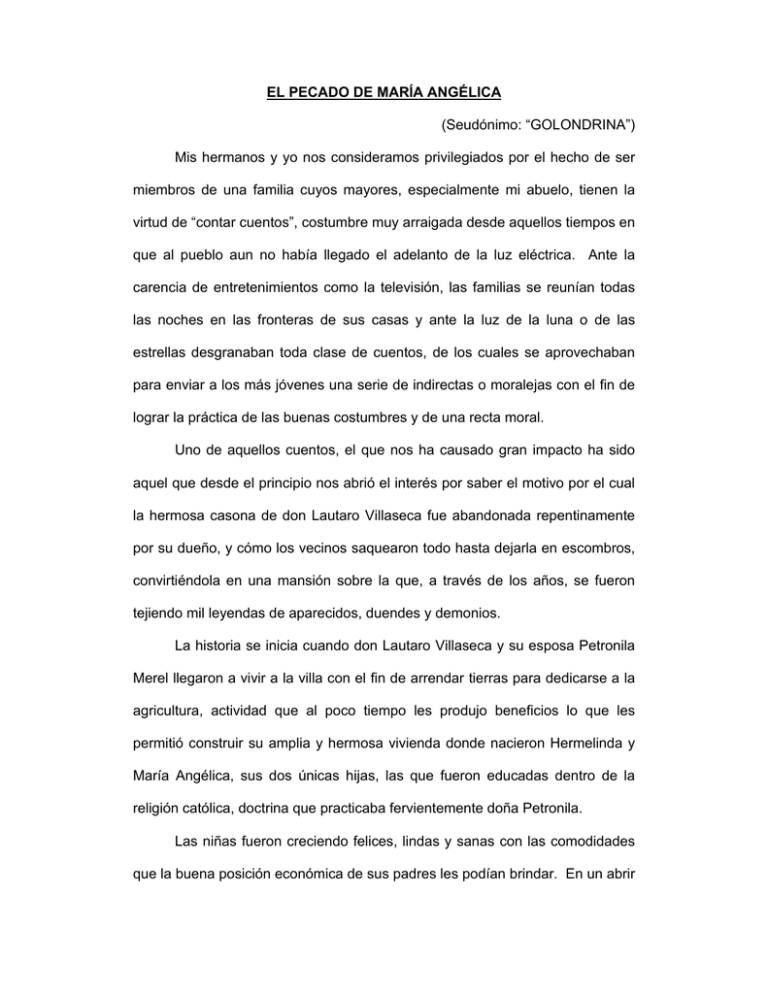
EL PECADO DE MARÍA ANGÉLICA (Seudónimo: “GOLONDRINA”) Mis hermanos y yo nos consideramos privilegiados por el hecho de ser miembros de una familia cuyos mayores, especialmente mi abuelo, tienen la virtud de “contar cuentos”, costumbre muy arraigada desde aquellos tiempos en que al pueblo aun no había llegado el adelanto de la luz eléctrica. Ante la carencia de entretenimientos como la televisión, las familias se reunían todas las noches en las fronteras de sus casas y ante la luz de la luna o de las estrellas desgranaban toda clase de cuentos, de los cuales se aprovechaban para enviar a los más jóvenes una serie de indirectas o moralejas con el fin de lograr la práctica de las buenas costumbres y de una recta moral. Uno de aquellos cuentos, el que nos ha causado gran impacto ha sido aquel que desde el principio nos abrió el interés por saber el motivo por el cual la hermosa casona de don Lautaro Villaseca fue abandonada repentinamente por su dueño, y cómo los vecinos saquearon todo hasta dejarla en escombros, convirtiéndola en una mansión sobre la que, a través de los años, se fueron tejiendo mil leyendas de aparecidos, duendes y demonios. La historia se inicia cuando don Lautaro Villaseca y su esposa Petronila Merel llegaron a vivir a la villa con el fin de arrendar tierras para dedicarse a la agricultura, actividad que al poco tiempo les produjo beneficios lo que les permitió construir su amplia y hermosa vivienda donde nacieron Hermelinda y María Angélica, sus dos únicas hijas, las que fueron educadas dentro de la religión católica, doctrina que practicaba fervientemente doña Petronila. Las niñas fueron creciendo felices, lindas y sanas con las comodidades que la buena posición económica de sus padres les podían brindar. En un abrir y cerrar de ojos estas niñas se convirtieron en atractivas señoritas y fue cuando el amor tocó el corazón de María Angélica, la menor; pero como a quien había entregado su cariño era un humilde pastor, tuvo la certeza de que sus padres no aprobarían esta relación, prefirió mantenerla en secreto. Los clandestinos encuentros amorosos de María Angélica terminaron con su total entrega al hombre amado produciéndose con ello el milagro de la vida que muy pronto empezó a latir en su vientre. Imposible de ocultarlo por mucho tiempo, un día entre sollozos le confesó todo a su madre, doña Petronila, causándole la más grande decepción, desconcierto y dolor a aquella mujer llena de virtudes. Con el alma destrozada por la tristeza y la vergüenza, y con un evidente temor ésta comunicó el hecho a su marido, lo que lo puso al borde del infarto y no aceptó siquiera la posibilidad de que su hija se uniera en matrimonio a un humilde campesino, hijo de un ignorante gañán, tal como lo había considerado la desesperada madre. Mientras pensaba qué hacer, don Lautaro encerró a su hija para evitar que la gente la viera y pudiera darse cuenta del embarazo, prohibiéndole, además, el contacto con sus sirvientes. Pegada a ella quedó doña Petronila, su comprensiva madre, quien dejó de concurrir a la iglesia y a las acostumbradas tertulias semanales, inventando cualquier excusa cuando sus amistades requerían de su presencia. El tiempo fue pasando y con ello llegaba el momento del natural desenlace, cuando sin considerar los sentimientos de María Angélica y la opinión de doña Petronila, don Lautaro ordenó la eliminación del inocente ser que estaba por nacer, fruto de aquella relación que él consideraba indebida e indecorosa, pensando además que de esa manera ocultaría la vergüenza que le impediría vivir en el pueblo donde se había afincado para explotar varias hectáreas de tierras agrícolas y que lo habían convertido en un hombre rico y respetable, a tal punto que su nombre se voceaba para ser candidato a ocupar la Alcaldía de la Villa Santa Ana en próximas elecciones municipales. Con lágrimas en los ojos las mujeres acataron la decisión de don Lautaro y para hacerlo contaron con la complicidad de una vieja sirvienta a quien se le compró su silencio. Amparadas por las sombras de la noche las dos mujeres, doña Petronila y Cleofé, la sirvienta, con los rostros cubiertos con negros mantones, cruzaron el monte rumbo a la “Pampa de la Gallina”, en donde junto a un viejo zapote enterraron el cuerpecito de la criatura. Aquella noche el viento levantaba la arena de la pampa y silbaba entre los escasos y casi secos arbustos, mientras que en la lejanía los perros con sus aullidos hacían más fúnebre la noche, noche que fue sentida por doña Petronila como la más triste y pesada de su vida porque sabía que con este acto, aunque forzado por un marido prepotente, se estaba apartando de Dios y de su perdón. Don Lautaro Villaseca ni siquiera sintió remordimiento por su egoísta actitud, sino que, creyendo haber salvado su honor, la emprendió con nuevos bríos en el círculo de amigos, haciéndose infaltable en reuniones políticas y sociales, mientras su esposa y sus hijas preferían cortar con todo acontecimiento que se produjera más allá de las paredes del caserón. La tristeza marchitó a María Angélica que se encerró en su cuarto con el recuerdo de Melecio Rivas, su único y gran amor, y a quien no había podido darle la noticia de su embarazo al haberse ausentado éste del pueblo en busca de trabajo. En los ratos que la pesadilla del recuerdo de su interrumpido embarazo la dejaba libre, pensaba en él y se recriminaba por su cobardía de no rebelarse y huir al lado del hombre que amaba. Dentro de su ofuscación se conformaba pensando que su salud mejoraría y entonces lo buscaría, y juntos se irían muy lejos. Su único consuelo por el momento era su madre a quien se aferraba y le confiaba los tormentos de su alma; y juntas acababan sollozando en un abrazo largo, interminable. María Angélica sentía que era otra persona. Había perdido aquella amplia sonrisa que la hacía más bella y además, estaba convencida de que su espíritu y su cuerpo estaban sucios. Sentía que la había invadido un nuevo y desconocido sentimiento que la hacía tierna y maternal, especialmente cuando sentía salir de sus pechos aquel flujo tibio que mojaba sus ropas. Y fue ese nuevo sentimiento el que la impulsó a preguntarle a su madre sobre el lugar dónde habían enterrado a su hijo, tema que doña Petronila siempre evitaba diciéndole que era preferible no hablar sobre aquello que revivía heridas y sufrimientos; pero la insistencia fervorosa y suplicante conmovió a su madre que no sólo la llevó a decirle el lugar sino que le prometió llevarla hasta allí. Dos meses después, en una noche de luna, Petronila, María Angélica y Cleofé, la sirvienta, cruzaron el monte y llegaron hasta el viejo y solitario zapote. El corazón de María Angélica se agitó, las piernas se le doblaron, cayendo de rodillas sobre el lugar que le había señalado su madre. El llanto brotó de sus ojos y sus labios susurraron una oración pidiendo perdón. La muchacha queriendo tocar el suelo donde yacía sepultado su hijo, apoyó sus manos sobre la piedra que cubría la clandestina tumba cuando, como un latigazo, una culebra saltó sobre ella y se le enredó en el cuello haciéndole lanzar un grito que terminó con el silencio de la noche. Las otras mujeres espantadas trataron en vano de quitarle de encima el repugnante reptil el que, contrario a su instinto, no mordía a la muchacha sino que deslizaba su fría cabeza hacía su pecho. Desesperadas ambas mujeres terminaron con llevarse a la joven a su casa para buscar la forma de desprenderle aquel bicho. El alboroto que se produjo en la casona a esas horas de la noche despertó a don Lautaro y a los sirvientes quienes espantados contemplaron aquel feo espectáculo y cada uno de ellos trató de desprender a la culebra sin conseguirlo. Cuando don Lautaro, armado de un fierro al rojo vivo intentó desprenderla, se escuchó la voz de María Angélica diciéndole que no se metiera. El hombre se detuvo y todos se sorprendieron de la serenidad de la muchacha. Su madre pensó que ésta había perdido la razón por todo lo que había vivido, pero misteriosamente María Angélica empezó a sentir un gozo en todo su ser, brotándole de lo más hondo el impulso de proteger a aquel animal. La vieja sirvienta y doña Petronila se miraron y con sus miradas se dijeron todo. A pesar de las recomendaciones de don Lautaro para que no se comentara el caso, la noticia corrió velozmente por el pueblo, y la gente comenzó a acercarse con cualquier pretexto a la casona queriendo descubrir la verdad sobre tanto comentario, pero ésta permaneció con puertas y ventanas cerradas por varios días, tiempo que sirvió para que doña Petronila meditara y al fin decidiera buscar apoyo y consejo en el Cura del pueblo, para lo cual tuvo que confesarle el pecado cometido. María Angélica fue llevada a la iglesia por recomendación del sacerdote, ante las miradas de gran cantidad de vecinos. Aquella mañana dominical el templo se llenó de curiosos que, como nunca, se atropellaban para ver a la joven y lo que el cura iba a realizar. El sacerdote ordenó a María Angélica quitarse el manto que la cubría y al hacerlo quedó al descubierto la repugnante visión de la culebra enroscada en su cuello lo que hizo escapar un grito de horror de las gargantas de los allí reunidos, registrándose más de un desmayo. Luego de pronunciar una oración en latín el cura tomó del brazo a la muchacha y la condujo hacia la sacristía en donde ésta descargó bajo confesión el peso de su pecado mientras los curiosos en silencio esperaban con ansiedad su retorno. Cumplida su misión, el cura dio la bendición a María Angélica y al esparcir el agua bendita sobre el reptil éste se deslizo suavemente hacia el suelo al mismo tiempo que el llanto largo y desesperado de un recién nacido invadió todo el templo ante el desconcierto del confesor que veía cómo el animal se iba desvaneciendo ante sus ojos. Cuando el cura y María Angélica salieron de la sacristía los familiares y allegados de la joven se alegraron mucho al verla libre de la culebra y corrieron hacia ella para abrazarla llevándola hacia la casona seguidos por la multitud. Esa fue la última vez que la vieron, pues don Lautaro Villaseca abrumado por la vergüenza y el arrepentimiento había tomado la decisión de marcharse con su familia para siempre de la villa. Por eso, llegada la noche tomó su camión y llenándolo con cuanto bártulo cupo en él desapareció por el yucunoso camino carretero que salía de la ciudad. Hoy, el terreno donde se levantaba aquel bonito caserón ha sido invadido por hierbas, matojos y abrojales, y las iguanas, lechuzas y lagartijas han hecho allí sus cuevas. FIN