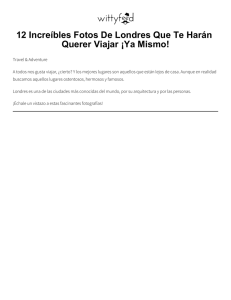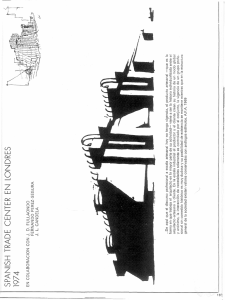Con la sangre despierta
Anuncio

Con la sangre despierta El primer arribo a esa ciudad narrado por once escritores latinoamericanos © 2009 Guía de ruta y prólogo Juan Manuel Villalobos Andrew Graham-Yooll / Londres Rodrigo Rey Rosa / Tánger Horacio Castellanos Moya / Toronto Ednodio Quintero / Tokio Santiago Roncagliolo / Madrid Rodrigo Fresán / Caracas Guillermo Fadanelli / Berlín Ricardo Sumalavia / Seúl Rafael Gumucio / Nueva York Alma Guillermoprieto / Managua Francisco Goldman / Ciudad de México Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna sin el permiso previo del editor. Título de la versión original Primera edición en español: 2009 Traducción Copyright © Editorial Sexto Piso S.A. de C.V., 2009 San Miguel # 36 Colonia Barrio San Lucas Coyoacán, 04030 México D.F., México Sexto Piso España, S.L. c/Monte Esquinza 13, 4º Dcha. 28010, Madrid, España www.sextopiso.com Diseño Estudio Joaquín Gallegos Impreso en España Índice prólogo Juan Manuel Villalobos londres, 1976 Andrew Graham-Yooll 9 33 tánger, 1980 Rodrigo Rey Rosa 101 toronto, 1979 Horacio Castellanos Moya 125 tokio, 2006 Ednodio Quintero 151 madrid, 2000 Santiago Roncagliolo caracas, 1975 Rodrigo Fresán 9 33 berlín, 2007 Guillermo Fadanelli 101 seúl, 1997 Ricardo Sumalavia 125 nueva york, 2002 Rafael Gumucio 151 managua, 1978 Alma Guillermoprieto ciudad de méxico, 1984 Alma G uillermoprieto 9 33 PRÓLOGO Juan Manuel Villalobos Tardé varios años en comprender que llegar una vez, era volver; que llegar a vivir, por primera vez, a una ciudad nueva, cuando aún sus calles nos susurran al oído sus nombres desconocidos, era interpretar una historia que había pasado a formar parte de la nuestra; era apropiarse de todos los signos, de todos los códigos, de las sorpresas y desventuras que había deparado y depararía en el futuro, en el pasado, esa ciudad que se había convertido en propia; era unirnos a un diálogo que el tiempo no interrumpiría; era sentirse parte de un lugar cuyo nombre ya nos pertenecía. Llegar por primera vez. Volver. Fue el tiempo, la costum­ bre, mis hábitos, lo que hizo que durante doce años pensase que mi verdadero hogar era el aeropuerto de Barajas. Me fui y volví a Madrid, frecuentemente en todo ese tiempo. Y aún, si vuelvo, es justo allí que una puerta se abre hacia un univer­ so donde las calles me hablan; salía siempre del aeropuerto y volvía siempre al aeropuerto, solo, acompañado, sin que nadie me esperara la mayoría de las veces, únicamente Madrid. Sentía entonces lo que en ningún otro lugar, en ninguna otra frontera, sentí jamás: que acababa de llegar a casa; mi casa. De aquellos múltiples encuentros y despedidas, conser­ vo una imagen: gansos gigantes en fila, en reposo, vistos des­ de los ventanales de las salas de espera, listos para despegar uno detrás de otro en busca de su próximo destino, despi­ diéndose de un sitio para llegar a uno nuevo, aves libres para los que la vida es aterrizar, permanecer y, luego, sin saber a dónde, ni cómo, ni por qué, marcharse. Llegar por prime­ ra vez. Volver. Descubrir que la ciudad es uno. Que el secreto está en volar. ¿Qué mundo infinito hay detrás de cada arribo? ¿Qué uni­ verso sensible se abre ante lo desconocido, ante una ciudad que se pisa por primera vez, que algún día se dejará de pisar? Las once crónicas que conforman este libro —solicitadas, escritas y reunidas especialmente para esta antología— hablan sobre la experiencia del arribo, sobre la salida urgente rumbo a un exilio, una revolución, un viaje, una beca, un amor, una invita­ ción, un deseo: irse, llegar, vivir; despegar, aterrizar, permane­ cer y, luego, sabiendo que es imposible ser el mismo, decir adiós, despedirse con un nombre tatuado en la piel: dejar una ciudad, una conversación, un pedazo de nuestra vida. Los once autores de este libro se refieren al gozo —a veces al dolor— del descubrimiento primero de una ciudad en la que se vivió, en la que se fue extranjero para dejar de serlo o simplemente serlo para siempre, de un lugar que terminó siendo parte de la piel de cada uno, como es parte de la piel del mundo, como somos todos parte; de una ciudad que el tiempo les hizo reclamarla como suya —el tiempo y la distancia y la nostalgia—, como yo reclamé a Madrid como mía cuando mi vida y la costumbre así terminó exigiéndolo. Este libro representa un homenaje al pasado, al recuerdo del que cada uno fue allí donde alguna vez llegó por primera vez, pero es también un homenaje al presente, a lo que hoy, cada uno de estos once escritores en nuestra lengua, es: su pasado, su presente, su piel; su memoria, su palabra escrita. Ésta es, podría ser, la historia sensual de un encuentro, de once; el retrato de una conquista: la del lugar que exigía de cada uno permanecer con los sentidos bien alerta; con la san­ gre despierta. Ciudad de México, septiembre de 2009 12 LONDRES, 1976 Andrew Graham-Yooll 13 A Londres debo muchas vidas: la mía, la de mi familia. Ingla­ terra nos permitió arribar a un futuro que en Buenos Aires nunca veríamos. La primera sensación de triunfo es el alivio. Llegamos con el cuerpo intacto, el alma herida. Con el tiempo sabríamos que morir en la Argentina era un acto inútil, que había que purgar la mente del miedo, parte de disipar la culpa por haber sobrevivido. El miedo de mirar atrás prevalece, pero a nadie importa. Con el tiempo todo se funde y es pasado. Sa­ limos de Buenos Aires el primer día de primavera, llegamos a Londres el segundo día de otoño. Así de simple, sin adjetivos ni lamentos. Los ingleses prefieren las cosas sin melodrama. Todo comenzó en 1976. Primero, hay que enseñar a los niños que este lugar es di­ ferente; es acá, no estamos más allá. La necesidad surge cuan­ do el varón pregunta si una casa se puede proteger con un solo custodio y sin armas. En aquella casa hay un hombre, albañil o jardinero, apoyado contra la puerta de un respetable hogar suburbano, igual a cientos en ambos lados de la calle, de esos que se ven en películas inglesas de los años 60. En Buenos Aires la guardia siempre era de dos o tres. Enorme fortuna fue disfrutar la indiferencia que producían nuestras circunstan­ cias. Se pierden todos los derechos al ingresar en tierra ajena. El huésped debe entender las reglas de inmediato. Por ejem­ plo, está mal visto buscar aclaraciones o asistencia en fin de semana. Hay que esperar hasta el lunes. Es natural, cada uno tiene sus problemas. Hábilmente, la ex metrópoli imperial absorbe todo y lo transforma. Londres convence que la patria, como la vida y la virginidad, sólo se pierde una vez. Los ingleses prefieren el vocablo expatriación: es mudanza de hogar, de país, de empleo, excluye el drama del exilio que para el inglés es una ficción. El relato de lo vivido debe ser la verdad, si bien ni una palabra necesita ser creída, porque a lo desconocido llamamos ficción y cuando no comprendemos el lenguaje le decimos fantasía. El exilio es verdad, ficción y fantasía. La memoria tiene predilección por el recuerdo aceptable, aunque sea difícil de comprender. ¿Cómo puede uno enamorarse de un país al que no pertenece? Es como querer amar a una mujer cuando en la mente lleva a otra. Conviene comenzar por las cosas pequeñas. Londres: ¿dónde más en el mundo se detenía el tráfico con sólo pisar las rayas del cruce peatonal? ¿En qué gran capital había tanto espacio y seguridad en los taxis? Nunca habíamos visto en la calle a policías sin armas. Los nuestros cargaban tantos fierros que parecían una herrería ambulante. ¿Dónde había tende­ ros que le decían al cliente “mi amor”, my love? En las estacio­ nes del ferrocarril operaban los “busca trenes”, train spotters; excéntricos individuos de cualquier edad que anotaban los números de las máquinas para luego observar cuántas veces pasarían nuevamente. Locura local. ¿En qué capital se podía hallar una vida relativamente tranquila? Un año en Londres equivalía a la tensión de diez minutos en Roma o Río de Janeiro; ni hablemos de Nueva York. ¿Y Buenos Aires? Allá la vida era la muerte. ¿Dónde en el mundo coexistía en forma tan palpa­ ble la vida con los personajes de la literatura infantil que fue exportada al Imperio como parte de La Pax Británica? El osito Pooh de Christopher Robin, la historia de Peter Pan, y los per­ sonajes perennes de las novelas de Jane Austen (1775-1817) y de Charles Dickens (1812-1870). ¿En qué otro lugar sería posible limar asperezas mediante la agilidad del pragmatismo? Toda crítica a lo hallado, desde la comida a la situación en Irlanda del Norte, era refutada con paciencia: “Es muy difícil para el extranjero entender a nuestro país”. La felicidad de la super­ vivencia del recién llegado supera el estado de incertidumbre, luego se descompone en una larga lista de hechos, menores, importantes…, dudosos. Qué bueno llegar a Londres mientras 16 brilla el sol, cuando la gente habla, conversa, comenta su tema favorito, el clima, la lluvia, el pronóstico, en forma intensa, antes que el cielo se cubra de gris, y la gente ya no hable y piense en el suicidio. Era una revelación auscultar los interiores de las casas, cortinas abiertas, mirar hasta el último rincón donde llegan los agudos rayos del sol. Inspeccionar cada hogar ajeno es picardía privada, es compartir el domicilio de desconocidos. El cuidado desorden de las matas de narcisos, o de rosales, en los parques públicos llena la vida de color. En esa indiscipli­ na silvestre y a la vez severa los ingleses hacen sus picnic, en Hyde Park, Hampstead Heath, Wimbledon Common, puntos de reunión social en los meses de julio y agosto. En el culto al sol del norte los hombres se desnudan hasta sus calzoncillos, las mujeres ventilan la blanquísima piel de sus pechos que parecían culminar en preciosos pezones grandes como pocillos de café. Es muy natural, ¿entiende? En las plazas, bancos de madera, a salvo del vandalismo, aparecen dedicados a la memoria de al­ guna Señorita Brown que durante 30 años consumió ahí sus scones cada tarde. Parecía natural gritar, “Londres, I love you! por permitir­ me estar aquí”. Poco serio. La costumbre lejana frena seme­ jante expresión. Gritar puede conducir al arresto. Aquí, una declaración de amor en voz alta era impensable. Los ingleses no son románticos: saben apoyar, respaldar, asegurar, son es­ toicos y a veces sólidos, pero jamás románticos. The Daily Telegraph, matutino conservador, me empleó como redactor (sub-editor): había arribado, empleado en un diario en la calle Fleet, de Londres. La calle estaba poblada de mitos, cerveza, camaradería y peripecias exageradas. Tres siglos de historia alimentaban las más variadas fantasías. ¿Qué dirían los muchachos en Buenos Aires al saberme instalado en el cen­ tro mundial del periodismo de habla inglesa? No dirían nada. A pocas noches de llegar a la redacción un colega preguntó: “¿Ya has tenido relaciones sexuales en Londres?”. Asentí, sin aclarar que parecía natural en un matrimonio joven. “Ustedes, los extranjeros que vienen de allá, ¿se dejan puesto el pijama 17 durante el acto sexual? Deben sentir mucho frío aquí”. La pre­ gunta parecía una humorada pero podía ser en serio. Ya lo ad­ virtió el húngaro György Mikes (1912-1987), en su libro, Cómo ser un extranjero: Manual para principiantes y alumnos avanzados/ How to be an Alien: A Handbook for Beginners and Advanced Pupils (1946): “Los ingleses no tienen relaciones sexuales, tienen bolsas de agua caliente”. El Telegraph sirvió como puerta a un préstamo hipotecario sin dificultad. El de la inmobiliaria informó con vehemencia al empleado del banco que yo era blanco, hablaba en inglés y tra­ bajaba en el Telegraph. Listo. Nos fuimos a vivir a Golders Green, barrio judío donde los judíos son más judíos que en Israel o Nueva York. A eso estábamos acostumbrados. La inglesada en la Argentina, como yo, son más británicos que los ingleses en el Parlamento. Nos preguntamos cómo habíamos llegado a ser exiliados en la tierra de mis padres, del padre de mi padre y de generaciones anteriores a ellos. Los españoles ya se lo han preguntado en Buenos Aires, ida y vuelta a Galicia. Golders Green estaba a una estación de Metro (The Tube) de Hampstead, suburbio alguna vez poblado por socialistas, hoy por millona­ rios, probablemente socialistas, y artistas. Sobre Hampstead Hill, en el café Farquharson, el austro-búlgaro Elías Canetti (1905-1994) tomaba café, despotricaba contra las mujeres in­ glesas y acusaba a toda la intelectualidad londinense de tener mentalidad limitada. A pesar de lo desagradable de los comen­ tarios de Canetti lo que más deseaba yo era “sentarme a sus pies”, como alguna vez hizo el poeta Francisco “Paco” Urondo (1930-1976) para escuchar al entrerriano Juan L. Ortiz (18961978). A Canetti quería escucharlo hablar de la creación de Auto da fe/Die Blendung (1935) o de Masa y poder, su estudio sobre el movimiento de masas en Europa que le valió el Nobel en 1981. Canetti buscaba solamente el oído exiliado para quejarse de los ingleses entre quienes vivía desde su arribo de Viena en 1938. No fue una asociación promisoria. Yo buscaba un buen café, que no había. En Buenos Aires “tomar un cafecito” era ritual y se pedía con índice y pulgar apenas separados. En Londres 18 servían algo como un balde lleno de leche con un chorrito de sustancia oscura. Ya me lo había advertido el fileteador Luisito Zorz, “no te vayas, inglés. Acordate lo que dijo (Enrique) Cadí­ camo (1900-1999): si te vas, ¿dónde vas a encontrar medialunas como las de Buenos Aires? Ni en Mar del Plata…”. El poeta Alan Ross (1922-2001) editor de la revista London Magazine, me convidó almuerzos, anécdotas de cricket tan interminables e incomprensibles como las reglas del juego y, generoso, publicó mis crónicas literarias de viaje sobre South America. Ross me informó que había llegado tarde para pre­ sentarme como un “wealthy Argentine” o “argentino acaudala­ do” que habían hecho furor en Londres antes de iniciarse la guerra en 1939. Además, no tenía conexión con los espías co­ munistas homosexuales y ningún lazo con la India, centro de una moda post imperial. Renuncié al Telegraph y me fui a la redacción de The Guardian, donde los columnistas liberales son conservadores que aconsejan votar al laborismo. Sin pasiones propias y sin im­ portarles las de otros, los británicos ven a su reino como segu­ ro y tranquilo. Las opiniones se manifiestan en forma breve, terminante, pero es un placer escuchar a un inglés decir con total certeza que no está seguro. Siempre se recala en la ironía como recurso más contundente. Durante siglos la forma más aceptable para el diálogo era el intercambio epistolar. En el país guerrero se evitaba levantar la voz. Allá en Buenos Aires nos pe­ leábamos a gritos y con el grito ejercíamos la política. Las au­ toridades proclamaban que éramos un país de paz mientras alentaban el asesinato. Puede elaborarse una teoría de todo esto: en los países fríos se habla en voz baja y las inclemencias del tiempo llevaron al desarrollo de un correo eficiente y la vida trascurre bajo techo. En los países cálidos los servicios pos­ tales son ineficientes, se privilegia el contacto personal para elaborar promesas que no se cumplen porque las palabras se las lleva el viento. El periodista polaco Ryszard Kapus´ciński (1932-2007) alguna vez dijo que no podía escribir un libro sobre Inglaterra 19 porque los ingleses nunca se excitan por nada. A primera vis­ ta, es lo más atractivo de la isla. El periodista norteamerica­ no Bernard Nossiter (1926-1992) escribió que Londres era la última gran capital habitable, donde el horizonte no había sido taponado por las excrecencias de las inmobiliarias (Reino Unido: Un futuro que funciona / Britain: A Future that Works. Londres, 1978). En general el británico logra ignorar a todo individuo que no conoce. Los extranjeros son indeseables, pero nadie lo dice. Los extranjeros son como la gripe, son algo que sucede y que siempre vuelve, imposible deshacerse de ellos pero no se les puede dar importancia. Prevalecen los viejos clichés. Los fo­ rasteros son temibles como ente: los alemanes porque hacen guerra, los italianos porque seducen a las mujeres rubias, los franceses porque emiten un vaho a ajo y los japoneses porque se mueven en manadas. En Buenos Aires medimos a la gente en términos de posesiones, por el número de llaves que cuel­ gan de una cadenita atada al cinturón. Buscamos refugio en los núcleos latinoamericanos, un grupo más bien pequeño dado que el mundo hispano había tenido poca relación con el reino de habla inglesa. Se formaban reuniones amables, cálidas, pobladas de fantasmas del pasa­ do. Vivíamos aquí, mirábamos allá. Los chilenos, también los bolivianos, parecían mejor organizados, no tanto los urugua­ yos. Mis compatriotas argentinos buscaban lástima por sus circunstancias y exploraban acomodos académicos, becas, y puestos universitarios. Cubanos había pocos en Londres, di­ vididos en grupos favorables a Fidel Castro o a su implacable crítico desde 1965, el novelista Guillermo Cabrera Infante (1929-2005), que residía en un “bunker” que parecía “Little Havana” en Gloucester Road. ¿Cómo se descubre un país, una ciudad? Simple, hay que dejar de mirarlo desde afuera. Conozco la idea. Es como regresar a un lugar en el que nunca he estado, una ansiedad que pueden transmitir escritores, poetas, que retienen en su creación un pasado que no es propio. ¿Cómo lograr la novedad en lo que está muy trillado? En su capítulo “La filosofía del turismo” del libro 20 La nueva Jerusalem (1920), el inglés G.K.Chesterton (1874-1936) halló con fastidio que todo lo que descubría había sido visto. “Puede ser una contradicción esperar lo inesperable. Puede ser simple locura anticipar la sorpresa o buscar el asombro”. Aquí, en lo que fue el centro del mundo, sus lectores ya habían visto esto mismo con anterioridad, en Robert Browning (1812-1899), poeta inglés, en Pensamientos de entre casa desde el exterior/HomeThoughts from Abroad (1842). También el gran W.H.Auden (19071973), en su magnífico poema Mira, forastero/Look, stranger (1936) advertía la belleza y la mezquindad de su isla. Extraño a Auden: al saber de su deceso en Viena en septiembre de 1973 le envidié la muerte. En Buenos Aires me sorprendió una leve indigna­ ción, “ah, viejo puto, tú sí que lograste evadir a esta catástrofe que niega a toda poesía”. Para superar la sensación de pérdida lo instalaba en Buenos Aires, en Santiago, en Montevideo, en alguno de los infiernos en que vivíamos. Raro. Ni su obsesiva relectura en Londres me lo devolvió. Elegí otros autores. Había ratos en que George Orwell (1903-1950), con cuyos textos fui criado en otro Buenos Aires, inspiraba el romance que buscaba en Inglaterra, la tierra de mis padres donde yo era extranjero. “La suavidad, la hipocresía, la desconsideración, el respeto por la ley y el odio a los uniformes quedarán, junto con los pasteles de grasa y los cielos nublados… Inglaterra siempre será Ingla­ terra” (El león y el unicornio y oros ensayos, 1940). Esa era la visión de Inglaterra que recibí en la infancia. En la isla, sin embargo, la confusión intelectual era con­ siderable. ¿Cuál es su ser nacional? Se siente una fuerte sensa­ ción de nación aunque parecería que sólo la guerra impone la identidad, sólo el heroísmo en combate recibe respeto. Las impresiones transmitidas a los que no vivimos aquí antes son las que más perduran, mucho después del arribo. Pesa en la memoria la pregunta paterna, “¿por qué el mundo no puede ser como Inglaterra?”. Parecía un interrogante razonable cuando éramos niños. Es parte de la memoria de nuestros mayores. Los ingleses tienen el único país en el mundo al que todo el que ahí nació ha podido volver, siempre. Inglaterra nunca 21 estuvo cerrada para los ingleses como han sido cerradas para propios tantas fronteras. Están convencidos que su país no tiene pasado que purgar, ninguna memoria que amenace su futuro. No han visto ni pogromos, ni holocaustos, ni campos de concentración. El terruño inglés es “home” (hogar) y les es incomprensible que alguien no lo vea así. Para un anglo-ar­ gentino ese “home” había sido descrito por Mark Girouard (1931) en Regreso a Camelot: La hidalguía y el caballero inglés / The Return to Camelot: Chivalry and the English Gentleman (1981), “Siempre estaba dispuesto a dar de su tiempo para ayudar a los menos afortunados. Era un opositor honorable y buen per­ dedor, hacía deportes por el placer del juego y no para ganar. No se ufanaba, no le interesaba el dinero”. El mundo llama a eso el “espíritu de fair play”. A medida que pasan las décadas es un horror descubrir que hay hooligans en todos los deportes, que a nadie gusta perder y por ende los ingleses no son buenos perdedores. Eso hacía que los ingleses fueran iguales al resto de la humanidad. Hasta había mendigos de tez blanca en las aceras, bajo frazadas rotas, con perros mejor alimentados que sus dueños. El centro del imperio parecía una república en vías de subdesarrollo. ¿Existió alguna vez el caballero inglés? Supuestamen­ te estábamos entre ellos. Lejos de la isla había parecido que poblaban todo el reino. Eran los constructores de imperios, fabricantes de bicicletas Raleigh y faroles Lucas, de coches de juguete (o colección) marca Matchbox o Dinky, del juego de Meccano, de publicidad que había dado la vuelta al mundo ofre­ ciendo “Ovaltine” (nuestra Ovomaltina, quizá) como bebida fortificante para niños, o automóviles Morris. Eran ingenieros de ferrocarriles, líneas férreas que tendían a lo ancho y alto de la Argentina, como lo hizo mi bisabuelo que llegó allá por 1860 para dibujar el trazado de vías. ¿Dónde quedaba ese país que producía caballeros ingleses? “Vivimos en una de las islas más hermosas del mundo, cosa que muchas veces olvidamos… Este país fue diseñado por Dios como un paraíso terrenal… Aun ahora el encanto prevalece”. Esas líneas pertenecen al escri­ 22 tor J.B. Priestley (1894-1984) en La belleza de Gran Bretaña / The Beauty of Britain (1935). Ellas me lo aseguraban. Traté de dejar de ser argentino y entrenarme a ser britá­ nico, ni siquiera un escocés de la tierra de mi padre porque no hablaba su idioma, ni comprendía su fútbol. Tenía que ser in­ glés con apellido escocés. En una carta de Sigmund Freud (1856-1939) desde Hamps­ tead, al norte de Londres, a su hermano Alexander, el 22 de ju­ nio de 1938, escribió: “Esta Inglaterra, ya lo verás por ti mismo, y a pesar de todo que te pueda parecer extraño, curioso y difícil, de lo que hay bastante, es un país bendecido por la felicidad, habitado por gente hospitalaria y bien intencionada…”. En Londres abunda esa gente, me dijeron. El novelista V.S.Naipaul (1932) recibió el título de caballero como premio a sus publica­ ciones y se convirtió en Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul en 1989. Muchos años después de abandonar la casa con los dos leones en el frente donde vivió con su padre indio, en 64 Main Road, Chaguanas, Trinidad, me comentó que “el exilio siem­ pre se inicia como un acto involuntario. Yo vine a Londres por voluntad propia, tu decisión, ¿no fue igual?”. En 1919, Vladimir Nabokov (1899-1977) fue llevado de Rusia a Inglaterra, y aprendió inglés, luego francés. Su escritura fue una búsqueda de otra identidad, nunca como exiliado. Fui en busca de otras vidas, otras formas. Cerca de la re­ dacción de The Guardian, en Farringdon Road, había un pub, The Surprise, poco elegante, diferente a los que muestran los folletos de turismo. Reflejo de decadencia, permitía a sus clien­ tes ser como son, decadentes, obreros postales del más bajo escalafón, gente que quiere soñarse Peter Pan para no admitir que muchas veces son Pinocho. Para los “Argies” que conocían su Buenos Aires, se parecía a los piringundines de la calle 25 de mayo, salvando diferencias en el nivel de iluminación y los precios de las bebidas. La Sorpresa estaba bien iluminado y la cerveza era barata. Entre los parroquianos que me encanta­ ron con su conversación y consejo había un cura irlandés que anunció de inmediato: “Seré sacerdote, pero soy un hombre 23 sensual. Si supiera usted lo que tengo que escuchar en el confe­ sionario. ¡Cristo! Qué basura. Disfruto de la escena aquí. ¿Qué voy a tomar? Una Guinness, naturalmente”. Se agregaba un paquistaní, funcionario del Banco Mundial, que iba al The Surprise para intercambiar el lenguaje más vulgar de su urdu nativo con los empleados del cercano correo de Mount Plea­ sant. Había unos seis clientes jóvenes, muy bien vestidos que parecían fugados de alguna parte. Había albañiles y mecáni­ cos, periodistas venidos de Fleet Street, trabajadores socia­ les. Todos compartían una secreta sensación de culpa por estar disfrutando el jovial interior de ese pub. Cerca de las diez de cada noche de día hábil, horario más bien tranquilo, las mu­ jeres que trabajaban la calle en la cercana estación de King’s Cross, subían a un tablado vistiendo corpiños, medias de red, y bragas que parecían parches de esos usados para tapar un ojo. Saludaban, luego caminaban entre los clientes con un vaso vacío recolectando dinero. Más se llenaba ese vaso de una pinta, mejor prometía ser la función. Salvando alguna moda en ropas, parecían salidas de la novela Tom Jones (1749) del inglés Henry Fielding (1707-1754). Al tocar la hora, las mujeres (hasta tres por vez) se quitaban los pequeños trapos que les quedaban. Apenas si sonreían, jamás se tocaban entre ellas, se abrían de piernas y los pechos rebalsaban sus manos. Los nativos de la isla se babeaban con la vista de los pezones color azabache de las asiáticas. Los paquistaníes enloquecían engullendo contor­ no y rincones de las más rubias y de tez más lechosa. Ningún hombre parecía demorar la vista en la horqueta femenina, todos disfrutábamos la voluptuosidad y la camaradería de la cultu­ ra más baja. Nadie lo negaba cuando el show terminaba y en el bar se encargaban las últimas copas antes del cierre de las 23 horas. La fiesta se acabó a raíz de un artículo en el tabloide The Sun, periódico de gran venta y curiosa moralina. La última escena fue divertida. Siempre hubo un cliente, bajito, pelado, que alentaba con adjetivos absurdos a las mujeres. Un día una de las damitas lo hizo inclinar la cabeza hacia el escenario y se sentó sobre él. Al retirarse, la pelada brillaba con el sudor de 24 la entrepierna femenina. “¡Eso seguro que me hará crecer el pelo!”, exclamó el hombre. La mujer lanzó una carcajada, sus pechos saltaban con su risa celebratoria. Y cayó la policía. Londres, mi Londres, ciudad que me facilitó nueva vida, siempre mi segundo hogar, nunca mi lugar en la tierra. 25