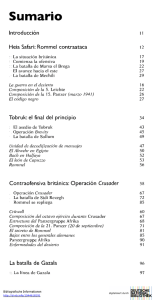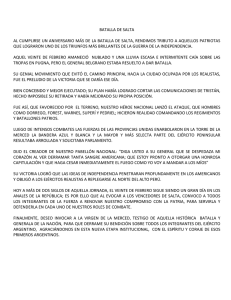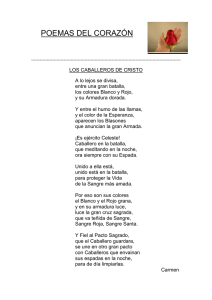«Que el ala derecha se mantenga firme» El nombre de Erwin
Anuncio

«Que el ala derecha se mantenga firme» El nombre de Erwin Rommel va asociado a uno de los mayores maestros de las maniobras de guerra, a uno de los miembros de ese selecto grupo cuya personalidad trasciende el paso del tiempo y continúa comunicándonos su energía. Las victorias de estos hombres, en otros tiempos, dependieron de su capacidad para comunicar sus intenciones, imponer su voluntad y actuar con una velocidad asombrosa en medio de situaciones confusas a lo largo y ancho de las distancias variables de los campos de batalla. Sus personalidades cortaron como sables, de forma análoga, y atravesaron los telones de la Historia llegando a las generaciones posteriores con una inmediatez que nos acelera el pulso. Estos hombres, que se han convertido en leyenda, proyectan cada uno a su manera la imagen clásica del guerrero: valiente, vigoroso, de ojo de lince y mente aguda, capaz de tomar decisiones con toda rapidez, alerta cuando existe peligro y, en la lucha, más rápido y audaz que sus enemigos. Rommel perteneció a esta extraordinaria hermandad, la hermandad de Héctor y la de Rupert del Rhin, a quienes sólo se pueden describir como héroes. Y es curioso que un hombre moderno tan decididamente práctico como Rommel, el menos fantasioso de todos, se haya unido a una sociedad tan vinculada al mito. Las actitudes ante el arte militar han ido evolucionando con el tiempo y la fama de los héroes guerreros se eleva y se desploma según las modas. En la actualidad, a la gente le repele más que le fascina la energía de un personaje como Carlos XII de Suecia, otro de los maestros de los campos de batalla, un hombre que dio caza a sus enemigos e hizo la guerra sin interrupción durante dieciocho años. Cuando en 1714 se encontraba prisionero de los turcos, Carlos tentó a la muerte organizando una resistencia sanguinaria junto con sus compañeros de cautiverio, luchando contra fuerzas abrumadoras y matando a un gran número de sus carceleros, hasta que fue apresado. Tiempo atrás, en medio de la campaña, el rey se había enfrentado a las protestas de sus consejeros civiles diciéndoles que su único cometido era reunir dinero para sus guerras y que estas guerras se libraban por el honor de la Casa Real de Vasa, de la que podían tener el orgullo de compartir un pequeño reflejo. En nuestros días, un personaje semejante repugna y horroriza, y su soberbia resulta tan incomprensible como su amoralidad. Sin embargo, cuando leemos la velocidad a la que Carlos conquistó vastos territorios, en la guerra del Norte, sometiendo a polacos, rusos y alemanes, y estableció nuevos estados derrocando a los antiguos; cuando nos enteramos de que comenzó su breve aunque asombrosa carrera a la edad de catorce años, siendo un rey niño, y la concluyó a los treinta y seis, podemos reconocer que hubo algo notable en el pálido rostro y en la figura alta y flaca que estalló sobre Europa, espada en mano, como, con palabras de Winston Churchill, «el guerrero más furioso de la historia moderna... intrépido e implacable, capaz de hacer fríos cálculos y, mediante un gran poder de encantamiento, con una vida hechicera». Carlos, un héroe, llega hasta nosotros aunque puede ser que nos resulte repelente y nosotros reaccionemos ante su figura. La viva energía de estos hombres es lo que salta por encima de los años y lo que los convirtió en mitos en su época. Son hombres como Jeb Stuart, el gran soldado de caballería confederado de la guerra civil estadounidense, que inspiraba a sus tropas siempre que aparecía y, como aparecía en lugares muy distintos y lejanos del campo de batalla, todos ellos cruciales, daba la impresión de ser sobrenatural, «constantemente sobre la silla de montar [.] presente en todas partes, en todo momento del día y de la noche [.] sin que le faltara nunca la alegría ni el humor», y que galopó por las sierras de Chancellorville antes de la gran victoria de Lee sobre el ejército del Potomac. O como Bedford Forrest, que luchó en la misma guerra, un hombre tan brillante y escurridizo como el mercurio. Estos hombres, soberanos o subordinados, fueron héroes sin ningún género de dudas, capitanes de las huestes y señores del campo de batalla. Su clara opinión sobre la política y los acontecimientos, inevitablemente afectada por las circunstancias y los sentimientos que los rodeaban, pudo haber sido limitada o distorsionada. Y cuando se estudia a cualquiera de ellos es necesario andarse con pies de plomo y ser cauto con los veredictos que se derivan de épocas, lugares y culturas completamente diferentes. Esos hombres, con todos sus errores, fueron los hijos de su tiempo y podemos ver aquellos momentos tanto a través de sus ojos como objetivamente. Pero su influencia les ha sobrevivido. Podemos considerar que nuestra admiración es una brutalidad inmadura, pero eso no la hará desaparecer. En una época de poderío aéreo, de mecanización a gran escala, de un incremento de la capacidad de destrucción de la potencia de fuego hasta un grado tal que habría sido impensable poco tiempo antes, en una época en que la guerra entre las sociedades modernas e industrializadas ha pasado a implicar inevitablemente un conflicto de masas despersonalizadas que se extiende por territorios vastísimos, los maestros del campo de batalla a la manera heroica han dejado de ser útiles, y sus logros espléndidos se vuelven primitivos e irrelevantes. Aquí tenemos a Churchill otra vez, reflexionando en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial sobre el carácter militar de Marlborough: En las épocas de las que estamos hablando, el gran comandante demostró el día de la batalla que poseía una combinación de las cualidades mentales, morales y físicas adecuadas para la acción y que destacaban hasta el punto de parecer divinas. Su aspecto, su serenidad, sus ojos penetrantes, sus ademanes, los tonos de su voz, más bien el latido de su corazón, comunicaban armonía a su alrededor. Cada palabra que pronunciaba era decisiva [.] esa época se ha desvanecido para siempre. Nueve años después de que se publicaran estas frases, su autor se encontraría deambulando de aquí para allá en su cuartel temporal de El Cairo al tiempo que pronunciaba una y otra vez el nombre de cierto general alemán para después gritar: «¡Lo único que importa es derrotarlo!» Era una figura que, de alguna manera, parecía salida de las páginas de la historia. En cierto sentido era una figura completamente contemporánea, técnicamente experto, con inventiva, de ideas progresistas y especialmente partidario de la forma moderna de llevar a cabo las campañas en el siglo xx. Sin embargo, su dominio personal del campo de batalla recordaba los logros de otras épocas anteriores y heroicas. Un dominio que hizo que Churchill se refiriera a él en la Cámara de los Comunes como «un oponente muy osado y habilidoso [.] y puedo decir, a pesar de los estragos de la guerra, un gran general». Erwin Johannes Eugen Rommel. El tipo heroico, al que sin duda pertenecía Rommel, se desmorona por completo si no lo respalda la competencia profesional. Sin embargo, estos hombres, cuyo servicio activo en el Ejército se puede discutir o no, conocían su oficio. Estos hombres, fueran reyes o soldados profesionales, estudiosos de la guerra por tradición familiar o movidos a ella por un accidente de la historia o de la revolución, dominaban su oficio, usaban la inteligencia, eran diligentes y al mismo tiempo estaban en armonía, por su naturaleza, con las exigencias que planteaba la batalla. Surgieron, y siempre lo harán, de estratos sociales muy diversos. Pero fueran cuales fueran la educación, la influencia familiar y la herencia recibidas siempre ha estado presente una combinación de tres características que unidas significan la capacidad del comandante en el campo de batalla. A la primera de ellas se la podría denominar temperamento. El señor del campo de batalla siempre disfrutó de las dificultades que se plantean en el combate. Él mismo (y sus biógrafos de rigueur) con frecuencia lamentó este entusiasmo, por lo menos en la época moderna. La guerra puede ser algo horripilante. Las cosas sin importancia pueden ser mutilaciones, muertes y destrucción; el ambiente es de violencia y de dolor, las consecuencias serán sufrimientos y duelo y lo que genera, aunque no necesariamente entre las tropas que luchan, es una brutalidad despreocupada en el mejor de los casos y, en el peor, una depravada crueldad. Las condenas más severas que se hacen en nuestros días se reservan a los que conspiran o a los que glorifican los tiempos de guerra y, como el elemento natural del héroe es la batalla, nuestra actitud hacia él es ambivalente. Esta ambivalencia se resuelve en la actualidad por medio del concepto de «deber», es decir, tenemos la imagen de un soldado que obedece órdenes con estoicismo, incluso con brillantez en sentido técnico, pero realizando esta tarea, odiosa por definición, porque no estaba en su mano resolver la disputa, la que originó la guerra. En nuestra época han existido soberanos y generales dictadores pero rara vez han estado en el campo de batalla ni en primera línea de fuego. Por lo tanto, al comandante se le puede absolver y, de hecho, los historiadores lo hacen, de ser culpable de crear las circunstancias que le han dado su ocupación y su oportunidad. Sin embargo, no debemos imaginarnos, a partir de esta inocencia, que éste no disfrute haciendo su tarea porque si fuera así su temperamento le haría incapaz de realizarla. Es imposible que un hombre haga algo con habilidad y talento si no consigue una satisfacción de su actuación y los capitanes perversos de la historia, fueran sus causas justas o injustas, han luchado con un entusiasmo que sólo ha disminuido con la derrota o con la torpeza imperiosa de un superior. El entusiasmo no implica inhumanidad. La pérdida de amigos, el sufrimiento de los subordinados e incluso de los enemigos con frecuencia* han despertado las simpatías de los grandes comandantes. Lo que es seguro es que despertaron las de Erwin Rommel. Pero sería un disparate pretender que el entusiasmo estuviera ausente, lo mismo que en los casos de Alejandro Magno y del gran O'Neill. El temperamento de un luchador que triunfa, por muy cuidadoso que pueda ser para expresarlo de una manera adecuada según las convenciones que rigen en su época, es un temperamento que se encuentra en armonía con las exigencias particulares de la batalla. La batalla es su elemento. Y aunque en las frías condiciones de las postrimerías de la guerra lo tachara de ocupación estúpida, la batalla era el elemento de Erwin Rommel. Si el temperamento es algo indispensable para tener habilidad en el momento de la batalla, también lo es la comprensión, el conocimiento de la batalla. Todos los capitanes victoriosos lo han tenido, ese sentido de lo que funcionará y lo que no en las situaciones, con frecuencia extraordinarias, creadas por el hecho de que hay grandes cifras de hombres intentando matarse unos a otros. Hasta cierto punto, esta comprensión se puede adquirir por medio del estudio y de la reflexión aunque la palabra «estudio» implica un proceso académico que con frecuencia es inaplicable. Lo cierto es que en gran parte deriva de la experiencia, de lo que ha sucedido anteriormente. Y la experiencia puede ser, y lo es con frecuencia, la experiencia de otros, es decir, algo histórico. Debe tener sus raíces, fuera de toda duda, en los factores prácticos, técnicos y profesionales que se dominan y se valoran; en las capacidades y en las deficiencias del armamento, los equipos y los vehículos, y, sobre todo, en las capacidades y en las deficiencias de los hombres. Pero la comprensión y el conocimiento de la batalla, ahí donde se distingue a un gran comandante que es en el campo de batalla, de alguna manera están por encima de lo cerebral. Se convierten en algo así como un sexto sentido, un instinto, una reacción visceral que va más allá de los fenómenos (que son igualmente esenciales pero se pueden describir con más facilidad) y que es la capacidad y la oportunidad de juzgar una situación concreta con sagacidad y rapidez. Trasciende aunque se acerca al coup d'oeuil que le permitió a Wellington en Salamanca ponerse en pie de un salto cuando observaba las columnas de Marmont y, al grito de «¡En nombre de Dios! ¡A ellos!», salir al galope para conseguir la que acaso sería la victoria más brillante de toda su carrera. También lo podemos encontrar en el apodo que daban sus hombres a Erwin Rommel, Fingerspitzengefühl *, que aludía a su respuesta casi animal ante los peligros, las oportunidades y las variaciones de una batalla. Esta comprensión y este conocimiento se refinan hasta convertirse en un instinto y se aplican de forma instantánea. Es algo que se puede reconocer en todos los grandes maestros de las maniobras bajo distintos disfraces y con distintos nombres. «Hecho al momento.» La última y fundamental cualidad de las tres que precisa un gran comandante en el campo de batalla es la capacidad de pensar y actuar con absoluta claridad, con resolución y, sobre todo, con rapidez. El temperamento puede aportar un entusiasmo muy necesario, el conocimiento puede proporcionar una intuición sólida, incluso extraordinaria, de lo que se debe hacer pero el experto en maniobras es aquél cuyas actuaciones son tan rápidas, seguras y enérgicas que fijan el rumbo y dirigen el curso de la batalla. Éste fue el caso de Rupert quien, a pesar del mito de su impetuosidad, fue un comandante profesional de gran experiencia, cuando ordenó la carga del puente de Powick en los primeros días de la guerra civil inglesa y atacó antes de que nadie, en especial el enemigo, estuviera preparado. Atacó y derrotó a fuerzas muy superiores antes de que éstas pudieran desplegarse, antes de que el enemigo pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Atacó de una manera que «convirtió el nombre del príncipe Rupert en el sinónimo de algo realmente terrible». Sigue siendo así hasta nuestros días. Y, tres siglos después, sucedió lo mismo con Rommel. Erwin Rommel nació en Suabia. El ducado de Suabia había sido absorbido hacía mucho tiempo por el reino de Wurttenberg y el calificativo de Schwaben* era más territorial que político. Sin embargo, el suabo tenía y sigue teniendo características peculiares. Rommel era estable e imperturbable más que emocional, en algunas ocasiones su severa timidez contrastaba con la exuberancia de su vecino de Baviera. Era cuidadoso con el dinero, más que eso, prudente. Era un wurttemburgués leal pero se sentía superior a las otras personas del reino. Y, por encima de todo, tenía sentido común, una cabeza despejada y mucha sagacidad. Rommel, a pesar de su brillantez, de su posterior don especial para la teatralidad, del aura romántica de sus logros, era un suabo de arriba abajo. Su padre, también de nombre Erwin Rommel, fue profesor de instituto en Heidenheim en Wurttemberg, a unos 80 kilómetros al este de Stuttgart y 30 al norte de Ulm. Su madre, Helene von Luz, que vivió hasta 1940, era hija del Regierungs-Präsident** de la ciudad. De niño, el pequeño Erwin, nacido el 15 de noviembre de 1891, era de cara pálida, cabello claro y ojos azules, a veces soñador pero siempre apacible, un niño «fácil». En el campo académico así como en el deportivo fue normal, aunque durante la adolescencia descubrió su afición por las matemáticas (tanto su padre como su abuelo fueron distinguidos matemáticos) que lo acompañó hasta la muerte. La dureza física y la energía tan notables que caracterizaron a Rommel, el soldado, en todas las graduaciones, no quedaron patentes al principio. Sin embargo, su familia*** siempre recordaba una cosa de él: parecía que no le tenía miedo a nadie. En la adolescencia empezó a desarrollar una gran capacidad para las matemáticas, sorprendentemente rápida, acompañada por una afición entusiasta por el esquí, la exploración y la bicicleta. Por lo que se refiere a las lecturas, siempre prefirió los libros prácticos a las obras de imaginación. Erwin padre sirvió en el Ejército como oficial de artillería antes de dedicarse a la enseñanza, pero en la familia no había una tradición militar especial. El joven Erwin, una vez aprobados sus exámenes básicos, comenzó a estudiar aeronáutica y tuvo algunas ideas que se podrían aplicar a los trabajos de Zeppelin en Friederichshafen. No obstante, su padre se opuso y le aconsejó que ingresara en el Ejército. Durante la victoriosa posguerra franco-prusiana se había proclamado el Imperio alemán, en 1871. Los soberanos independientes, los reyes, los grandes duques, los duques y los príncipes de los distintos estados se unieron en una alianza con el rey de Prusia como emperador de Alemania. Después de eso, en muchos de los sectores de la vida política se planteó el problema de reconciliar las necesidades legítimas, pero que se encontraban en conflicto, que planteaban la diversidad y la unidad, de equilibrar esa diversidad que percibían tanto los gobernantes como los pueblos, ya que se sentían, fueran bávaros o wurttembergueses, muy alejados de los prusianos o de los silesios, es decir, estaban en contra de la unión que imponían los imperativos del progreso económico y de la seguridad militar.