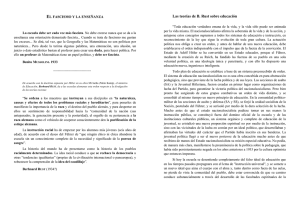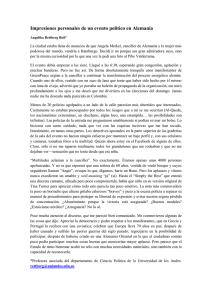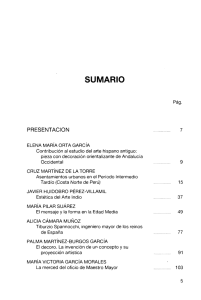Revista Time hombre del año 38
Anuncio
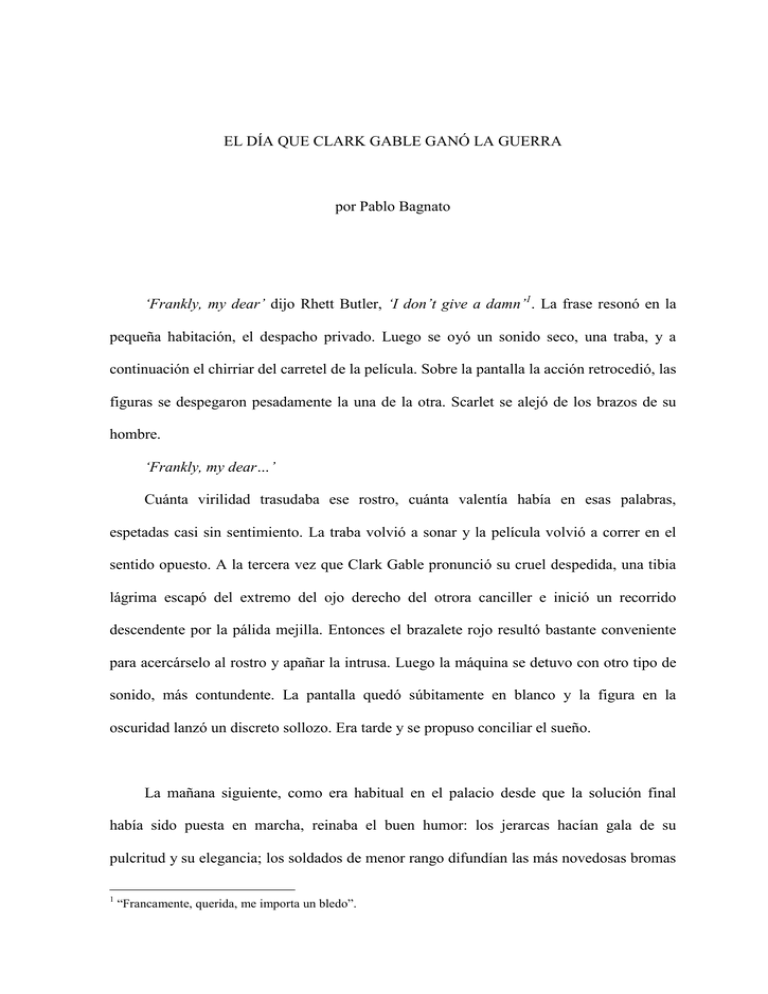
EL DÍA QUE CLARK GABLE GANÓ LA GUERRA por Pablo Bagnato ‘Frankly, my dear’ dijo Rhett Butler, ‘I don’t give a damn’1. La frase resonó en la pequeña habitación, el despacho privado. Luego se oyó un sonido seco, una traba, y a continuación el chirriar del carretel de la película. Sobre la pantalla la acción retrocedió, las figuras se despegaron pesadamente la una de la otra. Scarlet se alejó de los brazos de su hombre. ‘Frankly, my dear…’ Cuánta virilidad trasudaba ese rostro, cuánta valentía había en esas palabras, espetadas casi sin sentimiento. La traba volvió a sonar y la película volvió a correr en el sentido opuesto. A la tercera vez que Clark Gable pronunció su cruel despedida, una tibia lágrima escapó del extremo del ojo derecho del otrora canciller e inició un recorrido descendente por la pálida mejilla. Entonces el brazalete rojo resultó bastante conveniente para acercárselo al rostro y apañar la intrusa. Luego la máquina se detuvo con otro tipo de sonido, más contundente. La pantalla quedó súbitamente en blanco y la figura en la oscuridad lanzó un discreto sollozo. Era tarde y se propuso conciliar el sueño. La mañana siguiente, como era habitual en el palacio desde que la solución final había sido puesta en marcha, reinaba el buen humor: los jerarcas hacían gala de su pulcritud y su elegancia; los soldados de menor rango difundían las más novedosas bromas 1 “Francamente, querida, me importa un bledo”. antisemitas. Pero toda vez que el ex canciller hacía sonar sus tacos en cualquier corredor todo a su alrededor era silencio y cabezas gachas, sumisas. El hombre imponía respeto. El despacho oficial era amplio, avasallante. Un largo escritorio, el águila imperial detrás de éste y un retrato bastante vívido a un costado, conformaban lo más destacado de la decoración. Adolf H. degustaba su habitual té matinal. Como en otras oportunidades, no bien acabó su taza tuvo que echar mano a la roja servilleta para secar las gotas infames que había quedado prendidas a su bigote. Acto seguido contempló su rostro, mejor dicho esa específica parte de su rostro en el resplandeciente soporte de metal de una lámpara. Por primera vez en años se le antojaba molesto, acaso demasiado mullido. Pero hacía tiempo que el otrora canciller no osaba tomar decisiones estéticas sin consultarlo con quien consideraba experto en el tema. A través del intercomunicador pidió a la secretaría que concertara una cita con su estilista para aquella misma tarde. -Mais non, mon Führer!2 –exclamó Dominique, con afectada pero auténtica indignación (él era auténticamente afectado). El ex canciller acababa de plantear su dilema: cambiar o no la confección de su bigote. Después de todo, aquel de Rhett, es decir de Gable, breve y prolijo lucía muy bien. El estilista protestó una y otra vez, con creciente vehemencia. Argumentó que el suyo era una obra de arte, que seguramente inspiraría multitudes a adoptar ese mismo aspecto. Adolf H. no lucía del todo convencido. -Qu’est-ce qui se passe, mon Führer?3 –preguntó Dominique. El otrora canciller replicó con un tímido ademán. No es nada, sugirió pero el estilista lo conocía muy bien. “Sabe que puede contarme cualquier cosa”, agregó en su particular alemán. Y Adolf H. bien lo sabía; más aún, ya alguna vez lo había tomado por confesor. En tales ocasiones poco importaba la nacionalidad del asistente, aún en período de guerra declarada. Acaso 2 3 “¡Pero no, mi Führer!” “¿Qué es lo que pasa, mi Führer?” del mismo modo en que alguna lejana vez Goebbels, ante la negativa del ya consagrado Fritz Lang a filmar películas de propaganda so pretexto de que descendía por parte de madre de judíos, le dijo al cineasta “nosotros decimos quién es judío y quién no”, el Führer podía asimismo permitirse señalar quiénes eran enemigos y quiénes no. -Il y a des nouvelles4 –dijo, en su francés áspero y poco natural. -Qu’est-ce qu’elles dissent?5 Adolf H. le contó las últimas noticias del frente. Esto es, del frente contrario. -Incroyable!6 –exclamó su interlocutor al tiempo que terminaba de hacerle la manicuría (Dominique era mucho más que un coiffeur). El otrora canciller se mantuvo luego en silencio, meditabundo. El estilista lo contempló por unos instantes y luego arriesgó: -Mmm, mon Führer, je vous connais bien. Vous avez un plan…7 En efecto, había un plan en su mente pero el otrora canciller no quería develarlo. No, al menos, ante Dominique. Pero pronto alguien conocería sus intenciones. Una nueva noche de desvelo lo sacó del lecho compartido para adentrarse en la penumbra de su habitación privada. A tientas echó mano a un puñado de carreteles de celuloide y jugó a reconocerlos sin la ayuda de sus ojos. Sabía que corría el riesgo de tomar, por ejemplo, El triunfo de la voluntad o alguna otra de esas densas películas que no tenían el esplendor ni la manufactura de la industria norteamericana. Ni sus galanes. A fuerza de hábito, sopesando manojos de cinta, escogió una. Y no se equivocó: a poco de correr el metraje apareció Claudette Colbert (Ellie Andrews, para la ocasión); y aquello 4 “Hay noticias” “¿Qué es lo que dicen?” 6 “¡Increíble!” 7 “Mmm mi Führer, lo conozco bien. Usted tiene un plan…” 5 quería decir que era cuestión de tiempo para que apareciera él, nuevamente, aunque ahora dijera ser el tal Peter Warne, reportero desocupado. Adolf H. se tendió en su confortable sillón, vestido apenas con su ropa interior, y se entregó al deleite de la screwball comedy8. Qué acierto el del director al otorgarle el protagónico. La Academia de Hollywood le había dado la razón con el premio al mejor actor. Primeramente el ex canciller tuvo ciertos reparos, considerando que a aquellas horas de la madrugada lo corriente era dormir, pero tal era su disfrute que al cabo de un rato no pudo contener una sonora carcajada. Esto, sumado al hilo de luz que se escurría a través de la puerta apenas entreabierta, alertó a uno de los soldados de guardia. Desgraciadamente para el líder, esto coincidió con una escena romántica de la película. -¿Führer…? –preguntó tímidamente una voz al otro lado de la puerta. Recién entonces el otrora canciller advirtió la situación y se precipitó a apagar el proyector y a adoptar una postura recia, autoritaria. -Disculpe, Señor, no sabía… No inspiraba necesariamente un gran respeto Adolf H. en camiseta y calzoncillos largos. Acaso por ello exhibía una actitud feroz y agresiva. -¿Qué hace acá? ¿No sabe que es un gabinete privado? -Le ruego me disculpe, Señor… No obstante lo más vergonzoso no era su indumentaria sino la modesta erección que pretendía abultar su prenda íntima y que lo obligó, no bien notó este detalle, a dar la espalda a su subalterno. -Está bien, está bien. Cualquiera que hubiera podido apreciar entonces su rostro, hubiera notado una clara expresión de conflicto en sus facciones. Su “lucha” era contra sus instintos más primitivos, 8 Comedia de enredos (subgénero cinematográfico) contra la irresponsable osadía de su miembro. Al fin y al cabo, sus erecciones solían ser breves e inútiles y aquella ya parecía durar demasiado. -¿Se encuentra Usted bien, Señor? Ciertamente, pensaría el ex canciller, la presencia del subalterno no simplificaba las cosas. Pensó en despacharlo con virulencia, en amenazarlo con una severa sanción. Pero inmediatamente después se dijo a sí mismo que aquello no haría sino generar turbios e incómodos rumores. Después de todo, qué podía estar haciendo el mismísimo Führer de madrugada en aquel despacho suyo que apenas si tenía mobiliario, con excepción del sillón y el aparatoso proyector, una mesa bastante común y un vistoso cuadro en una pared que no era otra cosa que la tapa, ampliada y enmarcada, de la edición de la revista Time que lo proclamaba el hombre del año 1938. No, no, pensó, mejor mostrarse amable. -¿Cómo es su nombre, soldado? -Müller, mein Führer9 –repuso aquel, al tiempo que temerosamente se adentraba en la habitación. -Ajá. Y dígame, ¿le gusta el cine? -Sí, claro, mein Führer. Me gustan las películas de Leni Riefenstahl. Adolf H. hizo un ademán despectivo. -No me refiero a eso. El cine, digo. El cine de verdad. El de Hollywood. Su interlocutor se mostró algo confundido. -Vamos, no me va a decir que no ha visto ninguna película norteamericana. -Eeh… -Venga, no es nada terrible admitirlo. Entre nosotros… A mí me gustan, se lo confieso. Nadie va a condenarlo por decirlo. ¿Eh? -Sí, mein Führer. Supongo… 9 “Mi Führer” -Conoce a Clark Gable, ¿verdad, soldado? -¿Clark…? -¡Pero hombre! ¡Clark Gable! ¿Blackie Norton? ¿Rhett Butler? ¿¿¿No??? -No estoy seguro… -Alto, apuesto, morocho… ¿Bigote fino y elegante? -Ah, sí. Sí. Creo que sí. -Clark Gable se enroló en la fuerza aérea. -¿En la Luftwaffe10? -No, estúpido. La fuerza aérea norteamericana. ¿Comprende? Está en las filas enemigas. -Aaah… -Es un… es un ejemplo. Un modelo de patriota. ¿Comprende usted? Es un símbolo. Un emblema del valor, del coraje de los norteamericanos. Tan explícita admiración comenzaba a sonar un tanto extraña a los oídos del subalterno. -Mein Führer… con todo respeto… ¿qué quiere decir? -¡Que tiene que ser nuestro! –espetó Adolf H., a la vez que estrellaba su puño derecho sobre la mesa. Luego giró en dirección al soldado, y de su conflictiva erección no quedaba ya a la vista ningún vestigio. –Lo estoy poniendo a usted, Müller, a cargo de la operación. Clark Gable tiene que ser capturado y traído aquí, a comparecer ante mí, ileso. Ileso, ¿escuchó? Müller alzó vigorosamente su brazo derecho y asestó al piso un soberbio taconazo de su bota homolateral. -¡A la orden, mein Führer! 10 Fuerza aérea alemana Al caudillo le caía bien el subalterno. Cuando, antes de que éste se marchara, Adolf H. se tomó el tiempo para estudiar cuidadosamente su imagen, descubrió que en su porte estaban preservados los elementos raciales originales que conferían cultura y creaban la belleza y la dignidad de una humanidad superior. Eso, y un trasero bastante firme. Los días posteriores tuvieron para el ex canciller un curioso aire de nerviosismo. La expectativa era demasiado angustiante incluso para él, que tanto había padecido a lo largo de sus poco más de cincuenta años (desde los azotes de su padre hasta la prisión y las acusaciones de enfermo mental, pasando por heridas en combate y el desprecio de sus pares) no recordaba haber estado jamás tan intranquilo, desbordado por la ansiedad. -¿Te sientes bien, cariño? –se interesó oportunamente Eva pero él ni siquiera respondió (lo cual, en un sentido, era casi una muestra de cortesía). Su mano temblequeante alcanzó una botella de leche y con ella fue a encerrarse en el despacho oficial, donde contaba con un equipo de radio. Largos minutos batalló contra la tecnología por capturar siquiera unas palabras, alguna noticia. Pero nada. Había perdido ya la cuenta de los días y las noches pasados desde la partida de Müller. Demasiado inquieto, desechó la idea de regocijarse con algún filme, asumiendo que su humor no le permitiría disfrutarlo. Al cabo el cansancio comenzó a debilitarlo. Raudamente la puerta del despacho privado se abrió de par en par y Müller se precipitó al interior. El sudor que impregnaba su frente dejaba entrever que había llegado hasta allí corriendo. -¡Mein Führer! ¡Mein Führer! El clamor desesperado, casi irrespetuoso, no podía significar otra cosa que un importante hallazgo. Y sólo el ex canciller sabía cuál era la misión de Müller. Automáticamente se incorporó, sin que se moviera un solo pelo de su bigote ni de su cabellera, ambos prolijamente fijados por algún mágico producto del arsenal cosmético de Dominique. -¿Qué ocurre, soldado? El subalterno se detuvo un instante a recuperar el aliento. -La misión, mein Führer. El encargo… Lo logramos. Lo tenemos. Adolf H. dibujó en su pétreo rostro una efímera sonrisa. -Oh, Müller, Müller. ¿Sabe qué es lo que veo? Una Cruz. De brillantes, espadas y robles. ¿Qué le parece? Creo que después de esto la tendrá sinceramente merecida. -Gracias, señor –repuso, mientras agachaba la cabeza en reverencia-. Es un honor poder complacer sus demandas, Führer. -Bueno, bueno, basta de palabrerío inútil. Veamos… ¿dónde está nuestra presa? Müller se despidió entonces con el brazo derecho en alto y el férreo taconazo de su bota, e inmediatamente después de su salida una figura alta e imponente entró a tropezones, empujado desde afuera. El otrora canciller guardó inicialmente distancia, firmemente erguido aunque la diferencia de altura entre ambos era indisimulable. En su tosco e imperfecto inglés arriesgó: -Come… come closer11. El prisionero avanzó con dificultad. Negras cadenas mantenían sujetos sus pies y sus manos, limitando marcadamente su movilidad. Bajo la pálida luz del despacho, el Führer contempló a la presa: el cabello azabache, apenas despeinado; las gruesas cejas; el envidiable bigote. En su rostro había apenas alguna magulladura. Adolf H. asumió que se trataba de alguna herida sufrida al ser derribado su avión; otorgó tácitamente a su subalterno el crédito de haberlo capturado y arrastrado hacia allí sin provocarle daño 11 “Venga… acérquese” alguno. El otrora reluciente uniforme de la fuerza áerea estaba sucio con tierra y lo que parecía ser grasa de motor. En su pecho no faltaban condecoraciones. -Mister Gable –dijo el ex canciller. El otro nada contestó. Adolf H. pretendió esbozar diferentes fórmulas: “su valentía es admirable, señor Gable”, “su país debe estar orgulloso”, “ojalá tuviéramos nosotros hombres con su tezón, con su coraje”. Pero cierto era que las palabras, debidamente traspuestas al inglés, no acudían a sus labios en aquel momento. Se sentía raro, cohibido. Caminaba ansiosamente aquí y allá, sin dejar de echarle miradas suspicaces, de reojo. -Mister… –comenzó pero inmediatamente después sintió su lengua reseca trabarse dentro de la pastosa cavidad de su boca. Fastidiado consigo mismo, alzó un puño amenazante pero su brazo entero comenzó a temblar y se sintió horrorosamente avergonzado por lo que podía tomarse como una muestra de debilidad. -You… –intentó ahora mostrarse directamente agresivo, dejando de lado el respeto y tratándolo a fin de cuentas como lo que era: un enemigo. Pero nuevamente no supo qué decir y acabó por admitir su impotencia con un sonoro “¡scheisse!12”. El prisionero a todo esto permanecía inmutable. El otrora canciller se acercó hasta aproximar su rostro al cuello del aviador, mirando hacia arriba con aire despiadado. -You, mister Gable…13 –le increpó, alzando otra vez el puño que volvió a mostrarse endeble, incapaz de cualquier agresión. Desconsolado, Adolf H. sintió un súbito calor invadir sus ojos y apenas un segundo más tarde su mayor temor se materializaría en la forma de una breve irrupción de lágrimas que avanzaron como pequeñas y húmedas tropas nazis invadiendo frágiles naciones tomadas por sorpresa. Luego sus piernas flaquearon y no pudo menos que aterrizar sobre sus rodillas. A estas alturas le fue imposible ahogar un llanto desolador, al tiempo que hundía su rostro entre sus manos, sacudiendo la cabeza y 12 13 “¡Mierda!” “Usted, señor Gable…” repitiendo, en tono bajo primeramente pero asumiendo luego un crescendo hasta acabar exclamando con su voz quebrada: “¡rendición!, ¡rendición!” El ex canciller despertó sobresaltado. En su pecho se agitaba su corazón, cual si luchase por escaparse por un hueco entre sus costillas. Detrás suyo había quedado una densa huella de transpiración dibujando toscamente su silueta en la ropa de cama. A su lado, Eva yacía profundamente dormida, con sus ojos cubiertos por un antifaz y prorrumpiendo por momentos en descarados ronquidos. Adolf H. secó su rostro con su camiseta. A continuación se incorporó y anduvo unos pocos pasos al costado de la cama, en una sucesión de profundas inhalaciones y sonoras exhalaciones. Luego se encaminó hacia el cuarto de baño y una vez posado en el inodoro, con sus manos aferrándose a las rodillas trémulas, intentó ordenar sus pensamientos. Un incómodo sentimiento ardía muy dentro suyo. El Führer no podía definir si se trataba de una suerte de feroz desprecio hacia su propia persona a causa de la imperdonable debilidad demostrada ante el enemigo. O si acaso lo más doloroso era que todo había sido apenas un sueño.