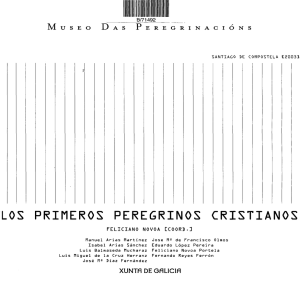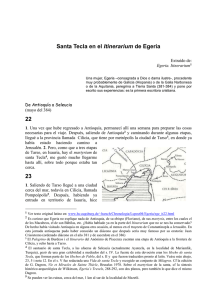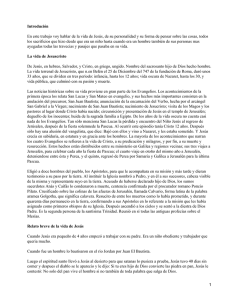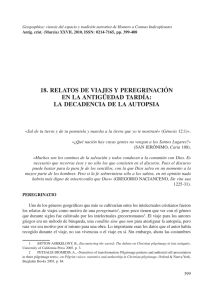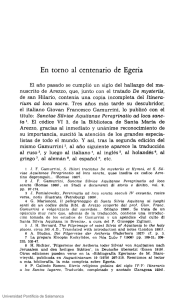CELEBRAR LA PASCUA EN JERUSALÉN: EL RELATO DE EGERIA
Anuncio
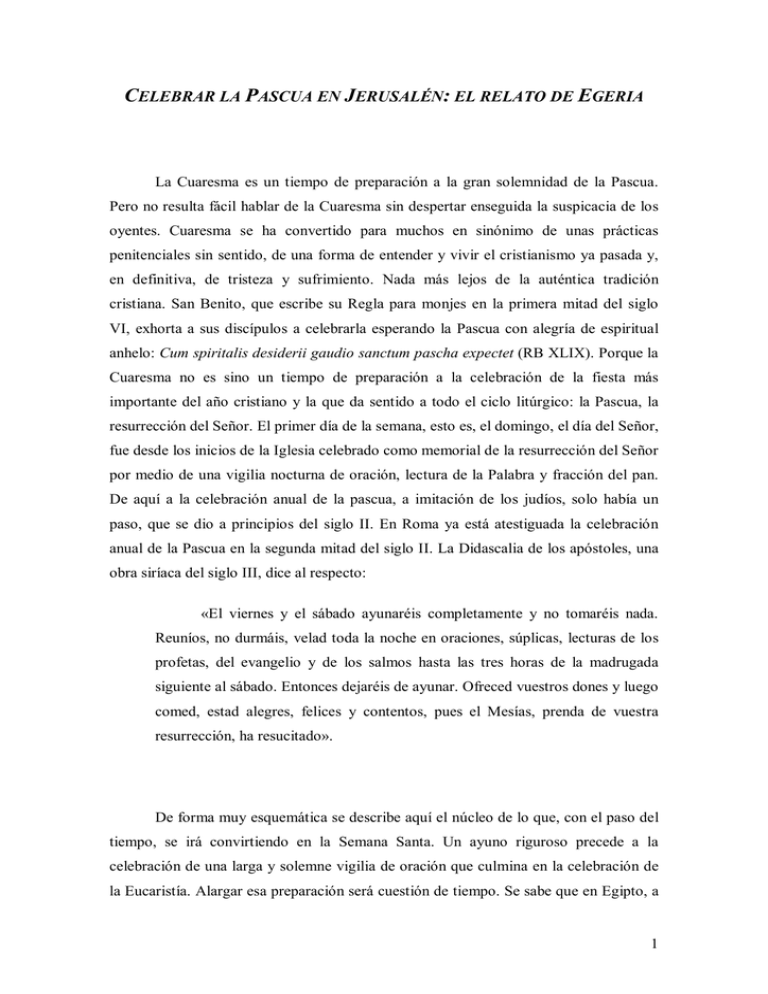
CELEBRAR LA PASCUA EN JERUSALÉN: EL RELATO DE EGERIA La Cuaresma es un tiempo de preparación a la gran solemnidad de la Pascua. Pero no resulta fácil hablar de la Cuaresma sin despertar enseguida la suspicacia de los oyentes. Cuaresma se ha convertido para muchos en sinónimo de unas prácticas penitenciales sin sentido, de una forma de entender y vivir el cristianismo ya pasada y, en definitiva, de tristeza y sufrimiento. Nada más lejos de la auténtica tradición cristiana. San Benito, que escribe su Regla para monjes en la primera mitad del siglo VI, exhorta a sus discípulos a celebrarla esperando la Pascua con alegría de espiritual anhelo: Cum spiritalis desiderii gaudio sanctum pascha expectet (RB XLIX). Porque la Cuaresma no es sino un tiempo de preparación a la celebración de la fiesta más importante del año cristiano y la que da sentido a todo el ciclo litúrgico: la Pascua, la resurrección del Señor. El primer día de la semana, esto es, el domingo, el día del Señor, fue desde los inicios de la Iglesia celebrado como memorial de la resurrección del Señor por medio de una vigilia nocturna de oración, lectura de la Palabra y fracción del pan. De aquí a la celebración anual de la pascua, a imitación de los judíos, solo había un paso, que se dio a principios del siglo II. En Roma ya está atestiguada la celebración anual de la Pascua en la segunda mitad del siglo II. La Didascalia de los apóstoles, una obra siríaca del siglo III, dice al respecto: «El viernes y el sábado ayunaréis completamente y no tomaréis nada. Reuníos, no durmáis, velad toda la noche en oraciones, súplicas, lecturas de los profetas, del evangelio y de los salmos hasta las tres horas de la madrugada siguiente al sábado. Entonces dejaréis de ayunar. Ofreced vuestros dones y luego comed, estad alegres, felices y contentos, pues el Mesías, prenda de vuestra resurrección, ha resucitado». De forma muy esquemática se describe aquí el núcleo de lo que, con el paso del tiempo, se irá convirtiendo en la Semana Santa. Un ayuno riguroso precede a la celebración de una larga y solemne vigilia de oración que culmina en la celebración de la Eucaristía. Alargar esa preparación será cuestión de tiempo. Se sabe que en Egipto, a 1 finales del siglo III, las comunidades cristianas celebran un ayuno de cuarenta días en recuerdo del mismo periodo de tiempo en que ayunó nuestro Salvador. Al principio no tiene un sentido pascual, pero muy pronto se convirtió en preparación de la misma. Y si el mismo Señor, como puede leerse en Mt. 6,1-18, nunca separó el ayuno de la limosna y la oración, los Padres de la Iglesia recordaban continuamente al pueblo la importancia de estas tres prácticas unidas. Así, por ejemplo, aquel insigne orador que fue el papa León Magno (440-461) decía a sus fieles: «Estos días que preceden a la fiesta pascual se nos exige con más urgencia una preparación y una purificación del espíritu. Por ello, en estos días hay que poner especial solicitud y devoción en cumplir todas aquellas cosas que los cristianos deben realizar en todo tiempo; así viviremos, en santos ayunos, esta Cuaresma de institución apostólica, y precisamente no solo por el uso menguado de los alimentos, sino sobre todo ayunando de nuestros vicios. Y no hay cosa más útil que unir los ayunos santos y razonables con la limosna que, bajo la única denominación de misericordia, contiene muchas y laudables acciones de piedad». Pero ya nos hemos ido demasiado lejos en el tiempo, porque el objeto de esta charla es centrarnos en el relato que una mujer, española por más señas, hace de la Cuaresma y de las fiestas pascuales tal como ella las vio celebrar en Jerusalén en el año 383. Mas ya que hablamos de la Cuaresma, digamos que en Jerusalén, a finales del siglo IV, duraba ocho semanas, ya que no se ayunaban los sábados y los domingos y solo así se cumplían los cuarenta días. La liturgia no parece difería mucho de la que era habitual todos los días del año. Lo que a nuestra autora le llama la atención, pues es ella quien nos lo cuenta, es la manera de ayunar en esos días. Hay algunos fieles, a los que llamaban hebdomadarios, que comían el domingo después de la Misa y no volvían a probar bocado hasta el sábado siguiente por la mañana, después también de la Eucaristía. Los hay que, no pudiendo soportar tal rigor, comen algo el jueves o algún día más entre semana, pero solo una comida al día, compuesta de agua y una bebida hecha con harina y agua. La mayoría de los fieles hacen una sola comida al día, que es lo habitual en todas las regiones. Pero, en palabras de Egeria, «nadie exige cuánto deba hacer, sino que cada uno hace lo que puede; ni es alabado el que hace mucho, ni es 2 vituperado el que hace menos». Admirable regla de conducta. Pero ya es hora de decir una palabra sobre nuestra autora y su obra. Está fuera de toda duda que Egeria (nombre de amplias resonancias clásicas, pues en la mitología romana era diosa de las fuentes y los partos) era originaria de la provincia romana de Gallaecia, que abarcaba todo el extremo noroccidental de la península ibérica. En su tierra, quizás en la actual provincia de Palencia, llevaba una vida religiosa en compañía de otras mujeres vírgenes. No se trataba propiamente de una comunidad monástica, tal como hoy la conocemos, sino de un grupo de mujeres que practicaban vida retirada y de oración en una casa particular. Egeria es una mujer de buena familia; ha sido bien educada, como lo demuestran las reminiscencias literarias de su obra, pero que escribe en un latín claro y correcto, cercano al habla popular. En un momento dado de su vida decide emprender una gran peregrinación a Tierra Santa. Lo hace movida, dirá ella misma, por su piedad y su insaciable curiosidad (ut sum satis curiosa, dirá de ella misma en un momento). Pero no viaja como un peregrino cualquiera; siempre va rodeada de gente, recibida honoríficamente en todas partes por obispos y monjes, contando con escolta militar allí donde parece necesario. Lo largo y costoso del viaje exige una gran fortuna. Es muy posible que estemos ante una familiar muy cercana del emperador Teodosio, hispano como ella, que emprendió un viaje a Constantinopla desde Hispania el año 380. Quizás Egeria iba en el séquito imperial. Lo cierto es que, después de unos meses en Constantinopla, emprende viaje a Jerusalén. Pasó en Belén la Navidad del año 382, que entonces y en aquellos lugares se celebraba el 6 de enero. Pero al otoño del año siguiente marchó hacia Egipto para visitar a los monjes y anacoretas de aquella tierra, cuya portentosa vida era ya conocida y admirada en Occidente. De vuelta a Jerusalén emprendió a finales del año 383 un nuevo viaje a la región del Sinaí, pues quería conocer todos los lugares descritos en el libro del Éxodo. No paran aquí sus andanzas; partiendo de nuevo de Jerusalén decide subir al monte Nebo, desde cuya cumbre vio Moisés la tierra prometida antes de morir. Aún tendrá tiempo para visitar el país de Hus, la tierra de Job. Después de tres años desde su llegada a Jerusalén decide volver a su patria, pero ningún rodeo le parece costoso con tal de visitar algo nuevo. Desde Antioquía marchará a Edesa, a visitar el sepulcro de Santo Tomás. De vuelta a Antioquía, pasando por Tarso y otros lugares, arriba por fin a Constantinopla. Pero aún le quedan ganas de visitar Éfeso para venerar el sepulcro de 3 San Juan evangelista, lo que no sabemos si llevó a cabo, ya que en este punto pone fin a su relato. Recomiendo la lectura de una obrita no muy extensa, escrita con gran viveza, llena de anécdotas, y que reflejan el espíritu animoso de una mujer llena de fe y curiosidad por verlo todo. Su interés por empaparse bien de la historia sagrada la lleva a ir leyendo en cada sitio que visita los pasajes de la Escritura que mencionan el lugar. Pero había algo que debía de llamar poderosamente la atención a Egeria: la celebración de la liturgia de una forma bastante diferente a la que ella estaba acostumbrada. Sobre todo le impresionó la solemne liturgia jerosolimitana, en especial la de la Anástasis, o basílica de la resurrección, que tal es su nombre en griego: Ναός της Αναστάσεως, mucho más expresivo que la forma latina de Santo Sepulcro. Egeria pudo ver en todo su esplendor la gran basílica constantiniana, consagrada el 14 de septiembre del año 335, arrasada por los persas el año 614 y completamente destruida por el califa Hakim en 1009. Fue reconstruida gracias a la ayuda del emperador Constantino Monómaco entre 1042-1048 y profundamente reformada por los cruzados en 1149. Esta es la iglesia que puede contemplar el peregrino hoy, pero que tiene muy poco que ver con aquella soberbia construcción primera, que recordaría más bien a las grandes basílicas romanas que han llegado hasta nuestros días. Se accedía a ella, el martyrium, atravesando un gran espacio porticado, el atrium, pero detrás del ábside se abría otro atrio menor en el que se alzaba una cruz sobre el lugar donde se creía se había levantado la cruz del Señor. Desde este atrio se accedía a una capilla circular, la Anástasis, en cuyo centro se conservaba el sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Cristo. Interesa recordar esta sucinta descripción, porque Egeria mencionará una y otra vez estos diferentes ámbitos. Egeria dedica la segunda parte de su no muy extenso relato a describir la liturgia jerosolimitana. Por lo que se refiere a la Semana Santa, no hay que olvidar en ningún momento que Jerusalén es el espacio real donde se produjeron los acontecimientos que se reviven: Jesús fue detenido y crucificado allí mismo. Es verdad que la Jerusalén que conoció Egeria poco tenía que ver con la de Jesús, destruida por los romanos en el año 70 y de nuevo en el año 135, construyendo entonces de nueva planta una nueva ciudad llamada Ælia Capitolina. Pero la tradición había conservado el recuerdo de los lugares por los que pasó Jesús o que, al menos, eran identificados como tales. De ahí el interés de los cristianos de Jerusalén de dar un sentido histórico al memorial de la muerte y 4 resurrección del Señor. En ningún otro lugar del mundo se podía hacer el domingo de Ramos con tanta verosimilitud lo que Egeria vio hacer en Jerusalén: después de la comida, a la hora séptima, el pueblo se congregaba en el martyrium y de allí se encaminaba a la iglesia que se alzaba en el monte de los olivos. Se sentaba el obispo y se decían «himnos, antífonas y lecciones apropiadas al día y al lugar». A la hora de nona todos los fieles se acercaban al Inbomon, el lugar cercano desde el que se suponía que Cristo había ascendido a los cielos después de su resurrección. Volvían a sentarse y a entonar otros himnos y cánticos. A la hora undécima se leía el evangelio in ramis palmarum e inmediatamente el obispo, precedido de todo el pueblo, iniciaba el camino hacia Jerusalén. Todos los niños, incluso los que iban en brazos de sus padres, portaban palmas y ramos de olivo en sus manos. Esta es la primera noticia conocida de la procesión litúrgica del domingo de Ramos, aunque recuerde más a la procesión devocional de ese mismo día, tal como se hace aquí y en muchos lugares de España. La procesión acababa en la Anástasis, donde se rezaba el lucernario u oración de la tarde, y así se concluía. Y en ningún otro lugar se podía hacer lo que en Jerusalén el sábado anterior al domingo de Ramos. De acuerdo con los evangelios (Jn. 12,1), el Señor, seis días antes de la Pascua, fue a Betania, aldea cercana a Jerusalén, y allí, en casa de Lázaro, fue ungido por María. Pues bien, ese sábado, una vez celebrada la Eucaristía en Sión, o sea, en el cenáculo, el archidiácono convocaba a todos los fieles para la hora séptima en el Lazarium, esto es, en la iglesia de Betania levantada sobre el lugar donde se creía había estado la casa de Lázaro. Antes de llegar había una iglesia en el lugar donde María, hermana de Lázaro, había encontrado al Señor cuando fue a resucitar a Lázaro. Allí se leía el texto evangélico adecuado. Lo mismo se hacía en el Lazarium, se anunciaba la fiesta de la Pascua y se volvían todos a Jerusalén, a rezar el lucernario en la Anástasis. El lunes santo no tenía nada de especial, salvo una larga oración común en el martyrium, con himnos y antífonas, desde la hora nona hasta el anochecer, que tenía lugar el lucernario. El obispo luego se dirigía a la Anástasis y desde allí bendecía a los fieles. El martes santo las cosas se desarrollaban como el lunes, pero la asamblea, una vez bendecida por el obispo, se dirigía al monte de los Olivos. El obispo entraba en una gruta que se hallaba en el interior de la iglesia y donde era tradición que el Señor había 5 enseñado a sus discípulos. El mismo obispo, y no los diáconos, como era lo habitual, leía el evangelio de Mt. 24,4 (Cuidado que nadie os engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el mesías...), que forma parte de la última gran instrucción de Jesús a sus discípulos, según el evangelista Mateo. Una vez leído el evangelio, todos volvían a sus casas. El miércoles santo se hacía todo como el lunes, pero acabado el lucernario y la bendición, el obispo, en la Anástasis, rememoraba la traición de Judas. No me resisto a copiar aquí las mismas palabras de Egeria, con la que describe un rito que debió de emocionarla en extremo: «Luego de hecha la despedida por la noche en el Martyrium, y de ser conducido el obispo con himnos a la Anástasis, inmediatamente entra el obispo en la gruta que está en la Anástasis y queda de pie dentro de los canceles. Un presbítero, de pie ante el cancel, recibe el evangelio y lee el texto donde Judas Iscariotes fue a los judíos y fijó lo que le darían para entregar al Señor. Acabado de leer este texto, es tal el clamoreo y gemidos de todo el pueblo, que nadie puede menos de moverse a lágrimas en aquel momento. Después se hace oración, son bendecidos los catecúmenos y los fieles, y se hace la despedida». Por cierto que la lengua no constituía un problema; la misma Egeria nos informa que la liturgia jerosolimitana se hacía en griego, pero siempre había un presbítero que iba traduciendo todo al siríaco, mientras que otro hacía lo propio con el latín, y así entendían todos. Llegamos así al Jueves Santo, en cuya tarde comienza el triduo pascual. La Misa vespertina, en recuerdo de la institución de la Eucaristía, se celebraba ante Crucem, en el segundo atrio de la basílica constantiniana, y no en Sión, en la iglesia del cenáculo, como hubiera sido lo propio, quizás por la menor capacidad de ésta. Pero a Egeria no le llama especialmente la atención esta Eucaristía, quizás porque en poco se diferenciaba de la de los demás días. Lo realmente importante venía luego, a primera hora de la noche, cuando se reunían en el monte de los Olivos y allí se pasaban gran parte de la noche cantando himnos y leyendo los textos evangélicos apropiados para la ocasión. 6 Antes del amanecer los fieles subían hasta el Inbomon, el lugar de la Ascensión, y allí hacían lo mismo hasta que a punto de amanecer volvían al huerto, donde leían el evangelio del prendimiento de Jesús. Desde allí volvían a descender a la ciudad «a la hora en que un hombre apenas puede distinguir a otro hombre». Recordemos que los fieles no han comido desde la tarde del Jueves Santo, después de la Eucaristía, antes de subir al monte de Los Olivos, y que se han pasado toda la noche rezando. ¿Qué hacen al volver a Jerusalén? Nadie, nos dice Egeria, ni chico ni grande, ni pobre ni rico, se retira a su casa. Todos van al atrio de la cruz, ante la Anástasis, y allí escuchan el evangelio de Jesús ante Pilato. Luego el obispo les predica y les exhorta a aguantar las penalidades del día, porque en todo él no probarán bocado. Es el día del gran ayuno, que no se romperá hasta el domingo por la mañana. En todas las tradiciones litúrgicas el Viernes Santo es un día sin celebración eucarística, dedicado a la oración en recuerdo de la pasión del Señor. Ya hemos visto cómo todos los fieles de Jerusalén, después de haber pasado la noche en vela, van al atrio de la cruz a seguir rezando. Después de esto se van hasta el cenáculo a orar ante la columna de la flagelación que allí se veneraba y luego se retiran un rato a sus casas a descansar. Pero los más animosos se vuelven a la basílica de la resurrección porque allí, en el mismo atrio de la cruz, ya está el obispo desde la hora segunda, sentado ante una mesa donde se ha colocado el relicario que contiene el santo leño de la cruz. Lo saca del relicario y, rodeado de sus diáconos, lo da a besar a todo el que se acerca. A Egeria le llamó la atención el ver tantos diáconos haciendo guardia junto a la reliquia y pidió una explicación; la cosa era sencilla: «Dícese que alguien, no sé cuándo –nos cuenta– , dio un mordisco y se llevó algo del santo leño; por eso ahora los diáconos que están alrededor lo guardan con tanto cuidado, para que nadie de los que vienen se atreva a hacerlo de nuevo». Un ejemplo bien antiguo de los pia latrocinia de reliquias, de los que tantos y tan curiosos ejemplos poseemos. La veneración se hacía en el mismo lugar donde, según la tradición, la emperatriz Elena había hallado la cruz unos cincuenta años antes. Una curiosidad viene a continuación: los fieles, tras besar la cruz, veneran también el anillo del rey Salomón y el cuerno con cuyo aceite eran ungidos los reyes de Israel. ¿Recuerdo de Cristo, verdadero rey de Israel, o simple deseo de dar a venerar las reliquias más preciadas de la basílica en el mismo día? No lo sabemos. 7 A la hora sexta termina la adoración de la cruz y hasta la hora de nona se leen salmos, profecías, cartas apostólicas que hablan de una forma u otra de la pasión y por supuesto el evangelio in passione Domini. Todo ello se intercala con oraciones apropiadas. Como fácilmente se echa de ver, se trata de un largo oficio de lecturas muy similar al nuestro. ¡Solo que éste dura unas tres horas, sin contar la adoración de la cruz! Pero la cosa no acaba aquí: leída la muerte de Cristo según el evangelio de Juan, todos entran en el Martyrium y siguen rezando hasta el atardecer en que van a la Anástasis para escuchar el evangelio de la sepultura de Cristo. La celebración ha acabado. Pero los que aún tienen fuerzas pasarán toda la noche del viernes al sábado en vigilia de oración ante el sepulcro. Y, según el testimonio de Egeria, «son muchos los que velan». El Sábado santo se suceden en la Anástasis los rezos habituales de todos los días. Nada hay especial que llame la atención de Egeria. Los fieles siguen guardando el riguroso ayuno. Pero a la hora de nona se comienza a preparar la solemne vigilia pascual. «Las vigilias pascuales se hacen como entre nosotros». Con esta frase despacha Egeria la descripción de la liturgia de la noche santa. Nada podemos reprocharle; ella no escribía para nosotros, sino para sus compañeras de España que sabían bien cómo se desarrollaba la vigilia pascual. Lo malo es que nosotros no estamos muy bien informados de cómo se llevaba a cabo en esta época en España. Pero básicamente, la estructura era la misma que la de nuestros días: un lucernario, una amplísima liturgia de la palabra, el bautismo de los catecúmenos y la celebración eucarística. A Egeria le llama la atención un solo detalle: después de bautizados, los neófitos son conducidos desde el baptisterio (que se halla a la izquierda de la Anástasis, en edificio separado) hasta el Santo Sepulcro, donde son bendecidos por el obispo. De ahí vuelven a la basílica, donde el pueblo espera en oración, y continúan con la celebración eucarística. Pero, estando al lado del sepulcro, ¿cómo no ir todos los fieles al lugar de donde Cristo salió victorioso en la mañana de Pascua? Allí, acabada la Misa, se lee de nuevo el evangelio de la Resurrección y el obispo celebra una nueva Eucaristía, la que llamaríamos nosotros la Misa del día. Pero esta vez celebra con rapidez para no alargarse y cansar aun más a unos fieles que llevan desde la tarde del Jueves Santo sin apenas dormir y sin comer nada. Todos entonces se retiran a sus casas donde rompen el ayuno con la alegría que es de suponer, ya que Egeria nada dice de esto, y se felicitan 8 con el saludo vigente aún entre los griegos: Χριστός ανέστη, “Cristo ha resucitado”, y responden: Αληθώς ανέστη. “En verdad ha resucitado”. El gozo pascual continúa celebrándose durante los ocho días siguientes en diversas iglesias de Jerusalén. Pero nosotros damos fin aquí a este breve recorrido por la liturgia jerosolimitana del siglo IV tal como nos la cuenta nuestra compatriota Egeria. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. No es momento de juzgar, ni soy yo quién para hacerlo, nuestra celebraciones del triduo santo. Pero creo que la mayoría de los fieles participan con más fervor en unas procesiones de indudable goce estético, pero en muchas ocasiones desprovistas de su verdadero sentido y convertidas en “fiestas de interés turístico”, que en unas celebraciones litúrgicas hechas con calma y espíritu de oración. Una vigilia pascual que dure más de dos horas nos aparece como un sacrificio insoportable. Y no digamos nada de nuestros ayunos. Pero he dicho que no iba a juzgar y, Dios me perdone, ya lo estoy haciendo. Pero lo que verdaderamente pretendo es animar a disfrutar, en el más pleno sentido de la palabra, de una liturgia que es la oración de la Iglesia y que expresa admirablemente lo que celebramos estos días. Ojalá la Pascua vuelva a ser para todos los cristianos la mayor solemnidad del año cristiano, la fiesta de las fiestas, como gustaban definirla los Santos Padres, porque la resurrección de Cristo es la que nos hace verdaderamente discípulos suyos, encargados de anunciar a todos los hombres el hecho histórico que nos hace libres e hijos de Dios: Χριστός ανέστη. Αληθώς ανέστη. Miguel C. Vivancos 9