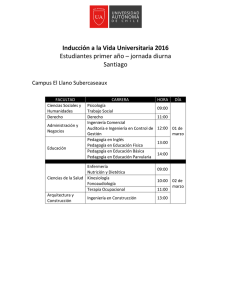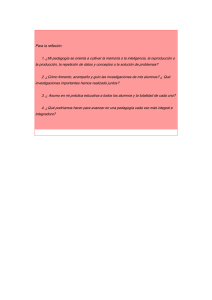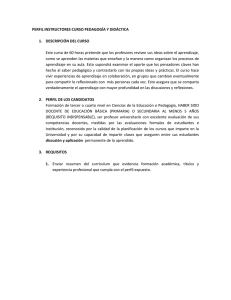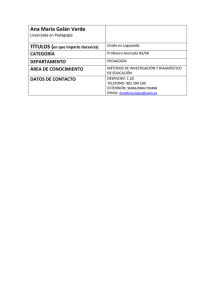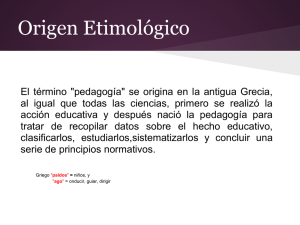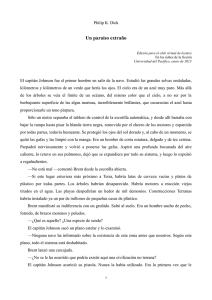Lectura Pedagogía de la Lucidez
Anuncio

Hacia una Pedagogía de la Lucidez “Lección” impartida, el 5 de octubre de 2009, por el Profesor Juan-Miguel FernándezBalboa Balaguer (juanmiguel.fernandezbalboa@uam.es), con motivo de la inauguración del curso académico 2009-2010, en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Gracias, ante todo, por haberme invitado a dar esta charla. A la alegría que siento al compartir este rato con ustedes se suma, como no, una gran responsabilidad por hacerlo bien. Les prometo poner mi máximo empeño. La apertura de un nuevo curso es un espacio ideal para la reflexión y la esperanza—para la reflexión porque nos permite mejorar nuestras acciones pasadas, y para la esperanza en cuanto a que ella abre la puerta al futuro. Ambas, no obstante, requieren de lucidez, cualidad a la que hoy, aquí, quiero apelar. Como es sabido, el término lucidez viene de luz e implica ser “claro en el razonamiento” 1. A pesar de la diversidad de los campos de conocimiento sitos en esta Facultad, hay un propósito que, en teoría, nos une a todos: el de impartir una enseñanza lúcida, que ilumine a nuestro alumnado y amplíe sus capacidades humanas para que viva felizmente y contribuya a una mejor sociedad. He dicho “en teoría” puesto que, por lo visto, esto raramente es así. Durante años, he hecho una misma pregunta a alumnos y alumnas de múltiples universidades en varios países y continentes. “Pensad,” les digo, “cuántos educadores/as, de los 100 que, como media, habéis tenido en vuestra vida, os han inspirado realmente, os han ayudado a desplegar vuestro potencial y han contribuido a dar significado a vuestras vidas”. La respuesta común suele ser decepcionante: unos cinco; aunque, a menudo, la cifra no supera el par. Lo sorprendente de esto, para mí, es que pocos se sorprenden de tan pobre resultado. Dan por hecho que las cosas son y deben ser así. También debería ser 1 Real Academia Española. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lucidez (Extraído el 18 de mayo de 2009). 1 sorprendente, aunque tampoco lo es, que muchos de mis colegas en esas instituciones afirmen con resignación que sólo un 5% de sus alumnos son excelentes. Las afirmaciones por ambas partes no sólo desmerecen lo que ocurre en educación, sino que desafían al sentido común. Si, en vez del campo de la educación, hablásemos de la industria automovilística, seguro que consideraríamos inaceptable que, de cada cien coches fabricados, sólo cinco funcionasen perfectamente, pues, cuando hablamos de coches, esperamos perfección. ¿Por qué no esperar perfección en educación? Quizás haya quien esté en desacuerdo con mi ponderación y arguya que, por lo menos, la mitad de los profesores y alumnos son excepcionales. En cualquier caso, un 50% de éxito tampoco evitaría la inmediata bancarrota de los productores de vehículos. Puede que la comparación entre educadores y empresarios no sea la más acertada, pues, ciertamente, las funciones y los propósitos de unos y otros son muy dispares. Pero ello no quita que debamos indagar sobre las razones por las que en educación suele aceptarse la mediocridad como parte de la cotidianeidad, especialmente al considerar nuestro efecto en la sociedad. Pensémoslo de este modo: a lo largo de nuestra carrera profesional, cada uno de nosotros afectará a unas cinco mil personas. Es decir, cuando se jubilen, los aproximadamente 150 docentes de esta Facultad habrán impartido clase a cerca de 750.000 estudiantes. Suponiendo que, por apuntar alto, el 50% fuese capaz de ofrecer una enseñanza de admirable calidad intelectual y humana, aún así, unos 325.000 alumnos/as no sólo deberían conformarse con medianía, sino que puede que algunos de ellos incluso languideciesen a causa de lo que se les dijese y e hiciese. La cifra aumentaría a casi 715.000 (unos 712.500, para ser más exactos) si, como apuntan mis informales encuestas, sólo el 5% del profesorado fuese sobresaliente. El asunto, como ven, no es una nimiedad. Seguramente haya varias explicaciones sobre las causas de esta situación; pero me centraré en una que considero clave y que, independientemente de nuestro campo, nos afecta a todos: la perniciosa influencia del prevaleciente patrón institucional en nuestra pedagogía. En relación a tal patrón, en su obra Ética y Psicoanálisis2, Erich Fromm, nos habla de la "conciencia autoritaria". La conciencia autoritaria, afirma éste, es el resultado de un tipo de condicionamiento que, a través de dinámicas de coacción e intimidación, de 2 Fromm. E. (1947). Ética y psicoanálisis. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 2 procesos de recompensas y castigos, consigue que el individuo actúe acorde al interés de la autoridad. Dos de los principales sentimientos en contextos, como la escuela y la universidad, en los que predomina la conciencia autoritaria son la culpabilidad y el miedo. ¡Qué pocos de nosotros no habremos sentido tales sentimientos a lo largo de nuestra escolarización y cuántos los estaremos sintiendo, de un modo u otro, incluso ahora! A medida que pasa el tiempo, este habitus3—esta forma generalizada de ver, sentir y actuar—se traduce, dice Fromm, en una neurosis colectiva caracterizada por la falta de originalidad y pasión que no sólo refleja la aceptación de lo impuesto, sino que se justifica y apacigua “por medio de una sumisión renovada”4. Por cierto, las dictaduras e ideologías fácticas se legitiman y consolidan a través de este tipo de conciencia. Pero esto no ocurre por casualidad; al contrario, requiere de un tipo de pedagogía muy peculiar al que Alice Miller denomina “pedagogía venenosa”5 y que, según la psicoanalista austriaca, se afianza cada vez que un adulto abusa de un/a niño/a, ya sea física o psicológicamente, con el pretexto de actuar por el bien de éste/a. Sin poder defenderse, huir, entender lo que le está pasando, o expresar sus sentimientos de afligimiento, rabia, pena, miedo, dolor, etc., el/a niño/a pierde el compás de su personalidad y acepta como cierto y como bueno lo que se le dice y hace. Sin embargo, el trauma no desaparece, sino que queda almacenado en el inconsciente para emerger inesperada y, a veces, violentamente a edades más avanzadas. En otras palabras, sin una terapia apropiada, ese/a niño/a, de adulto, tenderá a reproducir con sus hijos/as, estudiantes o subordinados la “realidad” de abuso y decepción que una vez vivió, convencido/a de que eso también es beneficioso para quienes tiene a su “cargo”. Así es como la “pedagogía venenosa” y la “conciencia autoritaria” se entrelazan y transmiten de forma inconsciente6 de generación en generación como una mala enfermedad. 3 ver, Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford, CA: Stanford University Press. Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Polity Press. Bourdieu, P. (1998). Practical reason. Stanford, CA: Stanford University Press. Bourdieu, P. (2006). Autoanálisis de un sociólogo. Barcelona: Anagrama. Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1977). Reproduction in education, society, and culture. Beverly Hills, CA: Sage. 4 Fromm. E. (1947). Ética y psicoanálisis. Madrid: Fondo de Cultura Económica (p. 172). 5 Miller, A. (1990). For your own good. New York: The Noonday Press. 6 Miller, A. (1998) Thou shalt not be aware. New York: Noonday. 3 Desde una perspectiva puramente institucional, lo que acabo de exponer puede parecer ridículo, peligroso, incluso subversivo; pero para alcanzar la lucidez, considero que mi análisis es preciso y necesario. Diré más: si a alguien de ustedes le falta arranque, si niega el afecto y la empatía, si desprecia a quienes considera “inferiores” o a sí mismo, si tiene atisbos de crueldad, si obedece de forma acrítica y temerosa a sus superiores, si no encuentra significado a su vida o a su labor profesional, o, simplemente, si no logra encontrar la felicidad, considere que puede ser una víctima de la pedagogía venenosa y la conciencia autoritaria y piense, también, en la posibilidad de estarlas reproduciendo. Si los porcentajes antes mencionados son ciertos aquí, no sería de extrañar que tales circunstancias estén más arraigadas entre nosotros de lo que podamos sospechar, y que, sin ser conscientes de ello, más de uno estemos transmitiendo compulsivamente el veneno como si de medicina se tratase. Puesto en otros términos, puede que alguien aquí crea que el/a profesor/a además de mantenerse distante de sus alumnos, debe controlarlos, e incluso intimidarlos, pues de lo contrario todo sería un caos. Tal creencia, no obstante, además de reflejar una falacia fundamental de la ideología educativa reinante, dominada, a su vez, por los condicionantes que acabo de exponer, es altamente perjudicial para las personas—tanto para aquellas que la ejercen como para quienes la sufren. La solución puede estar en una conciencia alternativa a la que, de nuevo, Fromm se refiere como “la voz de nuestro verdadero yo que nos vuelve a reconciliar con nosotros mismos, para vivir productivamente, para evolucionar con plenitud y armonía . . . [pues] contiene asimismo la esencia de nuestras experiencias morales en la vida . . .” (Fromm, 1993; pp. 173 y 174). Esa voz clarificadora se aviva en la medida en que nos permitimos establecer conexiones personales y dejamos fluir los sentimientos de afecto y afinidad en nuestras aulas. Si alguien no es capaz de ello, y desearía serlo, le sugiero que recuerde la impotencia que sintió de niño/a al ser tratado/a de malos modos por sus mayores. Ese es un primer paso para desabonar el suelo en el que el veneno crece. Por eso sigo insistiendo en la necesidad de la lucidez, del razonamiento claro, para evitar que, en nuestra confusión contravengamos los intereses y sentimientos no sólo de nuestro alumnado, sino también los nuestros propios. 4 En este sentido, Carl Rogers7 y Arthur Combs8, dos prestigiosos pedagogos norteamericanos, han demostrado que los seres humanos crecemos intelectual y moralmente cuando tenemos la libertad de aprender lo que nos es significativo. Todos recordamos casos en nuestra vida en los que tuvimos preciadas experiencias de aprendizaje sin la necesidad de ser controlados/as. Quien sepa montar en bicicleta sabrá a lo que me refiero. Ese aprendizaje nació en un ambiente de libertad y alegría—nadie nos lo impuso ni nos examinó, nos dio notas ni nos castigó. Lo que imperó fue la ayuda generosa de quienes nos explicaron las cosas con paciencia y, a medida que íbamos progresando y entendiendo lo que hacíamos, nos alentaban diciendo: “¡Así, así. Sigue, sigue!” También, el resuelto deseo de aprender, el tesón y la valentía por nuestra parte compensaron con creces las caídas y los rasguños que sin duda tuvimos. Todo ello nos llevó al momento en que, como “por arte de magia”, logramos el equilibrio y sentimos por vez primera la armonía entre el pavimento y la máquina, mientras la satisfacción y el éxtasis invadían lo más profundo de nuestro ser. De hecho, vivimos esos sentimientos no como extraordinarios, sino como justificados tras una hazaña de este talante. Y lo mejor del caso es que lo que así aprendimos ya nunca olvidamos. Piensen, por contra, en lo que hubiera ocurrido si se nos hubiera sentado en un aula, en silencio, y, tras forzarnos a memorizar los componentes de la bicicleta, se nos hubiera premiado o castigado según los resultados de un intimidante examen cuyas preguntas sólo se revelarían instantes antes de su comienzo. ¿Cuántos sabríamos montar en bicicleta en este caso? El ejemplo de la bicicleta es sólo uno entre otros tantos en los que nuestro aprendizaje surgió pura y simplemente de nuestra propia curiosidad, de la innata necesidad de conocer algo nuevo. Ese deseo es lo que lleva al bebé a dar los primeros pasos y lo que guió a cada uno de nosotros en los tres primeros años de edad a aprender algo tan sumamente complejo como el lenguaje. 7 8 Rogers, C. (1969). Freedom to learn. Columbus, OH: Merrill. Combs, A. (1979). The myths in education. Boston: Allyn & Bacon. 5 La “fórmula” es sencilla: Libertad para, y ganas de, aprender por parte del/a aprendiz + Contenido acorde con las necesidades de éste/a + Ayuda, con cariño y paciencia, y sin control, por parte del docente = Aprendizaje valioso, significativo y memorable. Al respecto, Erich Fromm apuntaría algo más. Por boca de su más prominente discípulo Rainer Funk, diría que toda pedagogía positiva requiere de un “encuentro directo: con lo propio en lo extraño y lo extraño en lo propio” 9, o sea, con uno mismo y con los demás; pues, “quien ejercita el encuentro directo consigo mismo moviliza unas fuerzas que lo capacitan para el encuentro directo con los demás . . . Y, a la inversa, quien practica el encuentro directo con el prójimo se nutre de una experiencia que le facilita también el encuentro con el desconocido . . . que hay en su [propio] interior”10. Esta aserción puede parecer extraña en una sociedad individualista, pero lo cierto es que todos estamos conectados con todos. Tal vez esa sea la razón de que tengamos ombligo, para recordarnos que una vez tuvimos un fuerte lazo con, y dependimos de, alguien más que nosotros mismos11. Ese encuentro directo es esencial para una pedagogía lúcida, ya que, queramos o no, los educadores somos un reflejo para y de nuestro alumnado. Por un lado, nuestro alumnado aprende a ser de quien somos; aprende a hacer de lo que hacemos, aprende a sentir de los sentimientos que nosotros expresamos, y aprende a relacionarse de cómo nos relacionemos con él. Por otra parte, debemos admitir que nuestro alumnado tiene mucho que aportarnos y que, si somos lo suficientemente humildes para admitirlo, podemos beber mucho y bueno de su fuente. Desde mi punto de vista, la pedagogía de la lucidez es como un espejo de doble cara en el que los objetos se reflejan y proyectan mutuamente ad infinitum. Dicho de otro modo, para poder bailar uno tiene antes que escuchar su propia música, cuya armonía, en el caso de la pedagogía, debe combinar con sutileza dos Funk, R. (2009). Erich Fromm. Una escuela de vida. Barcelona: Paidós (p. 25). Funk, R. (2009). Erich Fromm. Una escuela de vida. Barcelona: Paidós (pp. 26-27). 11 Esta idea está tomada de C. A. Hammerschlag (1994). The theft of the spirit. New York: Simon & Schuster (p. 120). 9 10 6 valiosas voces: la del profesor y la del alumno. Permítanme contar dos breves historias que ilustran lo que acabo de decir. Una de las lecciones más lúcidas que yo he recibido provino de mi estimado tutor, el profesor Larry Locke, en los momentos en los que yo más la necesitaba. Fue a principios de mi programa de doctorado, en la universidad norteamericana de Massachussets, a finales de los años ochenta. El profesor Locke, por cierto, es uno de los principales intelectuales a nivel mundial en el campo de la formación de profesorado en Educación Física, tanto por sus conocimientos como por su elocuencia a la hora de expresarlos. Mis comienzos en el programa de doctorado fueron difíciles, ya que tuve que afrontar, sin apenas experiencia, las marcadas diferencias no sólo entre las culturas anglosajona y latina, sino también entre los sistemas educativos de España y los EEUU. Añadan a esto mi escasa preparación para emprender un doctorado en el extranjero, mi total desconocimiento de las nuevas tecnologías (que, en esos años, ya estaban en pleno auge en aquél país), y mi entonces paupérrimo nivel de Inglés, y podrán comprender que pronto me sintiera completamente desbordado y desmoralizado. Tanto fue así que, transcurridas apenas cuatro semanas desde mi inicio del programa, fui a ver al profesor Locke para comunicarle mi decisión de abandonar mis estudios. Él me escuchó atenta y respetuosamente y, tras finalizar mis explicaciones, me extendió su mano añadiendo que sentiría mucho mi marcha, pero que la decisión era mía y la aceptaba como tal. Con poco más que decirnos, me dispuse a salir de su despacho; pero justo en el momento de cruzar la puerta, él (en el estilo del astuto “Teniente Colombo” de la popular serie televisiva) me dijo: “¡Ah, Juan-Miguel, una cosa más! Antes de que te vayas, quisiera pedirte un favor”. Como es de esperar, no me pude negar. El favor consistía en que leyera y le diera mi opinión sobre un manuscrito que alguien (el manuscrito no llevaba nombre) había enviado a una prestigiosa revista con la intención de publicarlo. Los revisores de la revista lo habían rechazado y devuelto lleno de correcciones en intimidante tinta roja. Al día siguiente, con el artículo leído, me presenté en el despacho de mi profesor para comentarlo. Tras un breve saludo, fui directamente al grano. Queriendo hacer gala de mi, supuesta, capacidad crítica, declaré que el texto me parecía corriente y anodino, que le faltaba esto y aquello. En definitiva, me explayé. Luego, inquirí sobre la identidad de su autor. “El texto es mío” respondió. Ni que decir tiene, me quedé helado y comprendí cuán 7 osado había sido. Pero él, con su consumada cordialidad, restó importancia al asunto diciendo: “No te preocupes Juan-Miguel, aquí todos tenemos mucho que aprender, y para mí es bueno tener a alguien como tú, capaz de dar sugerencias sinceras”. El modesto gesto y las pertinentes palabras de mi estimado tutor me inyectaron el ánimo que yo necesitaba. ¡Él tenía tanta razón! . . . Allí todos estábamos para aprender y, si alguien con su reconocido prestigio todavía deseaba hacerlo, incluso de sus alumnos, como iba yo a ser menos. Así fue como decidí continuar mis estudios y, con la ayuda del profesor Locke y de muchas otras personas con quienes estaré eternamente endeudado, logré graduarme tres años más tarde. Fíjense, tan magistral fue esa lección para mí que, gracias a ella, puedo, y me honra, estar hoy aquí con ustedes. Quienes educamos debemos destacarnos por acciones similares, que alienten, alimenten y alumbren a nuestro alumnado, que le ayuden a comprender que para avanzar hay que arriesgar, que una vida que vale la pena se logra poco a poco, paso a paso. Ya lo decía Machado, el camino se hace andando. Mi segunda historia tiene como protagonista a un ex-alumno. Hacía un día espectacular a una milla de altura sobre el nivel del mar, con las majestuosas Montañas Rocosas de fondo, en la Universidad del Norte de Colorado, ese primer día del curso de 1998. Una de las asignaturas que debía enseñar era “Fundamentos del Fútbol”. Con el césped en perfecto estado y el curso bien planeado, yo estaba deseoso de empezar. Los estudiantes fueron llegando a la zona del campo concertada para la clase y, a la hora establecida para el comienzo, noté que faltaba uno. Brent Atkins era su nombre, acorde a la lista de asistencia. Pregunté si alguien le conocía, y uno de los allí presentes señaló a lo lejos diciendo: “Sí, profe, allí viene.” Por aquel entonces, yo creía que llegar tarde a clase era una falta grave. Así que, disgustado, busqué con la mirada al nuevo alumno y me dispuse a llamarle la atención. Cual fue mi sorpresa cuando le vi. Venía caminando a duras penas, de forma descoordinada, esforzándose en gran medida para no caerse—tenía parálisis cerebral. Siendo inexperto con alumnos de estas características, pues a lo que yo estaba acostumbrado era a atletas, me quedé anonadado. “¿Cómo le voy a enseñar fútbol a él?”, pensé. Enseguida intuí que algo en mi pedagogía iba a cambiar, pero no sabía qué ni cómo. A falta de alternativas, y sin ser consciente de su perjuicio, me ceñí a los patrones de pedagogía venenosa, que tan bien había aprendido durante los años de mi 8 niñez y adolescencia en varios internados. De hecho, pensé que ese retraso me serviría para incidir públicamente en la (supuesta) importancia de la puntualidad. --¿Eres Brent Atkins? --Sí, profesor. --¿Qué hora es, Brent? --[Mirando a su reloj.] Las dos y treinta y cinco. --¿A qué hora empieza esta clase? --A las dos y media. --Bien, pues, mañana te espero aquí a la hora en punto. Si no puedes llegar a esa hora, no te molestes en venir. Y eso también va para todos los demás. --Aquí estaré. [Respondió jadeante mientras tomaba asiento entre sus compañeros.] Al siguiente día, cuando llegué al campo de fútbol con diez minutos de antelación para preparar el material de clase, Brent ya estaba allí. Incluso me ayudó a distribuir el material. Resulta que había pedido permiso a su previo profesor para salir de clase algo antes y poder llegar a la mía a tiempo, tal y como me había prometido. Esa fue su primera lección (sí, la suya, a mí): su condición corporal no le impedía ser una persona de palabra. Su segunda lección aconteció cuando, para crear un ambiente de aprendizaje al principio de la clase, pedí a los alumnos/as que formaran un círculo y se fueran presentando. Éramos treinta y ocho. Al finalizar la ronda de presentaciones, pregunté si alguien podía recordar algunos nombres. Brent levantó su retorcida y encogida mano y nos nombró uno por uno correctamente, recordándonos sutilmente a todos que no debíamos menospreciarle pues, su mermado aspecto físico nada tenía que ver con su aguda inteligencia. Tras la presentación, empecé las actividades. Uno de los primeros ejercicios que planteé consistió en andar por el espacio, con el balón a los pies, mirando al frente, con la barbilla en alto, sorteando unos conos colocados estratégicamente en el terreno de juego. Para personas con suficientes capacidades físicas, este ejercicio no supone riesgo alguno; pero, para quien tiene dificultades en mantener el equilibrio, ya de por sí, un balón a los pies puede convertirse en algo peligroso. Brent no tardó en tropezar con él, y con sus 9 mermados reflejos no pudo evitar la fuerte caída. Cuando me percaté, él estaba en el suelo con la cara hundida en el césped, la nariz sangrando, y un brazo retorcido detrás de su espalda. Varios de nosotros fuimos enseguida a ayudarle, pero el rechazó nuestra asistencia alegando que podía levantarse solo. Lentamente lo logró, puso el balón de nuevo en frente de él, y secándose la sangre con la manga, miró hacia delante y continuó con el ejercicio como ni nada hubiera ocurrido. Cuando se alejaba, añadió: “Iros acostumbrando. Esto pasará más veces”. Esa fue su lección número tres: su pundonor y sentido de dignidad suplían con creces la circunstancial torpeza. La cuarta lección—la definitiva para mí—ocurrió el día en que practicábamos el pase largo. Tras explicar la técnica, sugerí a los estudiantes que se colocaran por parejas, frente a frente, a unos veinte metros de distancia y se pasaran el balón con la mayor precisión posible. Brent, como de costumbre, se quedó solo, y yo me puse a practicar con él. Ya situados a la distancia debida, él colocó el balón en el suelo y se quedó quieto como una estatua. Lo único que hacía era mirar el balón y mirarme a mí . . . mirar el balón y mirarme a mí. Así estuvo un rato—lo suficiente para impacientarme. “Qué pasa Brent?”, pregunté. Él, con una expresión que indicaba que algo no iba bien, me respondió: “¡No puedo hacerlo!” “¿Cómo que no puedes?, interpelé frustrado desde la distancia. “¡No puedo!” dijo sin más. Ciertamente, algo extraño le ocurría. Su cerebro bien emitía la orden de ejecución, pero ésta no llegaba a su destino. Sus pies parecían clavados en el césped. Brent, además de sincero, era inteligente y orgulloso y se conocía a la perfección. Con su férreo amor propio, no había cosa que él más desease hacer en ese momento que darle una buena patada a la pelota. Yo me sentí perdido de nuevo. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Brent nunca hubiera aceptado una actitud condescendiente por mi parte. Así que, falto de alternativas, recurrí nuevamente al modelo tóxico de enseñanza optando por hacerme “el duro”. Me acerqué y le dije: “Yo he venido a practicar fútbol, no a perder el tiempo. Así que, arréglatelas como puedas para darme un buen pase; no tengo todo el día”. Luego, di media vuelta y regresé a mi posición original en el campo. No obstante, mientras regresaba, intuí que me había excedido y me sentí mal. Al girarme y mirarle, vi que estaba enfurecido. Pero su ira no iba dirigida a mí, sino a su cuerpo, por no responder a su voluntad. De repente, empezó a temblar de forma incontrolada y se desplomó súbitamente. La caída fue tan brusca que le 10 dejó sin respiración. Yo, recordando la vez que negó nuestra ayuda, opté por esperar. ¡Todo estaba ocurriendo muy deprisa para mí...! Pero Brent, además de valiente, era muy fuerte. Enseguida se recuperó y empezó a incorporarse. Ya en pié, se colocó en posición, suspiró profundamente, borró el sudor de su frente, me miró y afirmó: “¡Ya está. Estoy listo!” Sin más, dio unos pasos atrás, cogió carrerilla hacia el balón y le propinó un puntapié con todas sus fuerzas. Su pase fue perfecto. Luego, expresando un merecido júbilo, me dijo sonriente: “¡Wow, Miguel, me asombro de mí mismo cada día!” Lección número cuatro: su discapacidad física no menguaba en lo más mínimo su capacidad de auto-sorpresa. Sus palabras—“Me asombro de mí mismo cada día”—empezaron a reverberar en mi mente. ¡Hacía tanto tiempo que yo no lo hacía! En ese preciso instante vi la luz, y mi modelo pedagógico cambió de raíz. Así fue como Brent Atkins, el más insospechado de mis alumnos, se convirtió en uno de mis más magníficos maestros. Hoy en día, Brent es abogado y lucha con pasión por defender los derechos y la dignidad de las personas con discapacidades. Como ven, tanto Locke como Atkins son loables modelos a seguir. Ambos han hecho posible que yo viese la importancia del asombro de uno mismo, de la humildad, de la generosidad, de la valentía, de la empatía, y del amor propio como aspectos fundamentales de la pedagogía de la lucidez. Siguiendo su ejemplo, me esmero cada día, con calidez y decoro, por transmitir el poder y el valor de esa lucidez a quienes comparten el aula conmigo. Pienso que así puedo contribuir a aumentar el porcentaje de educadores y alumnos/as eminentes. Y bien, eso es todo lo que les quería decir. Ya sólo me resta despedirme reconociendo y felicitando a quienes, entre los presentes, así enseñan e invitando a así hacerlo a quienes todavía no lo hacen, por ellos mismos y por los miles de alumnos que lo apreciarán. Gracias, de nuevo, por brindarme esta oportunidad. Su afectuosidad y paciente atención han significado mucho para mí. 11