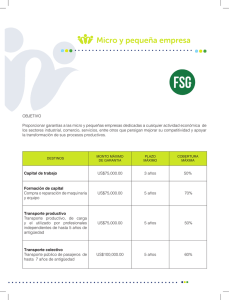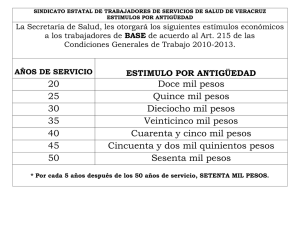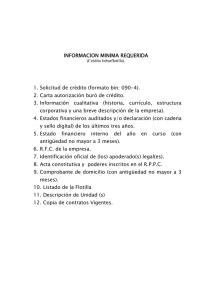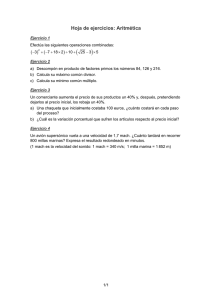Razones Pensamiento Antiguo - Historia y Filosofía de la Ciencia
Anuncio

RAZONES PARA VOLVERNOS
HACIA EL PENSAMIENTO ANTIGUO
Cuando, en los comienzos de 1948, me dispuse a dar un curso de conferencias públicas sobre la materia .de que aquí se trata, sentí la urgente necesidad de ponerles
un prólogo que sirviese de amplia explicación y excusa. Lo que allí expuse entonces (en
el University College de Dublín) ha venido a constituir parte del librito que tienen ante
ustedes. Se han añadido algunos comentarios desde el punto de vista de la ciencia
moderna, y una breve exposición de los. que yo estimo rasgos peculiares y
fundamentales de la actual visión científica del mundo: Mi verdadero objetivo, al hacer
esta última ampliación, ha sido demostrar, siguiendo su pista hasta la etapa primitiva del
pensamiento filosófico occidental, que tales rasgos tienen un origen histórico, es
decir, que no constituyen una necesidad lógica. Sin embargo, y como ya he dicho, me
sentía inquieto, sobre todo porque aquellas conferencias eran parte de mi cargo
oficial como profesor de física teórica. Por esta razón fue necesario explicar (aunque
yo no estuviese muy convencido de tal necesidad) que al emplear el tiempo en relatos
acerca de los antiguos pensadores griegos y en comentarios sobre sus opiniones, no
me limitaba a seguir una afición mía recientemente adquirida; que aquello no
significaba, desde el punto de vista profesional, una pérdida de tiempo que debería
relegarse a los ratos libres, y que se justificaba por la esperanza de conseguir una
comprensión mejor de la moderna ciencia y en consecuencia inter alia de la moderna
física.
Meses más tarde, en mayo, al exponer el mismo tema en el University College
de Londres (Curso de Conferencias Sherman de 1948), me sentí ya mucho más
seguro. Además de que, desde un principio, hube de encontrar apoyo en conocedores
de la antigüedad, tan eminentes como Theodor Gomperz, John Burnet, Cyril Bailey y
Benjamin Farrington -algunas de cuyas notas, tan cargadas de contenido, citaré más
adelante-, yo mismo me di cuenta muy pronto de que no era probablemente una
predilección casual o personal lo que me hizo bucear en la historia del pensamiento
hasta profundizar en unos veinte siglos más de lo que otros científicos, en respuesta
al ejemplo y exhortación de Ernst Mach, habían sondeado. Lejos de seguir un
impulso raro, y personal, fui arrastrado sin saberlo, como con tanta frecuencia
sucede, por una tendencia del pensamiento arraigada hasta cierto punto en la
situación intelectual de nuestro tiempo. Tan es así, que en el corto período de uno o
dos años se han publicado varios libros, cuyos autores no son eruditos, clásicos, sino
personas interesadas principalmente por el pensamiento científico y filosófico de
hoy, y que, sin embargo, han dedicado una parte muy importante de la labor de
erudición contenida en sus libros a exponer y a escudriñar en los textos antiguos las
raíces más remotas del pensamiento moderno. Ahí está la obra Growth of Physical
Science (1), póstuma del desaparecido sir James Jeans, astrónomo y físico eminente y
tan conocido del público por sus brillantes y afortunadas vulgarizaciones. Está
también la maravillosa History of Western Philosophy (2), de Bertrand Russell,
acerca de cuyos abundantes méritos no preciso ni puedo extenderme aquí, y sí sólo
recordar que Bertrand Russell empezó su brillante carrera haciendo filosofía sobre la
matemática moderna y la lógica matemática. Aproximadamente una tercera parte de
cada uno de los libros citados se relacionan con la antigüedad. Casi en la misma
época, recibí desde Innsbruck un hermoso libro de similar extensión, El nacimiento
de la ciencia (Die Geburt der Wissenschaft), que me fue enviado por el propio autor,
Anton von Mohl. No se trata de un investigador de la antigüedad, ni es tampoco un
filósofo o un hombre de ciencia; tuvo la desgracia de ser jefe de policía (Sicherheits
director) del Tirol cuando Hitler invadió Austria, crimen por el que hubo de sufrir
muchos años en un campo de concentración, aunque, afortunadamente sobrevivió a la
prueba.
Ahora bien: si estoy en lo cierto al considerar el interés por el pensamiento
antiguo como una tendencia general de nuestro tiempo, es lógico que ello plantee de
modo natural ciertas cuestiones: ¿cómo se ha originado, cuáles fueron sus causas y
qué es lo que realmente significa? Difícil es contestar del todo a estas preguntas,
pese a que el proceso intelectual que consideramos se halla suficientemente alejado
de nosotros en la historia para permitirnos tener una clara perspectiva de la situación
humana global en aquel tiempo. Cuando se trata de un desenvolvimiento muy
reciente se puede esperar, en el mejor de los casos, señalar alguno o algunos de los
hechos o rasgos que han contribuido a él. En el caso presente existen, creo yo, dos
circunstancias que pueden servirnos para explicar en parte la tendencia fuertemente
retrospectiva que se acusa entre los que se ocupan de la historia de las ideas: una se
refiere a la fase emocional e intelectual que en su conjunto afecta en nuestros días a
la Humanidad; la otra es la situación excepcionalmente crítica en que casi todas las
ciencias se ven, de manera desconcertante, envueltas, y en oposición al alto grado de
florecimiento alcanzado por las actividades de ellas derivadas: la ingeniería, la
química práctica -incluida la nuclear-, las artes y técnicas médico-quirúrgicas, etc.
Explicaré brevemente ambas circunstancias, comenzando por la primera.
Como ha expuesto recientemente Bertrand Russell (3) con particular claridad, el
antagonismo cada vez mayor, entre la religión y la ciencia no ha surgido de
circunstancias accidentales ni está originado, en general, por mala voluntad de ambas
partes. Es, por desgracia, natural y comprensible que exista una considerable dosis de
desconfianza. Uno de los fines, si no la tarea principal, de los movimientos religiosos
ha sido siempre el de redondear el conocimiento, perennemente incompleto, de la
confusa e insatisfactoria situación del hombre en el mundo; cerrar las desconcertantes
aperturas de una perspectiva obtenida de la sola experiencia, a fin de elevar la
confianza del hombre en la vida y de reforzar su natural benevolencia y simpatía
hacia sus semejantes, cualidades en mi opinión innatas, pero fácilmente sojuzgadas
por las desventuras personales y por los tormentos de la miseria. Ahora bien: para
satisfacer al hombre corriente, no cultivado, esta finalización de la visión
fragmentaria e incoherente del mundo debe suministrar inter alia una explicación de
todas aquellas características del universo material que no son comprensibles en un
momento dado o, al menos, que no lo son de una forma al alcance del hombre de la
calle. Raras veces deja de tenerse en cuenta esta necesidad, por la sencilla razón de
que, en general, la comparten la persona o personas que, por sus cualidades
eminentes, por su inclinación a intervenir en lo social y por su profunda penetración
de los asuntos humanos, son capaces de prevalecer sobre las masas e inculcarlas
entusiasmo hacia sus luminosas enseñanzas morales. Sucede, empero, que tales
personas son, por lo general, individuos corrientes en cuanto a su formación y
cultura, aparte, claro está, de sus ya citadas cualidades extraordinarias. Sus opiniones
acerca del mundo material son, pues, tan precarias como las de sus oyentes -en
realidad casi idénticas- y, en todo caso, siempre tienden a considerar que la difusión
de las noticias más recientes sobre el universo, en el supuesto de que las conozcan,
carece de interés para sus fines.
En un principio esto importaba poco o nada. Pero en el curso del tiempo, y, en
particular, luep del resurgir científico del siglo xvII, su importancia se tornó
considerable. A medida que, de una parte, las enseñanzas religiosas se fueron
codificando y petrificando y, de otra, la ciencia alcanzó a transformar -por no decir a
desfigurar- la vida cotidiana más allá de lo reconocible y, por ello, a introducirse en
la mente de todo hombre, hubo de ir creciendo la mutua desconfianza de aquellos
detalles, bien conocidos aunque irrelevantes, que ostensiblemente la originaron: si la
Tierra está en movimiento o en reposo, sí el hombre es o no el último descendiente
del reino animal, etc., pues tales motivos de discordia pueden vencerse y se han
vencido en gran parte. La desconfianza está mucho más profundamente arraigada.
Para explicar cada vez mejor la estructura material del mundo y la forma en que
nuestro medio y nuestros propios organismos han alcanzado, por causas naturales, el
estado en que los encontrarnos, y para proporcionar además este conocimiento a
cuantos por él se interesaban, fue preciso -y esto es lo que se temía- arrancar suave y
progresivamente la visión científica de las manos de la Providencia, y orientarla
hacia un universo autónomo en el que Dios estaba en peligro de convertirse en un
adorno inoperante. No haríamos justicia a quienes genuinamente abrigaban este
temor si lo declarásemos totalmente infundado, pues de aquel proceso pueden surgir,
y, de hecho, han surgido, desconfianzas peligrosas, tanto en el campo moral como en
el social, y que no provienen, por supuesto, de los que poseen grandes conocimientos,
sino de las gentes que creen saber mucho más de lo que realmente saben.
Al mismo tiempo, existe otro temor igualmente justificado que es, por así
decirlo, complementario del anterior, y que se ha cernido sobre la ciencia desde el
instante en que comenzó a existir. La ciencia debe evitar toda interferencia
incompetente, proceda de donde proceda, y, en particular, cuando se presenta bajo un
disfraz científico; recordemos a Mefistófeles vestido con la bata del doctor y
lanzando sus bromas irreverentes sobre el ingenuo discípulo (4). Lo que quiero decir
es esto: en la búsqueda honesta del conocimiento puede uno permanecer en la más
completa oscuridad durante un período indefinido. En vez de rellenar los vacíos de
cualquier modo, la genuina ciencia prefiere enfrentarse con su realidad, no tanto por
escrúpulos de conciencia -por no mentir- como por reconocer que, por fastidiosos que
tales vacíos sean, el llenarlos con una falsedad inhibe el estímulo para buscar una
solución aceptable. Tan eficazmente puede, en ocasiones, desviarse 1a atención, que
se llegue incluso a no ver la solución aun cuando ésta, por un caso de buena suerte, se
presente sola a los ojos. La firmeza en mantener un non liquet (5), y más aún, en
considerarlo como estímulo y señal de partida para ulteriores avances, es una
disposición natural e indispensable de la mente científica. Esto ya de por sí sitúa al
hombre de ciencia en oposición con la tendencia religiosa de ofrecer una visión
acabada, a menos que cada una de las dos actitudes antagonistas, legítimas ambas en
cuanto a sus fines respectivos, no se administre con prudencia.
Tales vacíos o lagunas dan fácilmente la impresión de ser puntos débiles,
indefensos, de los que a veces se aprovechan ciertas personas que se regocijan con
ellos, no por considerarlo estímulo para plantearse nuevas cuestiones, sino como
antídotos contra su temor de que la ciencia pueda, "explicándolo todo", privar al
mundo de su interés metafísico. Entonces se propone una hipótesis nueva, con el
perfecto derecho que cada cual tiene para proponerla en tales casos. A primera vista,
la hipótesis parece firmemente anclada en hechos del todo obvios, y tan sólo se nos
ocurre preguntarnos por qué estos hechos -o la sencillez con que la explicación
propuesta resulta de ellos- han escapado hasta entonces a todos. Desde luego que esto
no es en sí una objeción, ya que es precisamente la situación con que tenemos que
enfrentarnos, muy a menudo en el caso de los auténticos descubrimientos. Basta, sin
embargo, un examen más detenido para que la empresa traicione su carácter (así
sucede en ciertos casos que me vienen a la mente), porque, mientras en apariencia
ofrece una explicación aceptable, dentro de una gama amplia de posibilidades, se
halla en discrepancia con algunos de los principios generales establecidos de los fundamentos científicos, principios que la nueva hipótesis pretendo ignorar o, al menos,
reducir su generalidad. Entonces se nos dice que es un prejuicio mantener tales principios, y que este prejuicio era el que obstaculizaba la interpretación correcta del
fenómeno en cuestión. Ahora bien, la fuerza creadora de un principio general reside
precisamente en su generalidad; al perder amplitud pierde todo su vigor y deja de ser
una guía segura, pues ya su competencia puede discutirse en cada uno de los casos a
que haya de aplicarse. Para confirmar la sospecha de que este destronamiento no es
un resultado secundario y accidental de toda la empresa, sino su siniestra finalidad, el
campo del que se quiere retirar el anterior logro científico se proclama con admirable
habilidad palenque de determinada ideología religiosa, en el que la ciencia nada
puede hacer de provecho porque su verdadero dominio está mucho más allá del
alcance de cualquier explicación científica.
Un ejemplo muy conocido de intrusión semejante es el intento repetido de
introducir el finalismo en la ciencia, bajo el pretexto de que las reiteradas crisis de la
causalidad prueban que aquélla es, por sí sola, incompetente; pero, en realidad,
porque se considera infra dig. de Dios Todopoderoso el crear un universo en que Él
no se permita a Sí mismo intervenir nunca más. En este caso concreto los puntos
débiles ocupados resultan obvios. Ni en la teoría de la evolución ni en el problema
mente-materia ha podido la ciencia bosquejar una secuencia causal satisfactoria,
incluso para sus más ardientes discípulos. De aquí que penetrasen en ella conceptos
como vis viva, élan vital, entelequia, totalidad, Mutaciones dirigidas, mecánica
cuántica del libre albedrío, etc. Como curiosidad me permitir¿ mencionar un
primoroso libro (6) impreso en papel mucho mejor y de manera mucho más bella que
como los autores británicos solían hacer par entonces. Después de un sólido y
documentado estudio sobre física moderna, el autor se embarca felizmente en la
teleología (prepositivismo) del interior del átomo, e interpreta de este modo todas sus
actividades: movimientos de los electrones, emisión y absorción de las radiaciones,
etc.
Y espera complacer con esta peculiar fantasía
al Dios que lo modeló y se lo entregó (7).
Pero volvamos a nuestro tema fundamental. Intentaba exponer las causas
intrínsecas de la enemistad natural entre la ciencia y la religión. Las luchas que
ella produjo en el pasado son demasiado conocidas y no necesitan nuevos
comentarios, aparte de que no hay por qué exponerlas ahora. Sin embargo,
ambos campos siguieron manifestando un interés mutuo, aunque deplorable.
Los científicos, por una parte, y los meta físicos-tanto los del tipo oficial como
los interesados sólo culturalmente-, por otra, sabían que, después de todo, sus
esfuerzos en busca de una visión segura se encaminaban al mismo objeto: el
hombre y su mundo. Se hacía necesaria una aclaración entre opiniones tan
ampliamente divergentes; pero no se ha llegado a ella. La relativa tregua de que
hoy somos testigos, al menos entre la gente culta, no se alcanzó armonizando
ambos modos de ver las cosas, el estrictamente científico y el metafísico, sino
decidiendo ignorarse mutuamente, y no sin una ligera dosis de desprecio. En un
tratado de física o de biología, por muy popular que sea, se considera impertinente
cualquier digresión metafísica del tema, y, si un científico se atreve a hacerlo, se
expone a recibir un regaño, a más de quedarse con la duda de si lo recibe por ofender
a la ciencia o a la rama especial de la metafísica a la que se refiere su crítica. Resulta
patéticamente divertido ver cómo de un lado sólo se toma seriamente la información
científica, mientras que del otro se sitúa a la ciencia entre las actividades mundanas
del hombre cuyos hallazgos tienen menos importancia, y que deben ceder
irremisiblemente el paso cuando se enfrentan con la superior visión obtenida por
otros caminos, ya sea mediante el pensamiento puro ya mediante la revelación. Es
lamentable ver cómo el género humano se esfuerza por ir hacia el mismo objetivo
por dos tortuosas sendas, distintas y difíciles, con muros de separación entre ambas,
y provistos los hombres con anteojeras, y sin que apenas se produzcan intentos para
unir sus fuerzas y lograr, si no un pleno entendimiento de la naturaleza y de la
situación humana, sí al menos la conciencia consoladora de que existe una unidad
esencial en nuestra investigación. Es lamentable, digo, y en todo caso un triste espectáculo, porque reduce claramente el alcance de lo que podría lograrse si todos los
poderes mentales a nuestra disposición se canalizasen juntos. A pesar de ello, la pérdida sería quizá soportable si la metáfora por mí utilizada fuese una realidad, es
decir, si se tratase verdaderamente de dos multitudes diferentes siguiendo dos sendas
distintas; pero no es así, ya que muchos de nosotros no hemos decidido todavía cuál
seguir. Con tristeza, incluso con desesperación, muchos perciben que han de cerrarse
alternativamente a una o a otra clase de perspectivas. En verdad, no se suele dar el
caso de que la adquisición de una formación científica sólida y completa satisfaga de
tal modo el anhelo innato por una estabilidad filosófica y religiosa, frente a las
vicisitudes cotidianas, que uno se sienta, sin más, completamente feliz. Sí es, en
cambio, muy frecuente que la ciencia se baste para amenazar las convicciones
religiosas populares, sin por ello reemplazarlas por otras. Esto da lugar al grotesco
fenómeno de mentes de gran altura y científicamente formadas, pero con una visión
filosófica -por atrofia o por falta de desarrollo- de increíble puerilidad.
Es muy posible que todo el que vive en condiciones decididamente seguras y
confortables, y de ellas toma el patrón general de lo que debe ser la vida humana que gracias al progreso, en que cree, está a punto de difundirse y universalizarse-, lo
pase perfectamente sin necesidad de visión filosófica alguna, si no toda su vida, sí al
menos hasta que, viejo y decrépito, comienza a enfrentarse con la muerte como
realidad. Ahora bien, si las primeras etapas del rápido avance material que se produjo con el despertar de la ciencia moderna parecieron inaugurar una era de paz,
bienestar y progreso, hoy no prevalece ya este estado de cosas, sino que ha cambiado
por desgracia. Muchas gentes, pueblos enteros en realidad, se han visto arrojados de
su bienestar y seguridad, han sufrido pérdidas desmesuradas y contemplan un futuro
turbio, tanto para sí como para aquellos de sus hijos que no han perecido. La misma
supervivencia del hombre -y no digamos su progreso indefinido- no puede hoy
asegurarse. La miseria personal, las esperanzas sepultadas, el desastre inminente y la
desconfianza en, la prudencia y honestidad de las normas de vida predisponen a los
hombres a anhelar hasta una vaga esperanza -rigurosamente probable o no- de que el
mundo o la vida de la experiencia se integren en un contenido de significación más
elevada, aunque sea inescrutable. Pero he ahí el muro que separa las dos sendas, la
del corazón y la de la razón pura. Recorrámosle hacia atrás con la mirada: ¿No habrá
manera de derribarlo? ¿Acaso ha estado siempre ahí? Al examinar su recorrido
sinuoso por entre los montes y valles secretos de la Historia alcanzamos a
contemplar una lejana tierra, separada de nosotros por un período de más de dos mil
años, en la que el muro va poco a poco disminuyendo de altura hasta desaparecer, y
donde la senda no estaba bifurcada todavía, sino que era solamente una. Algunos
creemos que vale la pena retroceder para ver qué es lo que podemos aprender de
aquella seductora unidad primitiva.
Abandonando toda metáfora, es mi opinión que la filosofía de los antiguos
griegos nos atrae hoy porque nunca antes, ni desde entonces, ni en lugar alguno de la
Tierra, se ha establecido nada comparable a su sistema de conocimiento y
especulación, tan sumamente avanzado y articulado y sin la nefasta separación que
tanto nos ha estorbado durante siglos, y que ha venido a ser insoportable en nuestros
días. Hubo, por supuesto, opiniones en amplia divergencia que se combatieron
mutuamente con no menor fervor -y en ocasiones empleando medios no más
honorables- que en otros lugares y épocas: entre ellas desconocer lo que a otros se
debía o destruir sus textos. Lo que no existió fue limitación alguna en cuanto a la
libertad que los hombres cultivados concedían a cualesquiera de ellos, también culto,
para opinar sobre cualesquiera cuestiones. Todavía estaban todos de acuerdo en que
el verdadero objeto del conocimiento era uno en esencia, y en que toda conclusión
importante, alcanzada en uno de sus aspectos podía revertir -y por lo general
sucedía así- sobre los restantes. No había surgido aún la idea de los compartimientos
estancos. Antes al contrarío, se podía acusar fácilmente a un hombre de cerrar los
ojos a determinadas interconexiones, como se acusó a los primeras atomistas por no
manifestarse sobre las consecuencias éticas de la necesidad universal que ellos
propugnaban y por no explicar el movimiento de los átomos ni los movimientos que
se observaban en los cielos. Si se quiere exponer el asunto en forma dramática,
podemos imaginar un estudiante de la joven escuela de Atenas visitando Abdera en
un día de fiesta -con las debidas precauciones para que el maestro no se enterase-, a
fin da ser recibido por el anciano y sabio viajero Demócrito, famoso en el mundo
conocido, y para interrogarlo acerca de los átomos, de la forma de la Tierra, de la
conducta moral, de Dios y de la inmortalidad del alma, sin que le fuese rechazada
ninguna de aquellas cuestiones. ¿Pueden ustedes imaginar fácilmente, en nuestros
días, una conversación tan variada entre un estudiante y su profesor? Y, sin
embargo, existen con toda seguridad algunos jóvenes -quizá escasos- que abrigan en
sus cerebros una similar colección de interrogantes, y a quienes les gustaría
discutirlas todas con alguien en quien tuvieran confianza.
Cuanto he dicho hasta ahora se refiere al primero de los dos puntos que
anuncié deseaba someter a examen como claves del renaciente interés actual por el
pensamiento antiguo. Permítaseme ahora plantear el segundo punto, es decir, la
crisis porque hoy atraviesan las ciencias fundamentales.
Casi todo el mundo cree que una ciencia idealmente lograda de los sucesos
espacio-temporales es capaz de reducir éstos, en principio al menos, a fenómenos del
todo accesibles y comprensibles para una física (también idealmente conseguida).
Pero fue precisamente de la física de la que vinieron, en los primeros años de este
siglo, las sacudidas iniciales que hicieron temblar los fundamentos de la ciencia: la
teoría de los cuantos y la de la relatividad. Durante el gran período clásico del siglo
X I X , y pese a lo remota que parecía la tarea de describir realmente -en términos
físicos- el crecimiento de una planta o el proceso fisiológico que tiene lugar en
el cerebro de un pensador o en el de una golondrina que construye su nido, sí se
consideraba descifrado el lenguaje con que algún día podría hacerse la
descripción de tales fenómenos. Este lenguaje sería el de los corpúsculos, o
últimos constituyentes de la materia, moviéndose en virtud de su interacción
con movimientos no instantáneos, sino transmitidos por un medio universal, al
que uno podría llamar o no el éter, según su criterio. Los propios términos
movimiento y transmisión significaban, ya de por sí, que la medida y el
escenario de los fenómenos eran el tiempo y el espacio, entidades que no tenían
otra cualidad que la de ser, por así decirlo, el lugar en que se imaginaba a los
corpúsculos moviéndose y transmitiéndose sus mutuas acciones. Hoy, por el
contrario, la teoría relativista de la gravitación demuestra que no hay razón para
distinguir entre actor y escenario. La materia y la propagación de algo que
transmite una interacción (como un campo de fuerzas o como ondas) debe
estimarse como la estructura del propio espacio-tiempo, que no es
conceptualmente anterior a lo que hasta ahora se consideraba su contenido, del
mismo modo -sirva el ejemplo- que los vértices de un triángulo no son
anteriores a la figura completa. Por otra parte, nos dice la teoría de los cuantos
que la propiedad antes considerada como la más obvia y fundamental de los
corpúsculos -hasta el punto de que apenas era preciso mencionarla-, la de
poderse identificar como individuos, posee sólo un valor limitado. Sólo cuando
un corpúsculo se desplaza con velocidad suficiente en una región no demasiado
poblada por otros de la misma clase, solamente entonces puede identificarse
casi inequívocamente, mientras que en otro caso cualquiera se torna difuso. Con
esta afirmación no queremos indicar nuestra imposibilidad práctica para seguir
el movimiento de la partícula en cuestión, sino que es el propio concepto de
identificación el que se considera inadmisible. A1 mismo tiempo, se nos dice
que allí donde la interacción asume la forma de ondas de longitud e intensidad
pequeñas -como tan a menudo sucede-, asume también, y juntamente con el
aspecto ondulatorio, el de partículas perfectamente identificables. Los
corpúsculos que representan la interacción en el curso de su propagación son,
en cada caso particular, de diferente clase que los que interactúan, pero tienen
el mismo derecho que éstos a recibir el nombre de partículas. Diremos, por
último, para completar el cuadro, que todas las partículas, cualquiera que sea su
clase, exhiben también un aspecto ondulatorio tanto más pronunciado cuanto
más lentamente se mueven y cuanto más densa es su población, y este aspecto
ondulatorio lleva consigo la correspondiente pérdida de individualidad.
El argumento en cuya defensa he insertado esta breve relación podría
reforzarse mencionando la "destrucción de la frontera entre el observador y lo
observado", que muchos consideran una revolución mental todavía más
importante, aunque en mi opinión se trata de un aspecto provisional carente de
significación profunda y que se ha sobrevalorado. En todo caso, mi posición es
ésta: en el esquema relativamente simple de la física, que parecía francamente
estabilizada hacia finales del pasado siglo, ha irrumpido todo el moderno
desarrollo de esta ciencia, que los mismos que lo han llevado a cabo están muy
lejos de comprender realmente. Esta irrupción ha subvertido en cierto modo
cuanto se había edificado sobre los cimientos colocados en el siglo XVII
principalmente por Galileo, Huyghens y Newton, y hasta estos mismos cimientos se han tambaleado. No quiero decir que en ningún momento ni lugar
hayamos dejado de estar bajo el hechizo de aquel gran período. Seguiremos
utilizando siempre sus conceptos básicos, si bien en una forma que sus autores
apenas reconocerían, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que estamos ya
agotando sus posibilidades. Es, pues, lógico recordar que los pensadores que
comenzaron a modelar la ciencia moderna no partieron de un terreno casi virgen,
pues aunque ellos tenían poco que tomar de los primeros siglos de nuestra era, sí
hubieron de revivir y continuar verdaderamente la ciencia y la filosofía antiguas.
De aquellas fuentes -que imponían respeto por remotas y por su genuina grandeza
los padres de la ciencia moderna extrajeron posiblemente ideas preconcebidas e
hipótesis no comprobadas, y la fuerza de su autoridad hizo que en seguida se
perpetuasen. De haber continuado el espíritu sumamente flexible e
intelectualmente abierto que impregnó la antigüedad, se habrían debatido tales
puntos y se habrían podido corregir. Cualquier prejuicio se advierte con más
facilidad en la forma ingenua y primitiva en que nace que no en la de dogma
osificado y sofisticado en que suele convertirse luego. La ciencia se ha visto
obstaculizada por ciertos hábitos mentales arraigados, algunos de los cuales
parecen ser dificilísimos de descubrir, en tanto que otros ya lo han sido. La teoría
de la relatividad ha terminado con los conceptos newtonianos de espacio y
tiempo absolutos o, en otras palabras, de simultaneidad y reposo absolutos, y ha
desalojado (de su posición dominante al menos) a la pareja fuerza y materia, tan
reverenciada antaño. La teoría cuántica, al par que ha extendido el atomismo de
modo casi ilimitado, lo ha sumergido en una crisis más grave de lo que la
mayoría de la gente quiere admitir. En su conjunto, la crisis actual en los
fundamentos de la ciencia moderna señala la necesidad de revisar estos
fundamentos hasta en sus capas más profundas.
He aquí, pues, otro incentivo más para volvernos de nuevo hacia el estudio
asiduo del pensamiento griego. Y no sólo, como ya se indicó en este mismo
capítulo, con la esperanza de sacar a la luz una sabiduría olvidada, sino también
con la de descubrir errores inveterados en su mismo origen, allí donde es más
fácil reconocerlos. Procurando seriamente retrotraernos a la situación intelectual
de los pensadores antiguos -mucho menos experimentados que nosotros en lo
referente al comportamiento real de la Naturaleza, pero también mucho menos
deformados-, podremos readquirir su libertad en el pensar, ayudándola, para su
mejor utilización, con nuestro superior conocimiento de los hechos, y ello nos
permitirá corregir primitivos errores que, posiblemente, todavía nos obstaculizan
hoy. Concluiré este capítulo con algunas citas. La primera, que se refiere
íntimamente a lo que acabamos de decir, es una traducción de la obra
Griechische Denker, de Theodor Gomperz (8). Para salir al encuentro de
cualquier posible objeción referente a la inutilidad práctica de estudiar las
opiniones antiguas, ha largo tiempo sobrepasadas por una visión más exacta
basada en una superior información, el autor presenta una serie de argumentos
que terminan con el notabilísimo párrafo siguiente:
Es incluso de la mayor importancia recordar un tipo de aplicación o
utilización indirecta que debe ser estimado como de altísimo interés. Casi toda
muestra educación intelectual tiene su origen en los griegos, por lo que un
conocimiento completo de estos orígenes es prerrequisito indispensable para
librarnos de su poderoso influjo. Ignorar el pasado, no sólo no debe desearse, sino
que es simplemente imposible. Aunque no se conozcan las doctrinas ni los textos
de loa grandes maestros de la antigüedad, Platón y Aristóteles, y aunque ni siquiera se hayan oído jamás sus nombres, no por ello se está menos sometido al
hechizo de su autoridad. Su influencia no se ha ejercido solamente sobre quienes se
nutrieron de ellos en los tiempos pesados y presentes; todo nuestro pensar, las
categorías lógicas en que éste se mueve y los modelos lingüísticos que utiliza
(dominados por ellos), todo es, y no en escaso grado, una elaboración que, en lo
esencial es producto de los grandes pensadores antiguos. Debemos, pues, en verdad,
investigar del principio al fin este proceso formativo, para que no cometamos el error
de tomar por primitivo lo que es el resultado del crecimiento y desarrollo, y por
natural lo que realmente es artificial.
Las siguientes líneas están tomadas del prefacio de la obra Early Greek
Philosophy, de John Burnet (9):
...una definición adecuada de la ciencia sería decir que consiste en pensar
acerca del universo a la manera griega, y lo sería porque la ciencia no existió jamás
sino en los pueblos que sintieron la influencia de Grecia.
Esta es la justificación. más concisa que pueda desear un científico para
excusar su propensión a perder el tiempo en estudios de esta clase.
Pues, en efecto, 'parece necesitarse una excusa, ya que Ernst Mach, físico y
colega de Gomperz en la universidad de Viena y eminente historiador (!) de la física,
había hablado pocas décadas antes de los "escasos y pobres restos de la ciencia
antigua" (10). Y continuaba de este modo:
Nuestra cultura ha adquirido gradualmente una completa independencia,
remontándose muy alto sobre la de la antigüedad, y sigue una senda
enteramente nueva, que se centra en las matemáticas y en el conocimiento
científico. Los residuos de las ideas antiguas, todavía presentes en filosofía, jurisprudencia, arte y ciencias, constituyen obstáculos en vez de bienes, y
llegarán a ser indefendibles a la postre frente al desarrollo de nuestras propias
ideas.
Con toda su orgullosa crudeza, el criterio de Mach tiene un importante punto
común con la anterior cita de Gomperz, a saber: la excitación a superar a los griegos.
Pero mientras que Gomperz refuerza un aspecto nada trivial con argumentos
incuestionablemente verdaderos, Mach acentúa este lado trivial con una grosera
exageración. En otros pasajes del mismo trabajo recomienda un extraño método de
superar a la antigüedad, esto es, prescindir de ella e ignorarla. Por lo que yo sé, no
ha conseguido mucho éxito, afortunadamente, porque los errores de un gran hombre,
promulgados a la par que los descubrimientos debidos a su genio, pueden originar
grandes estragos.
.
____________________
(1) El desarrollo de la ciencia fìsica (N. del T.)
(2) Historia de la filosofía occidental. (N. del T.)
(3) Hist. West. Phil., pág. 559.
(4) Goethe: Faust, parte I, acto IV. (N. del T.)
(5) Non licet, que es fonéticamente non liquet, según el criterio actual. (N. del T.)
(6) Zeno Bucher: Die Innenwelt der Atome (Lucerna, Josef Stocker, 1946).
(7) De The Puritan, de Kenneth Hare.
(8) Los pensadores griegos, vol. I, pág. 419 (3.a ed., 1911).
(9) Filosofía griega primitiva. {N. del T.)
(10) Popular Lectures, 3.a ed., ensayo núm. XVII (J. A. Barth, 1903).