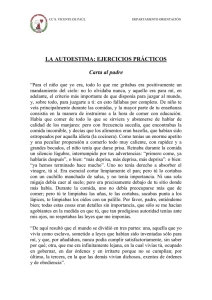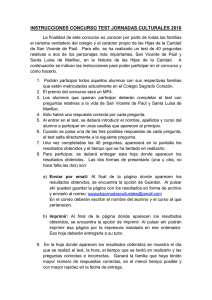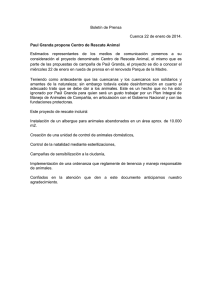Jose Maria Gatti - Victimas inocentes
Anuncio

José María Gatti Víctimas inocentes De Víctimas inocentes, Tahiel Ediciones, Buenos Aires, 2012. Conocí a Alexandre en la Universidad de Vermont, durante el invierno de 2000. Tres años antes, él se había incorporado al colegio Míddlebury y también tenía una cátedra en Norwich. Estaba casado con Augusta Dover, una norteamericana oriunda de Rhode Island, profesora de la Universidad de Brown, en Providence, ciudad famosa porque en el año 1676 quedó destruida por los incendios y agresión de los indios. Diez años después ya se había repoblado. La pareja no tenía hijos y vivían en una modesta granja rodeados de ovejas, cerdos y un par de vacas lecheras. Alexandre es un hombre obeso, estatura mediana, de aproximadamente 55 años. Usa una barba abundante poco arreglada. Viste informalmente y no es nada prolijo en su aseo. Sus chalecos guardan las manchas de grasa de las comidas anteriores y sus pantalones no conocen el alisado de ninguna plancha. Augusta luce delgada, fibrosa, rústica. Habla pausadamente, es tímida y prefiere estar la mayor parte de su tiempo libre atendiendo a los animales y a su huerta. Me vinculé con ellos por intermedio del profesor Hartford, a quien primero descubrí a través de sus trabajos y después por su inesperada invitación a la Universidad. Con Paúl Hartford nos intercambiábamos información desde hacía unos quince años. Él conocía mi trabajo sobre la personalidad del mito. Yo sabía todo sobre su teoría del mito global. Recuerdo que en una extensa carta, me decía que a pesar de los tiempos, de la historia de los siglos y de la triste realidad de las esperanzas utópicas, la humanidad siguió atrapada al esquema del mito. Diagnóstico muy a pesar de los psicólogos y filósofos que no acuerdan y se resisten a reconocer que el mito está por entero en nuestra vida cotidiana. En rigor, de toda esa etapa tengo el grato recuerdo del tiempo compartido con esos seres a los que sólo me unía el trabajo. Paúl, pocos días antes de mi regreso, se sincero conmigo. De manera precipitada trató de blanquear una desordenada relación que vivió acaloradamente con Augusta, cuando su amigo Alexandre había viajado a dictar un seminario en Basilea. Fueron veinte días de extrema pasión, de enorme entendimiento, de mutuos interrogantes. Mi impresión ligera acerca del carácter de esta mujer medrosa, quedó sepultada con el relato compulsivo del Paúl. A medida que hablaba, su testimonio se abría en una especie de desvanecimiento que me llevaba a una encrucijada. En cierta medida, yo era parte de su componenda y esta confabulación me comprometía. Pero también era real que Paúl no era mi amigo y su decisión de precisarme los más íntimos detalles de su vínculo con Augusta, formaban parte de su pesadumbre. Al principio me limité a escucharlo, a tratar de ser su acompañante. Hartford, en cambio, me tomó de rehén, de cómplice, de encubridor. La noche anterior a mi partida, cenamos los cuatro en la cocina de la granja. Augusta había preparado un guisado de conejo. Alexandre bebió demasiado, a tal punto que cuando intentó levantarse cayó al piso desvanecido. Quise auxiliarlo, pero Augusta me detuvo. “En unos minutos se incorpora y solo se va a dormir”, balbuceó. Paúl me miró fijamente. Sentí que mi presencia era un obstáculo. Argumenté estar agotado y tener necesidad de descansar. No se opusieron. En la carretera, camino a la Universidad, pensé en aquello que Hartford siempre repetía: “El mito es una forma especial de la fantasía”. Roberta tuvo la deferencia de llevarle a Paúl mi libro sobre El Mito Personal. Hartford ya lo conocía porque un mes antes se lo había adjuntado por mail. Roberta es mi pareja. Convivimos desde 1996 en una casa reciclada de Montserrat. Su viaje estaba programado para permanecer alejados más de seis meses. Durante su estadía en la Universidad, Roberta tendría que defender su tesis sobre La longevidad de las Civilizaciones, un trabajo que confieso contó con mi colaboración y el asesoramiento de Marcel Grinaut, quién nunca se decide a regresar a París, donde lo espera su esposa Mirelle. Nos despedimos sin festejo. Somos bastante remisos al adiós. En otras oportunidades, por despegues menos prolongados, acordamos darle al trámite de la separación un carácter nada dramático. La realidad del corte no ofrece misterio. Cada uno lleva del otro la sustancia necesaria de vida que hace falta para sujetar la maleta de la angustia. Roberta es pragmática, se desenvuelve con cierto criterio científico e impetuoso. Difícilmente recurra a pensamientos paralelos, a adivinanzas banales. Entre ella y yo hay una distancia cierta y real. Aunque para ambos la vida sigue siendo un enigma misterioso, una narración de hechos y circunstancias que pretenden tener una explicación, una respuesta, como aquella que buscaban los vikingos cuando imaginaron al mundo centrado en una isla a la que bautizaron Midgard ( el patio del medio) o el reino del medio. Allí vivían los dioses, en el patio de los dioses llamado Asgard. Todo el resto era el patio de afuera, el Utgard, donde moraban los trolls, esos gigantes que solo querían destruir el Midgard. Roberta se reía mucho porque los trolls, si llegaban al patio del medio, se quedarían con Freya, la diosa de la fertilidad y entonces las mujeres no tendrían nunca más hijos. Sin embargo, aquella risa tenía cara de llanto oculto, porque ella se negaba a la procreación, a sentir que podía dar vida a otro ser. En este terreno nuestras prolongadas charlas parecían no tener fin y, a veces, preferíamos dejar inconclusas las ideas sobre el hilo rector de la especie. Hartford, como era su costumbre, llevó a Roberta a la granja de Alexandre. Desde allí ella me enviaba casi a diario las noticias sobre como marchaba su tarea y lo bien que se sentía con Augusta. Una vez más yo caía en el error respecto a la Dover. Estaba convencido que no se relacionaría bien con Roberta. Seguramente mi prejuicio había aumentado después de las declaraciones de Paúl y aquella escena congelada de Alexandre desmayado. En rigor, ahora a la distancia, me inclino a pensar que todo mi resquemor no podía incluir a Roberta. Estas dudas pasaban por mí, por una extraña fantasía o realidad de ser querido o aceptado por esos cordiales extranjeros. Marcel Grinaut, quien a fuerza de compartir noches cargadas de café jamaiquino y oporto portugués, me daba la posibilidad de hablar largamente sobre el mito, acaba de anunciarme que ya no quiere volver a París y mucho menos reencontrarse con Mirelle. Lleva aquí dieciocho meses, tiene dinero suficiente para comprar un departamento en la zona de Barracas, barrio que le recuerda a cierto sector parisino, donde transcurrió gran parte de su niñez. Está decidido a montar un bar temático y dejar de lado todo intento de sacrificio que se asemeje a la rutina del trabajo. Me habla de Roberta con marcado afecto. Admira su capacidad, la voluntad que demuestra en cada tarea que se propone. La virtud de separar la obligación y el ocio sin ningún dejo de culpa, la notoria comunicación que mantiene con todos los que colman su afecto y esa sinceridad que es propia de las mujeres con personalidad. Me dice que la extraña y señala con profunda convicción que ninguna mujer tiene dueño. Lo escucho, no me sorprenden sus referencias que por otra parte me halagan, pero comienzo a percibir una especie de sentimiento enfrascado. Me niego a creer que en mi ausencia pasajera, Marcel y Roberta coincidieron en alguna mirada erótica o que el silencio cómplice los envolvió como un manto de telaraña. No puedo dudar un instante sobre la lealtad de Roberta, sobre el compromiso del pacto amoroso, pero eso de “ninguna mujer tiene dueño”, me acerca al terreno de la infidelidad. Marcel encendió su cigarrillo negro, sorbió el resto de café de su taza y permaneció callado. Sin proponérselo abría un tiempo de duda que fatalmente terminaría con el regreso de Roberta. Alexandre y Paúl se manejan en Buenos Aires como si fueran porteños. Rápidamente aprendieron a circular por la zona céntrica y, a pesar de mi negativa, insisten en alquilar un departamento en Parque Lezama. Les explico que ese sector es peligroso, que con la crisis económica muchas casas fueron tomadas. Paúl me dice: “¿Cortázar…Casa tomada?”. Le digo que algo parecido. Eso fue en otra época. Insisten porque les despierta cierta admiración las calles bohemias. Habíamos decidido encontrarnos en la esquina de Alsina y Piedras. Como referencia les hablé de la Iglesia de San Juan Bautista. Finalmente terminamos en el Café La Puerto Rico. Me pidieron datos referenciales, mayores detalles. Escasamente recordaba que el café fue fundado en 1887 y que recién en 1925, Gumersindo Cabedo lo habilitó con ese nombre, en Alsina 420, después de un viaje que realizó a la isla del Caribe. Charlamos largamente, sin respeto al horario. En ningún momento surgió el nombre de Roberta, menos aún el de Augusta. El diálogo tenía característica de total informalidad. Habíamos dejado atrás todo aspecto relacionado con la actividad docente. Paúl mostraba una euforia desmedida. Nunca lo había conocido tan extravertido, tan desbor- dado. Contó historias de su adolescencia que nos llenó de sorpresa. Sobretodo una relación con una mujer mayor llamada Suzanne, quien resultó ser novia de su padre. Esto le valió la enemistad de su progenitor porque aquel engaño se mantendría, a pesar del tiempo, con la complicidad e indiferencia de su madre. Suzanne era una pelirroja de ojos verdes, piel lechosa y abundante pechos. Paúl nos hacía participar dando forma de los mismos en el espacio imaginario de sus manos. Según él, en el ritual de las sábanas era una brasa ardiendo. Tanto marcó su sexualidad que después del corte no sintió placer por ninguna otra mujer. Por algo su padre seguía atado a las caderas de esa colorada. Por algo su madre la odiaba. Alexandre también quedó sorprendido con las confesiones de su amigo. Siempre habían hablado de muchos temas. Uno advertía que entre ellos circulaba una hermandad. A simple vista no existían secretos ni historias ocultas. Es más, he llegado a creer que el compartir la misma mujer no ha sido motivo de diferencias. Y por otra parte, aquella fórmula desgarrada de contar esa vivencia amorosa con Augusta, no guardaba otro objeto que poner sobre la mesa las condiciones mínimas e indispensables para sostener una convivencia armónica. Paúl nada más me había dicho: “Así son las cosas”. Yo solamente tenía que mirar para otro lado. Pero en verdad, no estaba acostumbrado a la sensatez europea o para ser más preciso, a cierta pacatería cultural donde el macho es centro de todo y nunca recibe el golpe. Ese resabio varonil, gastado y desprolijo que arrastramos los cultores del Río de la Plata. Yo estaba atado a la mesa y temblaba que le llegara el turno a mi informe sobre alguna debilidad pretérita. Contar hazañas de noches orientales con mujeres promiscuas o entreveros con homosexuales desgastados. Esperaba además que Marcel arribara y equilibrara el diálogo trayendo la historia del El frac verde( L’hat vert), la comedia de Gaston-Armand de Caillavet y Robert de Flers que, según él, estaba basada en sus malogrados días con Mirelle. Total mentira. Marcel le imprimía al relato la cuota de humor necesario para hacer creer a sus virtuales oyentes que la sátira mundana le pertenecía. Llegó. Respiré aliviado. Todo indicaba que mi situación ya no estaba comprometida. Todavía faltaba la exposición de Alexandre, algún que otro suspiro de Paúl y el ocaso de la reunión quedaría sellado. Marcel no parecía dispuesto a transformarse en el bufón de la tarde. Varias veces nuestras miradas se cruzaron y me pareció que algo estaba sucediendo. No era el que conocía. Estaba sentado pero ausente de la conversación. Parecía incómodo, de prestado, en otra cosa. Bebía su cerveza y apretaba los labios. Miraba a Paúl y Alexandre de manera obligada. Me sentí molesto. Tal vez esta integración le resultara inapropiada. Tanto fue su exclusión que los invitados comenzaron a notarlo aunque no resignaron la voluntad de continuar festejando. Alexandre pidió una vuelta más de cerveza para todos y se excusó antes de ir al baño. Paúl encendió la pipa y se recostó en el respaldo de su silla. Marcel seguía en su cerrado laberinto y yo comenzaba a creer que todo placer ha de ser pagado con una cantidad apreciable de disgusto, con la moneda fatal de cada hipocresía y con el azar y el error de nuestra sospechada huída al futuro. Paúl Hartford y Alexandre Soards regresaron a Vermont. Ambos continúan manteniendo sus cátedras. Augusta Dover Y Roberta Lerer viven el Lugano (Suiza), totalmente desconectadas de sus anteriores afectos. Marcel Grinaut después de conocer que Roberta iniciaba una nueva vida con Augusta, volvió a París. Mirelle Maccos, su esposa, ya había formado otra pareja. Ignacio Cavanagh firmó contrato con una editorial española para publicar “El mito personal”, con prólogo de Alexandre Soards. Su deseo es volver el próximo invierno a la Universidad de Vermont.