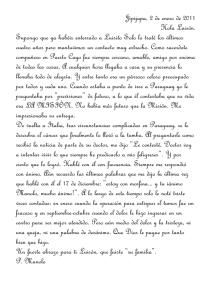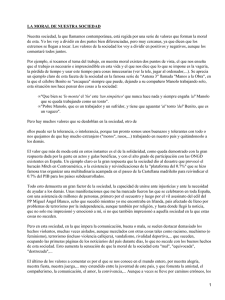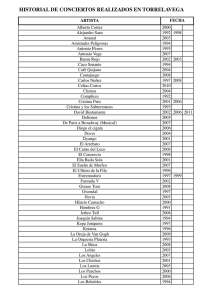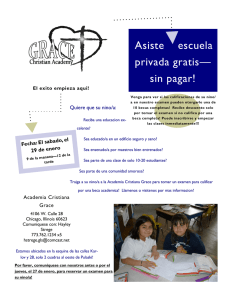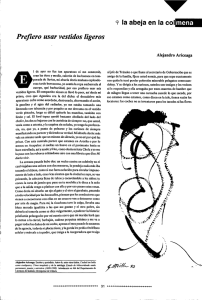historias disparatadas - Editorial Club Universitario
Anuncio

historias disparatadas Nino Rippi historias disparatadas © Nino Rippi ISBN: 978-84-8454-804-1 Depósito legal: A-792-2009 Edita: Editorial Club Universitario. Telf.: 96 567 61 33 C/. Cottolengo, 25 - San Vicente (Alicante) www.ecu.fm Printed in Spain Imprime: Imprenta Gamma. Telf.: 965 67 19 87 C/. Cottolengo, 25 - San Vicente (Alicante) www.gamma.fm gamma@gamma.fm Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información o sistema de reproducción, sin permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. LOS CUENTOS DEL TULLIDO Recibo por fin el esperado encargo del amigo que confía, por ser yo testigo de primera fila, de haberlos escuchado narrar conforme eran recogidos de la tradición oral, algunos, y otros sencillamente acabados de plasmarse en borrador; de cuando nos reuníamos en el jardín de su casa hasta “romper las copas de la madrugada”, en ese regusto por la bohemia del que hemos desistido ya por prescripción facultativa. El interés de estos cuentos, a veces relatos, se debe a que recorren un escenario de vivencias diversas, que entreveran la necesaria realidad en que toda historia contada encuentra su asiento, con la imaginación certera que pone colorido y amenidad a ese ejercicio de recuperación de la memoria que nos empuja a narrar, a contar experiencias vividas de primera mano, y otras que conforman el acervo de ese bagaje colectivo de transmisión oral, al que el autor presta su pluma para que no se pierdan en el limbo de la desmemoria. Soy en buena medida culpable de que por fin se publiquen, pues en más de una ocasión animé al autor a que lo hiciera, ya que me parecían buenos en las lecturas que nos hacía de ellos, aderezadas con su carácter histriónico, pues braceaba y gesticulaba como un consumado actor, sobre todo, cuando nos narraba la peripecia de ese precursor del mimo, “El Mudico”, que en mi particular opinión es un cuento magistral y con dignidad suficiente para constar en cualquier antología de relatos del siglo XX. No me dejo llevar por un desmedido afecto, que es notorio que lo tengo por el autor, sino que mi afirmación responde a un juicio sincero. Pocas veces se produce el milagro de resumir en unas breves páginas todo el ambiente de una época, como en este cuento de “El Mudico”, recreando una historia escuchada y aportando los añadidos necesarios para contextualizar con acierto el rastro aún caliente de la pasada contienda civil. 3 Nino Rippi Desde Alba del Espartal, del que parten y al que vuelven estos relatos en su recorrido de ida y vuelta, nos llega una galería de personajes populares que van elaborando la memoria colectiva, dejando constancia de un tiempo y unas formas de vida que han ido desapareciendo de nuestros pueblos, rescatando del olvido aquello que seguramente terminaría perdiéndose con la generación de la posguerra sin el relato de la intrahistoria que sucede en los márgenes de los grandes acontecimientos. Considero, por tanto, que buena parte de estos cuen­ tos contribuyen a elaborar el discurso completo de su generación, que pudiera quedar en un segundo plano, velado por los acontecimientos políticos de primer orden que les tocó vivir; como fue la transición democrática de finales de los años setenta en España. Su recorrido temporal se extiende, desde el recuerdo difuso de una guerra civil oída contar (con el sonido de los “pacos” como telón de fondo), hasta la trabajosa reconstrucción de la convivencia y la normalización democrática. Todo ello, sin una mención expresa, va fluyendo a través de las historias que se nos van contando, ascendiendo y avanzando, retrocediendo para enhebrar algún cabo dejado suelto, hasta completar un abigarrado colage de paisajes y paisanaje. Describe minuciosamente, recreando los detalles, y como si temiera dejar algo en el olvido nos hace un retrato siempre preciso de sus personajes, que no se limita a darnos cuenta de sus rasgos físicos, sino a explicarnos el porqué de los mismos, bien sea por herencia familiar o accidente. Igual con los oficios ya desaparecidos, dejando constancia de las herramientas y enseres para su desempeño. No hay que pasar por alto su vigorosa admiración por el sexo opuesto, que nos manifiesta a cada paso, encontrando siempre ocasión para descubrir y cantar las excelencias de la belleza femenina en todo su esplendor, de la que es un enamorado constante y sincero. A su culto dedica lo más encendido de su prosa, desde los balbuceos de la adolescencia, hasta la sosegada madurez. Solo me resta explicar el extraño título que doy a este prólogo, que he creído oportuno rescatar de un lapsus de última hora del autor y del que quiero dejar constancia, porque, aunque Jesús Cano siempre tuvo la pulsión de contar sucesos y anécdotas, fue a raíz de una lesión que le mantuvo postrado una larga temporada cuando se 4 historias disparatadas lanzó a escribir buena parte de estos relatos. Después, ya no le fue posible dejar de hacerlo, pues el duende de la literatura acabó por enredarse en sus sueños. Así, los amigos, terminamos por titular sus escritos de esa época como “Los cuentos del tullido”, que él nos presenta ahora bajo el de estas “Historias disparatadas”. Francisco Pérez Baldó 5 INVIERNO EL MUDICO La abuela Pura tenía el pelo blanquísimo, recogido en una larga trenza que se enrollaba detrás en forma de moño. Mientras la peinaba Soledad de Pedro Martí, nos contaba cuentos. De los suyos: -El «paco» sonó antes de que cantara el gallo, cortando con su seco sonido la fría mañana de invierno antes de perderse descompuesto en cien ecos por las retorcidas callejuelas que remontan hasta la no muy lejana sierra de la Solana. Después, un profundo silencio precedió al ruido de unos pasos exaltados, de correrías calle abajo y a la noticia dada a gritos desesperados: ¡han matado a Gabino, han matado a Gabino! -¿Qué es un paco, abuela? Y la abuela le dice -intentándoselo explicar con un «paco» seco y sordo, de su boca desdentada- que es el disparo de fusil (o el fusil mismo, no se acuerda) de los francotiradores rojos. ¡Anda la osa!, piensa el niño para sí mientras los ojos se le vuelven como platos... ¿Cómo pueden ser franco-tiradores y rojos a la vez? Ahora sí que estoy hecho un lío con esto de la guerra. Y para intentar salir de él, pregunta: -¿Gabino era bueno o malo, abuela? Tras una breve pausa en la que la abuela parece trasladarse a otro mundo, a otro tiempo, y que al niño le parece una eternidad dada su natural impaciencia, ésta contesta: -Buenísimo, hijo, una persona muy buena. ¡Ah, menos mal!, piensa de nuevo el niño, esto último me saca algo del lío: si Gabino era de los buenos, el del disparo sería de los malos. Ya no cabía duda; estaban finalmente clasificados y ello le conformaba tremendamente. Aunque no le reconfortaba en absoluto; más bien le perturbaba la idea de la confrontación entre vecinos, amigos, incluso hermanos, como había sabido al preguntarse por tantos lutos. 9 Nino Rippi Los cuentos de invierno de la abuela Pura eran siempre sobre aquella guerra, a lo que se ve muy mala, que asoló el país en otro tiempo de Norte a Sur y de Este a Oeste. Sobre aquella o aquellas, todas confundidas en la imaginación del niño, con un amasijo de requetés, carlistas, falangistas, nacionales, internacionales, gabachos franceses, y moros que bajaban desde el Castillo, allá en lo alto de la Peña Negra, hasta el río por su túnel secreto que nunca nadie conoció hasta que lo descubrió -y cegó, para que siguiera oculto- su descubridor Paco Lorenzo. No importaba ni mucho ni poco de qué guerra se tratase, al niño le sobrecogían a la vez que entusiasmaban esos cuentos (posiblemente sucedidos). Bueno, en realidad le gustaban todos los cuentos, cada cual en su especialidad. Tenía esa suerte, pensaba. Su madre era especialista en cuentos de miedo y aterrorizaba fácilmente a sus pequeños oyentes, todos los niños de la calle reunidos al fresco de la noche de verano o al calor del hogar en invierno mientras se cocían unas patatas al fuego. La especialidad de su abuela materna eran los sucesos de guerra, más o menos desfigurados por su fantasía. O, posiblemente, porque ya empezara a flaquearle la memoria de tanto que, según decía, había sufrido. La memoria se pierde -al niño no le cabía la menor duda- al tiempo que el pelo se vuelve cada vez más blanco de sufrir; y él ya había conocido a su abuela con el pelo blanquísimo. A Gabino lo mataron aquella fría mañana cuando se encontraba escondido en la buhardilla sobre su tejado. Llevaba allí algunos días, al parecer, y nadie salvo su familia conocía el escondite. Debió de ser traicionado, dicen que por un mozo que tenía en la tahona, y el francotirador no tuvo sino que disparar al hueco de la buhardilla, sin apuntar siquiera, para que el cuerpo muerto rodara por el tejado hasta caer allí mismo frente a la puerta de la casa, al pie de la escalinata de mármol con farolas a ambos lados sobre las balaustradas: el «paco» le había dado en todo el pecho y éste aparecía destrozado y bañado en sangre por entre la desgarrada camisa. -Ni aquel año, ni ningún año de la guerra, pudo El Mudico pasar el alambre -dijo la abuela. El Mudico, que era un parlanchín de aquí te espero, pero que haciendo sus gracias se estaba más callado que un muerto, utilizando solo la mímica para darse a 10 historias disparatadas entender -de ahí su apodo- gustaba de «pasar el alambre» llegando la Navidad, para diversión propia y de todos cuantos admiraban sus proezas. Su cara enharinada en razón de su oficio, de la que emergían una boca de gruesos labios y unos ojos saltones acentuaba su imagen de mimo. Acompañado de su cuñado El Píquele (llamado así porque andaba a tropezones) corrían la Calle Mayor arriba y abajo anunciando para las nueve en punto de la noche el gran acontecimiento de aquellas Navidades (un acontecimiento que se repetía año tras año con una puntualidad exasperante, por otra parte). El Píquele tocaba el tambor y con sus redobles ponía la nota de emoción en el momento cumbre. Llegados a la altura de la gran casona de Gabino, y la no menos importante de la Concha Parra, enfrente, con su escudo señorial y todo, se detenían y preparaban con minuciosidad la cuerda (que como pobres, el alambre tensor era sustituido por una cuerda de esparto no muy gruesa por cierto) para disponerse a atarla con cuidado de los fuertes y robustos balaustres de los balcones señoriales. Eran unos balcones muy respetables en su tamaño y fortaleza, muy del gusto del acróbata en pro de su seguridad. La cuerda anudada con pericia de ambos extremos se extendía desde los balcones como una raya bien derecha, bien tiesa. Los redobles de El Píquele se hacían más consistentes anunciando el momento culminante: ¡vean señores vean, El Mudico va a pasar el alambre! Y El Mudico, tan callado como su apodo indica, se remanga la chaqueta, se coge los pantalones, se coloca con difícil equilibrio en un extremo de la cuerda extendida sobre la calzada, abre los brazos en cruz para guardar mejor el equilibrio, se tambalea, parece que va a caer, pero no, se supera y bien apoyado sobre su frágil base, comienza a cruzar con pasos cuidados un pie delante del otro, mientras continúan los redobles de tambor y la gente juega a sentirse emocionada y sobrecogida por tan difícil misión: ¿conseguirá nuestro protagonista cruzar la calle sobre la cuerda estas Navidades? Paso a paso, titubeando aquí, recuperándose allá, un descanso merecido, continuando con los brazos en cruz y un ligero balanceo de lado a lado, casi de puntillas, El Mudico se encuentra en mitad de la calle, el punto más difícil. Se detiene un instante de duda que parece una eternidad. Pasado el mismo, acelera el paso, la parte más 11 Nino Rippi fácil del ejercicio, y logra llegar, ¡por fin!, sano y salvo al otro extremo de la cuerda pendiente del balcón de Gabino a los pies de su escalinata de mármol con farolas a ambos lados sobre sus balaustradas; donde, al llegar todo sudoroso, éste se sienta a descansar abanicándose con su mano y resoplando por el esfuerzo como diciendo ¡de la que me he librado, paisanos! El público prorrumpe en espontáneos aplausos y vítores entre risas, todos divertidos por la pantomima con que El Mudico acaba de felicitarles las Pascuas de Navidad como cada año. Porque la cuerda atada en sus extremos a los balcones enfrentados ¡no está tensa sobre sus cabezas sino que arrastra toda su larga y seca anatomía sobre el empedrado de la calle! -¡Qué gracia la de este Mudico! ¡Qué buenas personas estos dos cuñados! -subraya la abuela con nostálgica melancolía. Para carnaval aproximadamente, ofrecerían a sus vecinos otra de sus sabrosas parodias, ésta más aún si cabe, pues se trataba de invitarles a gachasmigas a todos los que quisieran acudir a la Plaza de la Iglesia desafiando el frío de la noche, alentados por el aroma que las gachas ya empezaban a exhalar dorándose como estarían en la gran sartén con rabo que El Píquele le mantenía con fuerza, allí colocada al fuego sobre sus hierros o trébedes. Las gachasmigas (no confundir con las migas de pastor) se hacen con harina en flor, amasada y frita a un tiempo en aceite de oliva bien caliente hasta convertir la masa en finas migas, mucho más suaves y sedosas, más sabrosas -por tomar más el gusto de los tropezones- que las de pan hecho y seco. Como tropezones pueden colocarse unos trozos de magro de cerdo pero también caben sardinas en salazón, sofrito todo de antemano junto a la imprescindible ñora: pueden ser viudas, sin tropezones, pero sin ñora frita y picada no saben a lo mismo, es bien sabido. Ni que decir tiene que semejante manjar -tan suculento como sencillo y sobrio- era del gusto de la vecindad y más en tiempos de penuria, de modo que todo el pueblo, estando en carnaval por otra parte y por lo tanto dispuestos a la fiesta y la ingenua trasgresión, se acercaba hasta el centro geométrico de la plaza donde los cuñados habían preparado la gran fogata para cocinar la gran sartenada (lo menos para dos docenas de raciones) que pudiera contentar a tantos y tan ávidos comensales. Allí 12 historias disparatadas se encontraba El Mudico, sentado en cuclillas sobre sus talones, dale que te pego con la rasera; ahora la mete, da vueltas dificultosas por el peso de la masa, ahora la saca, se pasa el puño izquierdo por la sudorosa frente y le dice a El Píquele -siempre por señas- que aguante bien, coño, que le va a volcar la gran sartén. Las gachas cuesta mucho «soltarlas» para que se haga la miga que ha de resultar dorada pero suave, y el esfuerzo de un gachero solo lo conocen aquellos que han probado a hacerlas en las matanzas del cerdo, por San Antón, donde para muchos menos que los que hoy se han dado cita en la plaza hasta llenarla, es necesario turnarse en la movida, vaso va, vaso viene, para refrescar algo las gargantas resecas por el esfuerzo y el calor de la lumbre. El vino lo ponen otros, ¡faltaría más! Y allí está siempre un amable vecino al quite ofreciéndole de la bota o el porrón tanto al gachero como a su ayudante, que mantener el largo rabo de la sartén sin que esta vuelque ante los meneos que le da el cocinero es también un gran esfuerzo, ¡todo un arte! Los improvisados y entusiastas cocineros se detienen un instante para secarse el sudor y refrescar el gaznate con el fresco y recio vino tinto de la tierra. Un instante tan solo, no sea que se peguen las gachas al fondo. Luego continúan su esforzada tarea; ¡ya queda menos! Mientras, el público va acudiendo a la convocatoria, todos deseosos de llegar hasta la primera fila para ver a El Mudico cocinar tan famosas gachas, todos empujándose y alargando los cuellos por encima de las cabezas. Los niños subidos en las rejas de las ventanas, allí enracimados, pueden contemplar divertidamente la escena como si estuvieran en platea aunque estén en gallinero. Cuando el vino ofrecido por los comprensivos vecinos ya va haciendo tambalear sobre la sartén a los embriagados cocineros las gachas ya han de estar para servir. Gachasmigas, hechas de buena y blanca harina de trigo en puro aceite de oliva y con sardinas y ñora fritas aderezándolas... Solo que las de El Mudico, señores, una vez más parodia inspirada de tan sublime artista popular y espontáneo, ¡no tienen harina ni aceite ni nada, solo la sartén vacía sobre los hierros y unos leños huérfanos de lumbre! Es la imaginación de este artista humilde y popular, otra vez, la 13 Nino Rippi que, divirtiendo, ha alimentado a sus paisanos con todo el cariño del mundo. -Pero eso era antes de la guerra, antes de la muerte de Gabino, de El Mudico y tantos otros... Luego vino la guerra y lo cambió todo. Ahora ya nada es lo mismo -dijo la abuela. Soledad acabó de peinarla. Blanca, invierno de 1989 14 EL MÚSICO ALPARGATERO En los años veinte del pasado siglo, vivió en un pueblecito serrano y lleno de esparto, un músico prodigioso, un hombrecillo humilde y bondadoso, conocido por Manolo el alpargatero. «El Manolo» se llamaba Pepe. Le apodaban «El Manolo» porque era hijo de «La Manola». -Y vaya usted a saber si ése era nombre o apodo de su madre, que Dios la tenga en la gloria -dijo Uno, del grupo. -A los dos, que «El Manolo» ya va para unos años que murió -apostilló Otro, y se santiguó. -Parece que lo estoy viendo tocando el trombón de tres llaves en la banda municipal, las gafas de montura metálica sobre la nariz, el pelo entrecano tieso como si estuviera asustado, atento a las indicaciones del director que le tocara en suerte, pues él era de los clásicos y había visto pasar a tres, lo menos -terció Tercero. Era alpargatero, un buen alpargatero que aprendió su oficio con Ulises, el decano por entonces -porque posiblemente antes hubiera otro que ya estaría muertode toda una saga de alpargateros: Ulises, Elpidio, los hijos de éste, Rafael, Paco y el «Rojo» (que tendría nombre, seguro, pero que destacaba más por el color de su pelo), Fernandino del «Foral», etc. Lo de la música, como todos los de la banda, era por afición. Si tocaba bien o mal no lo recuerdan ya, porque a ellos, de niños, la banda les gustaba mucho, era la única música que escuchaban los domingos a la salida de misa de doce y los días de fiesta; para ellos era la filarmónica. Y cuando «El Manolo» tocaba los solos de trombón del divino Wagner un silencio sepulcral se hacía en la plaza hasta que, emocionado, el público prorrumpía en aplausos. El director había de acallar para no interrumpir la partitura con un ¡chisss! tan sonoro como cualquiera de las palmas. Y aquellos pasacalles tan animados... O las dianas, que les despertaban (y les despiertan aún) a las siete de 15 Nino Rippi la mañana para que empieces pronto la fiesta, como si les faltara tiempo, teniendo todo el día por delante. -Pues a mí me gustaba despertarme con la música. Tengo la melodía de esa diana, parece que compuesta por el maestro Yuste, inspirada en composiciones de su buen amigo Mascagni, metida en los oídos. Lo que me molesta y siempre me molestó era el estruendo de los truenos -dijo Tercero, adelantándose esta vez al resto del grupo. -¿Te daban miedo los cohetes? -le preguntó Otro. -No, pero me resultaban muy desagradables a esas horas de la mañana. -De la madrugada, querrás decir, que a esa hora aún no habían puesto las calles, como solía decirse -acotó muy adecuadamente Uno. -Sí, las iban poniendo delante de la banda... ja, ja -dijo Otro, riendo la disparatada comparación. Como eran de tierra apisonada y piedras, las asentaban con un riego mañanero a cargo del Caimán y del Foral, y como éstos iban más despacio, lógicamente, les pillaban siempre los de la banda a paso de marcha, con la manguera entre las manos. Al Caimán le decían así por su forma de moverse cuerpo a tierra empedrando las calles. Y a Fernandino el Foral porque debía tener algún cargo relacionado con los Fueros; ya ven qué alias más importante para un hombre tan humilde de físico y condición. Pues, de sus tres oficios «forales», uno era de basurero, otro de regador de calles, y el tercero como ayudante del sepulturero. -¡Vaya con «El Manolo» y aquellos viejos músicos...! ¿Y el sifonero? era otro trombón. Sócrates el sifonero era un intelectual de izquierdas que, además de hacer sifones y gaseosas que él mismo repartía por las casas, las tiendas y las tabernas, sabía música y escribía poesía social en sus ratos libres. -O Julián, que tocaba la tuba, a la que llamábamos el pito gordo. ¡Qué gracia nos hacía un tío tan flaco con un instrumento tan grande! (el de la música, se entiende...). -¡Vaya usted a saber...! -dijo Encarnación del Pópulo que pasaba por allí, cimbreándose desde sus zapatos de plataforma con su cobriza cabellera al viento, y siempre que pasaba por un corro se metía en la conversación aunque no fuera con ella. Aunque ésta, oída de pasada, tal vez sí le fuera: Encarnación del Pópulo era a la sazón viuda, y pasaba de 16 historias disparatadas allí para acá haciendo trabajos a domicilio. Se había casado durante la guerra con un italiano de la internacional, que los hubo, aunque menos que los enviados por Mussolini. Y no se sabe si por ello llevaba ese apellido o porque, como ella decía, era del pueblo y para el pueblo (pópolo, para su difunto marido). -Parece que aquella banda sonaba mejor entonces que la de ahora, tan desafinada. Los músicos, todos aficionados, que apenas si sabrían escribir su nombre por no firmar los papeles con el dedo, aprendían solfeo de oído, y su gran afición les llevó a ser una de las bandas más laureadas de la región. Cuando se les ve en aquellas fotos amarilleadas por los años en formaciones tan informales, uniformes manidos y descompuestos, alpargatas en los pies, por supuesto, y con sus instrumentos vetustos, cuesta creer que sonaran tan bien. ¡Si parecían la banda de los sin bata! -¡Claro! Pero si son los mismos instrumentos desde más de cien años; pasando de mano en mano y de boca en boca, ¡y qué manos, algunas! -¡Y qué bocas, otras! -Manos de trabajador, de cavador o recogedor de esparto, casi todos. -¿Y las bocas? Bocas de hambre, seguramente. -No precisamente, aunque también. Desde luego, bocas muy descuidadas, como las de cualquier obrero de entonces. -¿Te has fijado en que todos los alpargateros, y no solo «El Manolo», tenían un gesto peculiar, un rictus muy especial en su boca? Se habían quedado con el gesto congelado, como si les hubiera dado un aire, el labio superior retorcido y entreabierto dejando asomar una dentadura amarilla y abandonada, con la que apretaban las hebras a añadir derramándoseles por la comisura; parecía justo un gesto de asco. Y seguramente lo tenían de aspirar el polvo del cáñamo con el que fabricaban las suelas de las alpargatas. Un poco de eso y de la fuerza en meter la almarada, porque se les veía sobre sus bancos, allí colocados en batería frente a sus casas en la calle gremial, inclinados sobre la suela, moldeándola con la mano izquierda mientras metían y sacaban la aguja con la derecha, el hilo enhebrado en su punta, para irla cosiendo y formateándola a un tiempo. 17 Nino Rippi Se necesitaba fuerza y maña para ese oficio. Posiblemente uno de los más duros. Así que desapareció pronto. Ya nadie está dispuesto a tal sacrificio. Bueno, y por la aparición de los zapatos, que ahora todo el mundo lleva zapatos en el pueblo. ¿Cómo podría distinguirse ahora al señorito del obrero? Porque, en aquellos tiempos, los zapatos eran el signo externo más diferenciador: al tipo que les venía pegando la hebra desde la capital, con zapatos -según se cuenta-, se le miraba con la lógica desconfianza del que ofrece desde fuera del grupo sin conocer a fondo las necesidades y las miserias de la clase baja. -Y gafas, casi todos usaban lentes. Posiblemente las gafas sí las llevarían a causa de su oficio, como su gesto -dijo Uno. -¡Pues es verdad! Y, además, todas iguales, de aquellas redondas y pequeñas, con montura acerada, más de una sin alguna de las patillas. A lo Lennon, diríamos ahora -precisó Otro-. Les daba un aire tan intelectual… -Se las vendería el mismo charlatán. Pasaba de vez en cuando por el pueblo anunciando «lentes para la viiista cansaaada». Y les iba probando unas gafas tras otra a los pobres viejos hasta que decían ver mejor; no bien, pero algo mejor que sin ellas. Así hasta que se rompieran. Incluso rotas, eran gafas para toda la vida -apuntó el Tercero. -Es que de tanto enhebrar la almarada la vista sufriría mucho -continuó diciendo Uno. -Y que, por lo que pagaban por un par de suelas, trabajaban hasta que el sol no alumbraba más e incluso a la luz del carburo y hasta de un vetusto candil de aceite. ¿Cómo no iban a estar todos cegatos perdidos? -se preguntaba preocupado por la suerte de aquellos forzados de la almarada, Otro. -Pues menos mal que todos tenían una buena nariz -terció de nuevo Tercero, con esta pincelada, digamos, anatómico-fisiológica. Y continuó: -Sería para mantenerse las lentes sobre la punta, en un equilibrio inestable que resultaba el más estable de los equilibrios: se cae, no se cae. Como en el clásico y siempre apócrifo «chiste de Jaimito», cuando le dice a aquel tan chato que apenas tenía nariz y que perdió las orejas en un accidente: «Santa Lucía te conserve la vista…». Y éste le pregunta: Jaimito ¿por qué me dices eso 18 historias disparatadas si yo veo muy bien? Y Jaimito, con su ingenio y frescura habituales, le responde: «Por eso mismo te lo digo, porque como necesites gafas, te las vas a tener que colgar de la punta del capullo». -Sí, sería para apoyar las lentes. La función engendra el órgano, ¡ja, ja! -rieron los tres la gracia del cuento de Jaimito, que les pareció muy bien traído. -Bueno, es que era una gran nariz judía. Decían que todos eran descendientes de judíos, y que los apellidos menestrales son propios de ellos: Zapatero, Hornero, Herrero, etc. -continuó su explicación Tercero. -Vaya usted a saber, tan mezcladas estuvieron siempre las tres comunidades conviviendo pacíficamente. En nuestra zona lo mismo había más moros que judíos y yo creo que siempre se confundieron a los ojos de los cristianos. De los cristianos de fuera quiero decir, de los reinos enemigos, no tanto de aquellos nuevos cristianizados procedentes de esas otras religiones, ¡a la fuerza ahorcan! -dijo, algo sentencioso, Uno. En el lugar, todas las toponimias recuerdan su pasado moro: Builá, Al Darrax, Las Cábilas, Ab-de-Arán... Y allí está el Castillo para testimoniarlo. Erigido encima de una escarpada e intrincada peña negra que se derrama sobre el río que baña su base retorciéndose en una curva de su meandro, es el vigía de los siglos. Fortaleza del siglo XII, en adobe y argamasa, solo quedan como restos testimoniales unos trozos de muralla franqueada por dos torres de planta cuadrada desde donde se asoma al río, a sus pies; y a lo largo del mismo, aguas arriba, podía vigilar el largo valle hasta la población vecina a unas nueve leguas en línea recta con su respectiva fortaleza. Dicen que formaban un entramado de torres y castillos a través de los cuales se podían comunicar mediante señales luminosas, haciendo del feraz Valle de Ricote un país infranqueable. Así sería, pues los moriscos permanecerían allí mucho después de la expulsión oficial católica, hasta bien entrado el siglo XVIII, parapetados bajo su nueva condición de cristianizados. Se convertían para mantener sus tierras, para que no les desterraran, y ni aun así. Los ojos de las muchachas les delataban: mujer mora de tez morena, ojos negros o esmeralda, talle cimbreante y pelo de seda negra, tan largo, tan largo, que llega hasta sus anchas caderas, hechas seguramente para el apoyo 19 Nino Rippi del cántaro de agua, cuando del río vienen o cuando al río van; cuando se mueven son como los juncos de la orilla, mecidos por la brisa. Es tan escarpado el lugar que difícilmente se puede comunicar el pueblo con su vecino, antes pequeña aldea, a tan solo cuatro kilómetros. A no ser por sendas de herradura que, por las empinadas cimas, bordea los macizos de negra roca por las partes blandas -de arcillas laguenosas- que a modo de argamasa aglutinan estas impresionantes peñas negras que otrora dieron nombre a la población: Negra. En esa escarpada y pelada sierra no crece otra cosa que el esparto, un amplio espartal, que en otro tiempo fuera base de una riqueza tan trabajada como efímera (¡si le hubieran hecho caso a Joni cuando, al volver de Francia de hacer la vendimia, instó a su Excelencia para que plantara toda la sierra de tapeneras!). El extenso espartal se abre desde este cerrado valle hasta el delta del río, en la costa, donde se ensancha y se derrama, constituyendo el cartaginense Campus Espartario en forma de V. Que así, es como un gran monte venusino -sí que de hirsuta crin y no de sedoso vello- y Alba el coño, oscuro y húmedo. Por eso su ínclito cronista decía que el pueblo tiene nombre de mujer. En cuanto a los apellidos, como dicen expertos especialistas, que los menestrales fuesen judíos no parece tener mucho fundamento. Aunque sí, durante los siete siglos de reinos moros en la península, parece que dichos oficios recaían en personas de esa religión, a ambos lados de La Raya. -Luego llegó a la villa, Albudeite -que tampoco se llamaba así-, otro alpargatero más que añadir al numeroso gremio, y que jugaba al fútbol con el equipo de su pueblo, de ahí el apodo. Vino a jugar contra el nuestro, vio a la hija del Chic, que hay que ver lo buena que estaba, tú, y se quedó aquí para siempre. Como buen hijo de su pueblo era especialista en ese metisaca habilidoso y contundente: engendró tres hermosas hijas, canela pura. -¿Te acuerdas cuando venían a jugar de otros pueblos? Nos decían a los críos que traían la almarada escondida bajo el equipo a guisa de faca. Entonces, para defender a nuestro equipo nos subíamos en lo alto de las lomas que rodeaban el campo como un natural graderío y nos liábamos a pedrada limpia contra ellos -rememora Uno. 20 historias disparatadas -Sí, recuerdo, no sé si con nostalgia o con tristeza, lo brutos que éramos, lo brutos que nos hacían ser. Y tú, no utilices más esas expresiones para los riscos del Corralopo. Lo nuestro nunca fue estadio sino era, y las lomas circundantes no tribunas, ni siquiera duras gradas, sino pedruscos llenos de alacranes. Ya, ni lobos había -le corrige Otro, sin ánimo de ofender, solo con la intención de dejarlo claro. -¡Cualquiera levantaba una piedra para sentarse y que te saliera un alacrán y te picara! Alacranes sí que había sí. Propio de los espartales. Como en todas las sierras que rodean Alba, había mucho esparto por allí; por algo la conocen por Alba del Espartal -asevera Tercero. -Era natural que en estos lugares se viviera, desde siempre, de la industria del esparto hasta terminar en las cuerdas, esteras o suelas para el calzado nacional por antonomasia. Por eso en estos sitios había tantos alpargateros. Buenos alpargateros. Como «El Manolo» -dice Uno, nostálgico. -No sé si hacía los mejores alpargates, pero sí era el mejor trombón que yo he oído en mucho tiempo. ¡Qué felices nos hacía escucharle! Él nos enseñó a amar la música. ¡Ah, «El Manolo»! -exclama Tercero sin dejar que Otro meta baza. *** «El Manolo» se llamaba Pepe, le llamaban «Manolo» porque era hijo de la «Manola». (Y porque en Alba no se escapa ni Dios sin mote). Blanca, invierno de 1989 21 MATER DOLOROSA Llamé a la puerta con tres golpes de la mano de bronce dorado que el primo Casto mantenía tan limpia y brillante, y tras un breve intervalo de silencio al otro lado, volví a llamar sin que, de nuevo, obtuviera respuesta alguna. En la calle, el sol en su cenit quemaba las cabezas y, reverberando sobre el viejo adoquinado, parecía sacar fuego del suelo, distorsionando las imágenes callejeras como reflejadas en un espejo roto en mil añicos. Dentro, el silencio; un frescor como de aljibe. En este ambiente sombrío, los objetos adquirían formas caprichosas, matizando sus contornos al fundirse contra las paredes y muebles dispuestos con exquisito orden, por el primo Casto, encargado general de tal Sancta-Sanctorum; las paredes llenas de cuadros de todas las épocas del pintor de la familia. Me disponía a visitar a tía Pura en uno de mis ya cada vez menos frecuentes viajes al pueblo natal. Una visita obligada, por el compromiso adquirido tácitamente con los primos. La madre para ellos era sagrada, y cualquier indiferencia por mi parte hubiera sido interpretada como un sacrilegio. La madre ocupaba el lugar privilegiado de esa casamuseo / sancta-sanctorum. Allí, junto al hogar al fondo de la estancia entrando a la izquierda, vuelta de espaldas al mismo en verano. Junto a un gran ramo de gladíolos sobre jarrón de brillante cobre, que ¡cómo no! el primo Casto disponía a diario, entre otros muchos jarrones de flores dispuestos por toda la casa, añadiendo al ya confortable espacio, en la fresca penumbra, el olor mezclado de todas las flores posibles: rosas, claveles, jazmines, gladíolos, margaritas... Añadiendo, en suma, una sensualidad letal. Allí, de espaldas al hogar y entre las flores, la madre dispuesta en su sillón-trono, mira a quien entra desde su sonrisa eterna, mitad triste mitad solícita; triste por toda la vida vivida, o por la no vivida, desde que murió, el tío Moreno, padre de los tres primos altos y morenos de 23