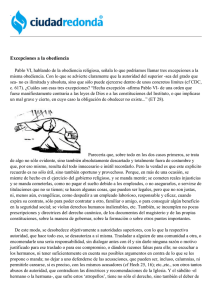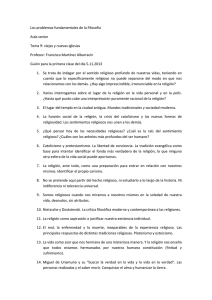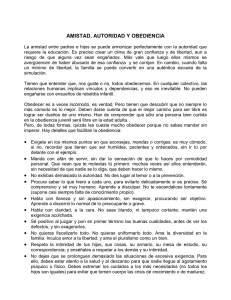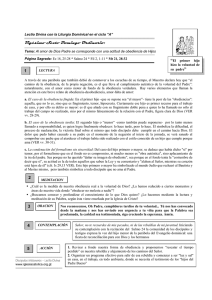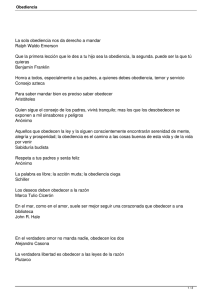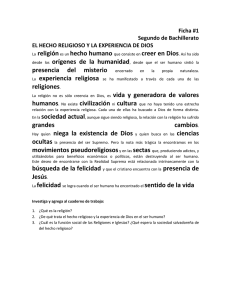la obediencia religiosa, misterio de caridad
Anuncio

JEAN-MARIE TILLARD LA OBEDIENCIA RELIGIOSA, MISTERIO DE CARIDAD El presente artículo forma parte de una serie de estudios consagrados a repensar la teología de la vida religiosa a la luz del «aggiornamento» conciliar. La renovación presente no puede contentarse con replantear las estructuras exteriores, jurídicas, que dibujan el perfil institucional del Pueblo de Dios. Debe llegar a las zonas más profundas, allí donde germina y se desarrolla Ia semilla evangélica. L’obéissance religieuse, mystère de comunión, Nouvelle Revue Théologique, 87 (1965) 377-94 La vida religiosa se sitúa en las zonas misteriosas de la Iglesia Comunión de Vida, inserta en el impulso de la gracia bautismal a la perfección de los hijos de Dios, al misterio de la unión en el Padre, que define al cristia no. Pero esta perfección bautismal, ardientemente buscada, se realiza en la vida religiosa mediante la fidelidad a los votos cuya cima y resumen es el voto de obediencia. La importancia del tema viene reforzada por su oportunidad, ya que la obediencia religiosa ha sido en nuestros días objeto frecuente de interrogaciones e inquietudes. De la moral cristiana a la obediencia religiosa Ante todo, una advertencia. No hablamos aquí de la perfección evangélica como don gratuito y benevolente del Padre, que es ofrecido según sus insondables designios. Nos situamos en el plano humano de la búsqueda de la perfección evangélica que, vista del lado de Dios, no es sino don. Estudiamos el compromiso temporal del hombre en su esfuerzo generoso por responder con perfección, con absoluta fidelidad, a la llamada divina que el bautismo suscita. De este modo, la vida religiosa se define en su totalidad por su orientación a una vida cristiana que responde lo más fiel e intensamente posible a la llamada de la gracia. Sólo a la luz de este presupuesto consideramos oportuno hablar de la obediencia religiosa. La vida moral evangélica está dominada, no por la ley de los preceptos, sino por lo que Juan ha llamado -poniendo la expresión en labios de Cristo- el mandamiento de la caridad (Jn 15,1217), única ley que resume todas las demás y que tiene la particularidad de definir a los discípulos de Jesús: "En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis unos a otros" (Jn 13,35). San Pablo insiste a su vez en que la existencia cristiana se funda no sobre la ley sino sobre la gracia (Rom 6,14). Con lo cual no se destruye la ley, necesaria de todo punto en una moral cristiana, sino que se le da una nueva dimensión. Las exigencias de la ley no son artículos de un código exterior al creyente sino preceptos "escritos en el corazón", impresos en él desde que, por el bautismo, el Espíritu Santo inspira una nueva vida, la de Cristo resucitado en sus miembros, la vida de los sellados por el Agape del Padre en Jesús. Los preceptos cristianos no son otros que los impuestos por el amor Pascual, no como sus condiciones, sino como su esplendor obligatorio en el ser y obrar del renovado por la Muerte-Resurrección de Cristo. JEAN-MARIE TILLARD Todos ellos se resumen en una única obligación - multiforme- que puede ser enunciada así: Dios ha impreso su propio amor, como principio nuevo de existencia; en el corazón del creyente; a éste corresponde vivir "en comunión" con esta iniciativa del Agape, dejar que impregne su vida hasta el punto de que, sacramentalizado, sea Dios quien actúe en él. Cómo dice C. H. Dodd, es necesario que la cualidad y el objeto del acto por el cual el Padre nos ha salvado en Jesús su Hijo, sean como prolongados por la acción del bautizado, "reproducidos en la acción humana". Esto es lo que queremos decir cuando definimos la moral cristiana como una moral de comunión. Comunión en el movimiento más profundo del amor del Padre que no es otra cosa que la locura de la Cruz. El resto, preceptos, consejos o leyes, no tienen valor sino en cuanto irradian o sirven a esta comunión. El fundamento último de la moral cristiana no es, por tanto, la ley, sino el amor de caridad. Una acción se conforma o no con el Evangelio según su cualidad de amor al Padre y a los hermanos, no por su fidelidad a ciertos imperativos. En esto reside lo que, se ha llamado heroísmo cristiano; que no reside tanto en el número de actos cumplidos como en su motivación y en la pureza del amor, es decir, en la cualidad. En el plano que nos situamos, nuestra reflexión mira solamente a la perfección de la vida cristiana y, por lo tanto, la obediencia religiosa tiene por fin permitir a esta cualidad de caridad llegar a su plenitud en el corazón del bautizado, a fin de que sus actos sean lo más perfectos posible en comunión con el acto del Padre. La obediencia se encuentra así valorada por una cualidad del acto cristiano, no por una acumulación de obligaciones ni por la elección de medios sobrehumanos. Si la obediencia implica la elección de una forma especial de vida, no es para guardar esta regla por lo que el religioso se liga con voto de obediencia, sino para que esta regla le eduque poco a poco en la cualidad de caridad de que hablamos. Finalmente, todo religioso, aun el contemplativo, busca un amor no abstracto y ahistórico, sino concreto. Desea comulgar con el Agape divino tal como se actualiza en este tiempo de la Historia de la Salud, con el Agape del Padre en Jesús viviente en su Iglesia. Su cualidad de amor quiere comulgar con la cualidad actual del amor del Padre. LA OBEDIENCIA RELIGIOSA, ENCUENTRO DE DOS RELACIONES DE CARIDAD En esta perspectiva, situados así en todo el conjunto de lo que llamamos moral cristiana, la obediencia religiosa nos aparece como el punto de encuentro de dos relaciones de comunión: una que va del superior a Dios y a su comunidad, otra que va del religioso y la comunidad al superior. Pues el misterio de la obediencia no concierne sólo al súbdito sino también - y quizá sobre todo- al superior. La obediencia del superior El superior debe obedecer, y de su obediencia depende la cualidad de amor de su comunidad. Pues si está colocado a la cabeza de una comunidad no es para dar órdenes y mandar como dueño. Es el jefe y, por lo tanto, quien manda y dirige. Pero de él vale lo que Cristo dice de toda autoridad en el Reino de los Cielos: que es un servicio (Mt 20, JEAN-MARIE TILLARD 25-28; Me 10,42-45). Es el jefe, sobre todo, porque es el que se da a sus hermanos para que puedan realizar, a su vez, en plenitud el don de sí mismos a Cristo y a los hombres. Y también es como el principio dinámico de vida evangélica de la comunidad, quien infunde el auténtico espíritu de Cristo, quien da el impulso por el que la comunidad responde al deseo preciso del Señor sobre ella según las Constituciones y las Reglas. Es propio, por tanto, del superior investigar constantemente lo que, en función del fin específico del Instituto o la Orden, de las circunstancias concretas, de las personalidades concretas de sus religiosos, Dios espera y exige aquí y ahora del conjunto y de cada uno. Dios le confía la responsabilidad del todo y de los individuos. Es mediador entre la voluntad de Dios y la comunidad. Lo cual implica que se debe esforzar por conducir a cada uno de sus hermanos allí donde Dios -que llama a tal forma de perfección- y el religioso -que ha dicho sí a esa llamada- quieren. Aparece así como cogido entre dos obediencias: la obediencia a la llamada del Señor sobre este hombre y la obediencia a la respuesta generosa de este hombre: deseo de vida evangélica. Esto coloca al superior en una situación nada fácil. Cada miembro de la comunidad tiene una vocación propia con sus carismas, sus talentos, su personalidad. Sin poder perder de vista el fin común y los medios específicos de su Instituto, el superior no puede dirigir a todos con un mismo esquema. Es preciso, por el contrario, tratar de discernir la manera típica en la que cada religioso debe vivir la vocación común. El buen superior es el que después de haberse esforzado por descubrir -por medio de la oración, la reflexión y el diálogo con sus súbditos- la voluntad de Dios sobre la comunidad y cada uno de sus miembros se aplica a obedecer con toda fidelidad a esta voluntad. Por ello, la virtud sobrenatural de la prudencia -en el sentido propuesto por santo Tomás- debe brillar en él. Más que guardián de la observancia es educador de la caridad por la fidelidad a las observancias. En este punto nos parece oportuna una pregunta. Se habla frecuentemente, y no dudamos que con razón, de una crisis de obediencia en los jóvenes religiosos. ¿No será una crisis más amplia y profunda? ¿No habrá también crisis de obediencia en los superiores, en el sentido que acabamos de exponer? En los primeros tiempos del monaquismo, en las comunidades del tipo de las fundadas por Agustín y en la tradición benedictina, en los primeros conventos de mendicantes, el superior se definía sobre todo como un padre, un encargado de conducir a la perfección evangélica a su comunidad. Con los siglos, ¿no ha. habido una tendencia a hacer del superior ante todo el responsable de los asuntos exteriores, de la administración general y la disciplina común, dejando a los maestros de novicios y a los espirituales la carga de lo espiritual? En una palabra, se ha disociado en el superior la función temporal administrativa de la típicamente evangélica, dejando para quien tiene la autoridad el dominio menos específicamente religioso: la disciplina exterior. Este estado de cosas ha sido ratificado por el Código de Derecho Canónico. En esta situación hay, sin duda, grandes ventajas. Hay una mayor seguridad en la guarda de la disciplina. Pero también hay el inconveniente de favorecer una concepción legalista de la vida religiosa, que lleva, normalmente, a la esclavitud de la ley. ¿Debemos, entonces, suprimir la ley, las Constituciones y Reglas? No. No es esta la solución. Las Constituciones dibujan, la figura propia de la comunidad, precisan el querer del Señor sobre ella en función de determinado servicio a su Iglesia. Las JEAN-MARIE TILLARD Constituciones son indispensables; y, si existen, deben ser observadas. Pero, ¿no debería el superior, además de guardián de la regla, ser intérprete de ella? Evidentemente hay riesgos, pero la fidelidad al Evangelio no puede ahogarse por el miedo al peligro. Un superior en diálogo abierto y honrado con sus superiores mayores y con su comunidad, ardientemente deseoso de cumplir el designio de Dios sobre el conjunto de sus hermanos y cada uno de ellos en particular, sometido al control de visitas canónicas serias, hechas con el mismo espíritu, puede cumplir plenamente su función rectora. Y creemos que sólo de este modo puede hacerlo. Porque sólo entonces será mediador viviente, lazo de comunión entre la voluntad de Dios y el hoy de la Historia de la Salud. Entonces establece el contacto fundamental con el designio divino, en servicio del cua l todos se hallan comprometidos. Esto nos lleva a una segunda cuestión, también grave. Decíamos que el superior debía descubrir, en el interior de la vocación global del Instituto, la vocación propia de cada individuo. Añadíamos que debía ejercer la autoridad cuidando de no sofocar esta característica personal, que también viene de Dios, y que está llamada a jugar un papel preciso en la Iglesia. Pues bien, esta característica personal se descubre lentamente. Como todo cristiano sincero, el religioso "se busca" a sí mismo, y no está dicho todo desde el día en que pronuncia su profesión perpetua. Este día, más que una meta, es un punto de partida. Además, puesto que se trata de una cualidad de caridad más que de la cantidad de normas a seguir, puede haber en la vida de un religioso fiel un momento en que algún punto de la Regla quede en la sombra, sin detrimento de la fidelidad total al fin especifico de la comunidad y a su vocación personal. En una comunidad, necesariamente compleja, el ritmo de cada miembro es distinto. Los hay lentos, impetuosos, en crisis, fuertemente tentados, etc. Y el superior no puede olvidar estas diferencias. Con ello no negamos la necesidad de un reglamento común, de una vida común de oración y observancia, que consideramos el remedio más poderoso para muchos problemas. Puede, con todo, haber aquí un contrasentido. Como toda sociedad, la comunidad religiosa no vive más que por y para las personas que la constituyen. Son ellas quienes buscan la perfección evangélica, y a ellas quieren ayudar las Constituciones a realizar su ideal propio. Por eso es necesario que, asegurando el bien común y la cualidad de vida común prevista por la Regla, el superior piense también en las personas, en su ritmo de ascensión espiritual, que no las sacrifique en favor de la colectividad, lo que sería sacrificar la colectividad misma. Esto nos lleva al significado de la vida común. No se trata de conseguir un equipo perfecto, ni de hacer una demostración perfecta de las exigencias de las Constituciones. Se trata de suministrar un medio fraternal en el que se ayuden todos, tomando en común las lentitudes, los retrocesos, los pasos de gigante y los entusiasmos de sus miembros. Evidentemente, el superior no debe plegarse a los caprichos de sus súbditos. Debe, sin embargo respetar y favorecer toda acción de Dios en ellos, su misteriosa pedagogía inscrita ya en los talentos que les ha dado. Su juicio sobrenatural de prudencia es la clave de su acción; la prudencia es la virtud específica del jefe. JEAN-MARIE TILLARD La obediencia del súbdito Por la obediencia, decíamos, el religioso quiere la comunión con Dios, llegar a cierta cualidad de Agape que sea como el sello del amor del Padre manifestado en su Hijo. Pero quiere hacerlo poniéndose en una situación de kénosis que le permita la comunión con la actitud más profunda de Cristo en su respuesta al amor del Padre. Pues la cualidad de Agape de que hablamos viene al mismo tiempo del corazón del Padre, desbordante de misericordia y fidelidad, y del corazón del Hijo en su Encarnación. Es la cualidad que posee el Agape del Padre cuando es acogido por Jesucristo. Pero Jesucristo recibe el amor salvífico del Padre con un corazón en estado de kénosis, estado que la teología designa como abajamiento, humildad extrema, vacío de sí, como lo ha mostrado de un modo definitivo san Pablo en la carta a los Filipenses (2,5-11). La voluntad de Jesús se deja traspasar y embeber por la del Padre hasta el punto de ser enteramente pobre de sí mismo, hasta no pensar en intereses personales sino en lo que el Padre quiere de Él. De hecho, todo bautizado debe tender a este estado de kénosis, pero el religioso, por su vocación específica, busca llevar al extremo este aniquilamiento de la voluntad propia, seguro de que así sigue el Evangelio. Por eso liga su propia voluntad por el voto. ¿A quién? A Dios, ciertamente. Pero, puesto que Dios no es visible y todo estado actual se ha de vivir "en Iglesia", comunitariamente, el intento de unión a la voluntad divina se realiza sobre todo a través del superior. Se liga a la voluntad de Dios mediante la voluntad del superior. La opción es de las más importantes y, si no se tratase de entrar por ella más intensamente en el plan de la Salvación, el voto de obediencia sería la vuelta a una forma religiosa de esclavitud. Sería incluso una vileza eludir la organización de la propia vida. Esto explica por qué algunos religiosos que nunca han reflexionado en profundidad sobre el sentido de su compromiso son eternos adolescentes, desprovistos de iniciativa, que ninguna causa grande consigue inflamar. El voto no dispensa de pensar la propia vida. Al contrario, lo exige. Pero prohíbe que la última decisión sea tomada sin un recurso a la voluntad del superior. No para que se contente con dar el "placet", sino para que juzgue sobre la conformidad o no conformidad del deseo del religioso con la voluntad divina tal como las Constituciones y las cualidades personales exigen. El religioso deberá conformarse generosamente y fielmente con este juicio. Estará en comunión con el acto prudencian de su superior, acto por el que este último obedecía a la voluntad divina. El religioso, iluminado por el misterio de Cristo, estima que esta decisión no es una claudicación ni una solución fácil. Por el contrario ve en ello el medio privilegiado de comulgar en la actitud pascual de Cristo. Si, como Cristo, pudiese ver con claridad y precisión el querer de Dios, o si el texto de las Constituciones trazase de una vez para siempre la línea a seguir en cada circunstancia, no sería necesario recurrir a otro hombre. Pero éste no es el plan de Dios. Dios quiere, por el contrario, que la salvación sea una obra comunitaria, que el hombre tenga necesidad de su hermano para descubrir con certeza sus designios, y se remite por ello a la decisión del colocado a la cabeza de la comunidad, que goza de una ayuda especial. JEAN-MARIE TILLARD El religioso sabe que este superior, hermano suyo, busca la voluntad precisa del Señor sobre él y que al obedecer lo hace con rectitud sin caer en el culto de la letra por la letra. ¿No nos dice el Evangelio que a Cristo no lo encontraremos sino en nuestros hermanos? Tomada en su totalidad, la obediencia religiosa nos aparece como el punto de encuentro de la obediencia del superior y de la obediencia al superior. Es la comunión de estas dos obediencias, unidas entre sí por la comunión en el designio del Padre. Entonces, el superior encuentra su verdadero lugar. Se sitúa en la proa del compromiso de la comunidad y de su deseo de vivir una cualidad de caridad que responde a la de Dios por el momento presente de la Iglesia. Obediencia y comunidad La obediencia del súbdito no está totalmente determinada por la relación que la une al superior. Está también unida a la comunidad de sus hermanos. Pues su obediencia se vive en algo que también es esencial a la vida religiosa y que llamamos vida común. La obediencia no es un dúo entre un superior y un súbdito; por el contrario, es la relación entre el superior de una comunidad y un hermano de esta comunidad, a la luz del fin específico de esta comunidad. El religioso, no solamente pone en juego por su obediencia la cualidad misma de la caridad de su comunidad - ya que ésta depende del valor de los individuos- sino que, a su vez, la comunidad tiene sobre él ciertos "derechos". Derechos de caridad, entendámoslo bien. Si más arriba dijimos que la regla y el superior se encontraban al servicio de cada religioso, es preciso no olvidar la contrapartida: a su vez el religioso está al servicio de cada uno de sus hermanos y del grupo entero. Porque la vida religiosa es un misterio de comunión, un movimiento de ósmosis entre la donación de la comunidad al individuo y la del individuo a la comunidad. Con el pretexto de respetar su personalidad y su vocación individual, el religioso no puede comprometer el bien del conjunto; lo mismo que, con el pretexto de hacer respetar a la perfección la disciplina común, el superior no puede sofocar la vocación personal del religioso. Equilibrio delicado que sólo la caridad puede asegurar. La caridad exige de parte de la comunidad y del individuo pesadas renuncias, siempre fructuosas, sin embargo, si son aceptadas de cara al misterio del Agape de Dios. Pues una decisión tomada en este clima de caridad común, aunque sea dolorosa, deja el corazón pacificado y permite que las energías apostólicas se desplieguen a fondo, a despecho de renunciar a lo que parecía la solución ideal. La comunidad tiene también sobre el religioso "derechos" concernientes a la santificación individual. Tiene el derecho de que el religioso sea fiel a su vocación. Por su profesió n, éste ha escogido libremente hacer de su aspiración a la perfección una realidad cumplida en común. ¿Por qué? En gran parte, porque tenía conciencia de su fragilidad y presentía que la comunidad le -poyaría en las tentaciones. La plenitud evangélica va de ordinario unida a la comunión de la caridad fraterna, de la que es una forma privilegiada la caridad de vida común. El día de la profesión ha hecho con su comunidad algo parecido a un contrato por el que su santificación deja de ser una obra individual para serlo comunitaria. Notemos sobre este punto que las comunidades pecan a veces por defecto. El ejercicio de este "derecho" exige mucha prudencia, mucho tacto. Pide una actitud comprensiva y JEAN-MARIE TILLARD abierta, informada por una auténtica caridad evangélica que inc luye misericordia y perdón. Cuando un hermano comete alguna falta grave contra la Regla o tiene una conducta reprochable, en lugar de sentirse rodeado por el afecto de sus hermanos ve aflojarse lentamente los lazos que le unen a la comunidad. Como si quisiera preservarse de él, la comunidad le "excomulga" cada día un poco. Á veces, el recelo se extiende a los que osan tratarle. ¿No es precisamente lo contrario de lo que se debe hacer? Más que imponerle desde fuera los imperativos de la ley, ¿no es preciso amarle más que nunca, con un amor concreto y práctico, no solamente "en la oración", y en la verdad de este amor remitirle al Señor? La comunidad existe, en efecto, no para reunir a un puñado de hombres perfectos sino como escuela de perfección para hombres todavía frágiles, siempre pecables. En lo que hemos llamado la caridad de vida común, la comunidad tiene el "derecho", y el "deber" correlativo, de imponer a cada hermano su voluntad de perfección. De lo contrario falla en su vocación. El capítulo convent ual, la revisión de vida común, la discusión de los puntos cruciales de la vida religiosa en función de las condiciones concretas del compromiso, adquieren aquí, de nuevo, su importancia. Lejos de constituir apéndices ya en desuso, son los medios auténticos de conocer la voluntad de Dios expresada por el amor de los hermanos. A condición, naturalmente, de que se desarrollen dentro del espíritu evangélico y no en un formalismo runruneante. Lejos de favorecer una demagogia opuesta a la obediencia religiosa, dan a ésta toda su materia. Le permiten ser una verdadera comunión. Cristo no se ha conformado con el conocimiento interior que tenía de los designios del Padre, sino que los ha leído también en la historia, en las aspiraciones de su pueblo. Del mismo modo el religioso escucha la voz del Padre en la de sus hermanos. No sería totalmente obediente si descuidase prestar atención a su comunidad al mismo tiempo que a su superior. Conclusión Al término de este estudio, la obediencia religiosa nos aparece con más amplitud de lo ordinario. Se define por su tensión hacia la comunión más perfecta posible con la voluntad divina tal como viene expresada por el superior y por la comunidad, ambos a la escucha de los designios de Dios. Busca en todas partes la voz de Dios que impulsa al cristiano a no quedar satisfecho aunque sea el más observante cumplidor. Pues el Evangelio nos ha enseñado que Dios se expresa de mil maneras, que habla por los sucesos cotidianos, que utiliza para ello el corazón y la boca de otros hombres. Nadie puede vanagloriarse de haberle oído de una vez para siempre, ni pensar que la elección de una Regla y la profesión de conformarse a ella bastan para ser perfectamente obedientes a su designio. Por el voto de obediencia no se hace sino tender una red de. antenas que permiten captar con más facilidad y seguridad las múltiples llamadas del Señor. La obediencia es un misterio difícil de vivir. Tanto para el superior como para el súbdito, como para la comunidad entera. Se comprende por qué en la obediencia veían los Padres de la Iglesia algo semejante al martirio. Tradujo y condensó: MANUEL LOPEZ-VILLASEÑOR