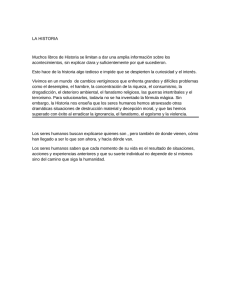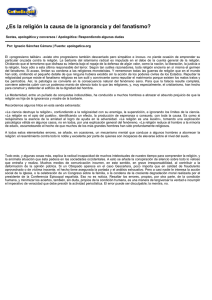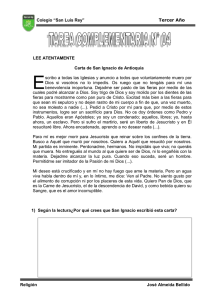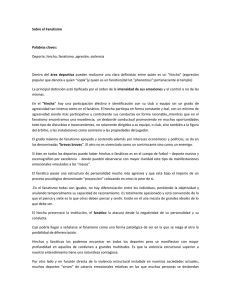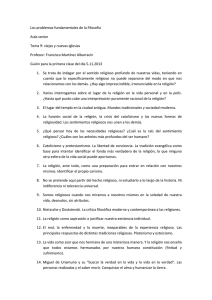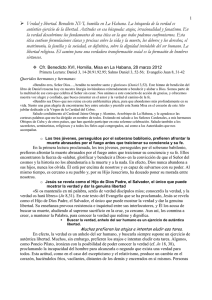Inmunizarnos contra el fanatismo
Anuncio

Inmunizarnos contra el fanatismo Dr. Santos Javier Castillo Romero Entendemos por “fanatismo” la defensa apasionada e irracional de una determinada persona (generalmente un líder político o religioso), de un grupo o institución (llámese partido, confesión religiosa, secta, etc.,) y, principalmente, de una doctrina. El fanático, desde una perspectiva psicológica y del psicoanálisis, se mueve en el umbral de lo patológico; distorsiona la realidad, la falsea, exagera los rasgos positivos de aquello que defiende y considera negativo todo lo que se le opone. El fanatismo es una forma de ceguera interior, un bloqueo de la mente que impide conocer la realidad con objetividad. Es necesario aclarar que el hecho de defender “con pasión”, o con ardor lo que se cree por convicción, no es algo negativo, sólo lo es si esa defensa apasionada abandona el canon de la razón, dejando de lado toda actitud crítica, propiciando la intolerancia. Las personas, indudablemente, tienen derecho a defender “con pasión” sus principios o creencias, a lo que no tienen derecho es a “ser irracionales” e intolerantes. El fanatismo se presenta, fundamentalmente, en el ámbito de lo político y de lo religioso. En el ámbito político conlleva a una visión dogmática y sectaria de una doctrina o proyecto político, unido a la firme voluntad de imponer su ideología. Este fanatismo político está muy presente en regímenes fascistas y totalitarios, sean de derechas o de izquierdas. Los que participan de la ideología partidaria (o de grupo), tienen la tendencia a creerse los únicos poseedores de la verdad y caen fácilmente en la incomprensión e intolerancia, lo cual puede conllevar a la persecución y hasta la eliminación de los que consideran sus opositores. En la historia política tenemos numerosos ejemplos de caudillos que han arrastrado tras de sí a muchos seguidores que confiaron ciegamente en sus ideas. Los defensores de sistemas totalitarios no admiten la crítica, tampoco se hacen autocrítica, y ninguna postura disidente está permitida. En el ámbito religioso la posibilidad del fanatismo es mayor, pues la religión tiene que ver con el destino final del hombre y la felicidad, a diferencia de la política que se reduce a un proyecto puramente intramundano. Toda religión provee de respuestas sobre el sentido de la vida y de la muerte, así como de la esperanza ultraterrena. Por otra parte, todo aquél que profesa una determinada fe o creencia religiosa considera, indudablemente, que su religión es verdadera o que, al menos, es la que propone un camino más seguro y adecuado para alcanzar la salvación. El sentimiento de identidad y pertenencia a un grupo o confesión religiosa es natural en tanto no se convierta en una actitud irracional. Cuando el creyente se llega a auto convencer que su religión es la única verdadera y que todas las demás están en el error, entonces estamos en la vía del fanatismo. Se parte del principio según el cual Dios, por definición, no puede engañarse ni engañar, en consecuencia: lo que Él transmite en su revelación tiene que ser verdad y no es posible ponerla en tela de juicio, sólo cabe acatarla. Esa verdad religiosa viene a través de sus mensajeros, intermediarios o profetas, y está contenida en libros considerados como sagrados (Biblia, Corán, etc.,). En principio este modo de argumentar se presenta como válido; pero, el problema práctico consiste en saber discernir ¿Cuándo algo que se nos propone como verdad proveniente de Dios efectivamente lo es? ¿Cómo saber, en casos específicos, cuál es la voluntad de Dios? También en el mismo Cristianismo se han presentado serias dificultades, por ejemplo, al momento de discernir cuándo algo (determinada práctica, tradición o concepción) responde a una cuestión meramente cultural o pertenece (explícita o implícitamente) al contenido de la revelación divina. En la práctica, las relaciones entre fe y cultura siempre han sido complejas, y ha llevado a malos entendidos. En el pasado no han faltado misioneros que en nombre del evangelio han pretendido imponer su propia cultura y tradiciones. Es cierto que el Evangelio debe encarnarse en las culturas (inculturación), pero también se distingue de cualquier cultura en particular. El que combate en una “Guerra Santa”, por ejemplo, estará totalmente convencido (poseerá certeza interior) que Dios le pide eso, incluso que mate a los considerados como “infieles” o enemigos de su religión; nos encontramos ante lo se suele llamar, en algunos casos, una conciencia invenciblemente errónea. Algo semejante ocurrió en el pasado en las religiones que practicaron sacrificios humanos, inmolando incluso a sus primogénitos para complacer o aplacar la ira de sus dioses. La falsa conciencia religiosa puede llevar a torturar y hasta “matar en nombre de Dios”. Encontramos en la historia de las religiones prácticas aberrantes que, definitivamente, no pueden ser expresión de la voluntad de Dios, sino consecuencia de una fatal “conciencia errónea”. No se puede llevar a la práctica el falso principio asociado al fideísmo: “Credo quia absurdum” (“Creo porque es absurdo”). El acto de fe, aunque se funde en la autoridad de Dios, no es renuncia a la razón, aun reconociendo los límites de la misma. El creyente está llamado también a dar razones de su fe y esperanza a quien le pida explicaciones (Cf., 1Pe 3, 15). Confiar en la autoridad de Dios no nos exime del esfuerzo reflexivo, del discernimiento. Los fanáticos suelen ser, muchas veces, personas inseguras con sentimientos de inferioridad. El fanático busca compensar su necesidad existencial de seguridad, puesto que no es capaz de manejar la incertidumbre, le resulta imposible vivir lleno de dudas; tiene, por otra parte, una especie de “pereza intelectual” para escrutar la verdad, bajo el pretexto de que confía en la “autoridad de Dios” o de sus líderes; por ello es fácilmente captado por quienes le ofrecen la respuesta a todas sus dudas e interrogantes, con mayor razón si le dicen que esas respuestas provienen de Dios a través de sus mensajeros. Esto explica también la existencia de grupos fundamentalistas que dicen profesar una fe religiosa, como por ejemplo la rama radical del Islam Suní que pretenden expandir el llamado Estado Islámico (EI), esos grupos radicales desatan una “Guerra santa” con atentados terroristas; para ellos “morir por la causa de Dios” (que en muchos casos resulta ser la “causa de un líder desquiciado”) es algo deseado y buscado, pues están absolutamente convencidos que si mueren en esas circunstancias tienen asegurado el paraíso. Desde luego, el fanatismo intolerante puede venir de diversos lados, también del mundo occidental. Nos encontramos ante personas que han renunciado a toda crítica de sus postulados religiosos, tienen la certeza interior de estar en posesión de la verdad absoluta, y están dispuestos a morir por eso. En ese caso la religión se ha convertido en una ideología generadora de una “falsa conciencia” o “conciencia alienada”. La respuesta puramente militar por parte de los países afectados con los atentados terroristas, como los bombardeos, no es eficaz por sí misma, resulta totalmente inadecuada, pues las armas no sirven para combatir las ideologías, ni para aplacar los anhelos de justicia. Las ideas no se exterminan eliminando a 2 quienes las poseen, aun cuando se pretenda justificar un nuevo holocausto o genocidio. Tengamos presente que certeza no es sinónimo de verdad. La certeza es propia del sujeto, es una actitud, un estado de la mente según el cual tenemos la seguridad de algo y, como tal, puede ser una “falsa certeza” cuando no se corresponde con la verdad y la realidad. La verdad y el error se producen al momento de afirmar o negar algo. Si lo que afirmamos se corresponde con la realidad entonces decimos que hay verdad (verdad como afirmación) y si no se corresponde entonces decimos que es falso. Como ya lo hacía ver el mismo Aristóteles: hay verdad cuando afirmamos que algo es y efectivamente es o que no es y efectivamente no es (verdad del juicio). Lo ideal es que tengamos certezas fundadas en la verdad real. La historia demuestra que con frecuencia los hombres han vivido de certezas que luego se demuestran como falsas; y, esto sucede en todos los ámbitos del conocimiento. De ahí que nuestras certezas deban ser sometidas a algún tipo de control (además del canon de la razón). Un antídoto contra los fanatismos es cultivar el espíritu crítico de nuestras propias convicciones y saberes; así mismo, una buena dosis de duda metódica resulta siempre muy saludable. El problema de las relaciones entre fe y razón sigue siempre vigente. Los católicos sostenemos que la razón y la fe se distinguen, pero eso no significa que están en oposición. Razón y fe, finalmente, tienen un mismo origen. El Papa Juan Pablo II, en la Encíclica “Fides et Ratio” (“La Fe y la Razón”, 14 de septiembre de 1998), ha señalado con meridiana claridad la relación entre ambas. Allí se nos dice, de entrada, que “La fe y la razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad”. No puede haber contraposición entre fe y razón sino complementariedad, lo cual es expresado en la antigua máxima: “Fides quarens intelectum, intelectus quarens fidem” (“La fe busca ser inteligida, y el intelecto busca la fe”), o en palabras de San Agustín: “Credo ut intellegam, intellego ut credam” (“Creo para entender, y entiendo para creer”). Dios no puede pedirnos algo absurdo o contradictorio, o que anulemos nuestra razón para creer, porque eso sería negar nuestra propia condición humana como seres inteligentes. La fe no puede ser nunca contraria a la verdad. De ahí que, como bien señala el Papa Francisco, escrutar la realidad en toda su riqueza nos lleva a encontrarnos con la verdad, que es fuente de unidad para todos los hombres; “la fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia” (Lumen Fidei, 34). En ese sentido - dice el Papa - “la fe despierta el sentido crítico”, llevando al científico a ir más allá de sus propias fórmulas e hipótesis de trabajo, pues la realidad no puede reducirse a las posibilidades del conocimiento científico; así mismo, no se puede hacer teología sin fe, pero tampoco al margen de la razón y de una actitud crítica. Cuando la religión pierde el sentido autocrítico entonces se cae en el fanatismo e intolerancia religiosa. Por otra parte, también el hombre de fe tiene que aprender a lidiar con la incertidumbre, con las dudas, como dice el Papa Francisco: El creyente debe tener presente que “La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar” (Lumen Fidei, N.° 57). En el ámbito religioso no se trata de dudar de la autoridad de Dios sino que, en ciertas circunstancias, hay que tener una actitud crítica ante quienes dicen obrar con “la autoridad de Dios” o ser sus portavoces. La obediencia ciega e irracional a los 3 líderes religiosos puede resultar sumamente peligrosa. El problema aquí no consiste poner en duda la revelación divina y los designios de Dios, sino en identificar que tal o cual cosa sea realmente un “designio de Dios” o expresión de su voluntad. ¿Cómo evitar caer en el fanatismo religioso? El asunto pasa por la educación, por el cultivo de capacidades fundamentales tales como el “pensamiento crítico”, el “pensamiento complejo y sistémico” y el “manejo de la incertidumbre”. El pensamiento crítico es un antídoto contra los fundamentalismos e irracionalismo de todo tipo. El que ha desarrollado el pensamiento crítico tiene la capacidad de cuestionar, poner en duda (duda metódica) lo que se presenta como verdad incuestionable. Es cierto también que no podemos tener una excesiva confianza en la razón, como en la época de la Ilustración, pues la razón tiene sus propios límites. Ya el filósofo E. Kant nos ha hecho ver los límites de la razón pura. Es necesario también saber delimitar los diversos campos del conocimiento (el ámbito de la ciencia, la filosofía y la religión) con sus propios objetos de estudio y métodos. Con respecto al “manejo de la incertidumbre” es necesario, como decía Edgar Morin, enseñar estrategias que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado (aprender a “esperar lo inesperado”), lo incierto; aprender a lidiar con la incertidumbre: “Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza” (MORIN, E.: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, París 1999). Hay que tener presente que el conocimiento humano está siempre amenazado por el error y la ilusión. Es necesario abandonar los conceptos deterministas de la historia. “Es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos”(Ibid.,). El hombre – nos dice E. Morin-, está enfrentado a la incertidumbre por todos lados. “Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos en una época cambiante, donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado” (Ibid.). De ahí también la necesidad de desarrollar el pensamiento complejo y sistémico. De muy pocas cosas en la vida puede el hombre tener certezas absolutas o indubitables. Descartes, maestro de la duda metódica, pretendió sentar las bases de todo su sistema filosófico sobre la base de lo que consideraba una certeza indubitable, su célebre “Cógito, ergo sum” (“Pienso, luego existo”), pero le fue imposible escapar al enclaustramiento del sujeto pensante y terminó sentando las bases del idealismo posterior. Una de esas pocas certezas indubitables y demostrables es la finitud de nuestra existencia terrena, la certeza de nuestra propia muerte. Sólo la religión puede proporcionar alguna respuesta coherente sobre el sentido de la vida y de la muerte y, en general, de la esperanza. La pregunta kantiana “¿Qué nos cabe esperar?” sólo puede ser respondida desde la religión, la misma que presupone la fe. Nos enfrentamos ante lo incierto del futuro, de ahí que, desde los tiempos más remotos, siempre ha habido personas que pretenden anticiparse al futuro, “desvelarlo” (quitar el velo de lo que supuestamente está oculto) a través de prácticas adivinatorias, consulta a oráculos, videntes, astrólogos, hechiceros, etc.; pero esa actitud parte del falso presupuesto de que existe un futuro hecho o escrito, el mismo que los mortales están obligados a cumplir; se trata de una visión fatalista, negadora de la libertad, pues, en esa hipótesis, hagamos lo que hagamos no podemos escapar de ese futuro, como la tragedia griega de Edipo rey. El hombre 4 busca algún tipo de seguridad ante el futuro, pero el futuro no existe, todavía no es, o existe como mera proyección del presente. El hombre no tiene un destino determinado de antemano; Dios no ha predestinado a nadie a la condenación. El hombre tiene que aprender a convivir con la incertidumbre, prepararse para lo inesperado. Es necesario también, para prevenir el fanatismo, cultivar valores fundamentales tales como el respeto y la tolerancia. El respeto presupone el reconocimiento del otro como persona y, si somos creyentes, miramos en el otro el rostro de Dios que nos interpela. Sin ese reconocimiento del otro en su real dignidad, como hijo de Dios y hermano nuestro, resulta muy difícil (y hasta imposible) construir una sociedad democrática donde el recurso a la guerra se destierre definitivamente. La guerra, como decía E. Levinas, supone el fracaso de la ética, la hace ineficaz. La guerra es una consecuencia de considerar al otro no como el prójimo al que hay debemos amar, sino como un enemigo que debe ser eliminado. Es necesario, por otra parte, superar posturas etnocentristas y ególatras, “etnocentrismo y egocentrismo nutren las xenofobias y racismos hasta el punto de llegar a quitarle al extranjero su calidad de humano” (E. Morin, O. Cit.,). La incomprensión del otro produce embrutecimiento; es necesario cultivar la ética de la comprensión para poder convivir con los demás. “La ética de la comprensión pide argumentar y refutar en vez de excomulgar y anatemizar” (Ibid.,). Resulta blasfemo afirmar, en nombre de Dios, que hay que eliminar al que se lo considera como hereje, infiel o enemigo de la religión. El respeto conlleva a la tolerancia. Sin respecto no puede haber tolerancia. La tolerancia, desde luego, no es ajena a la verdad, no es sinónimo de indiferencia. La tolerancia no es simplemente dejar que el otro se exprese con un pensamiento diverso, no es solamente resistirnos a la tentación de eliminarlo, sino de acercarnos a él, al que piensa distinto de nosotros, superando los obstáculos de la incomprensión; es reconocer que la diversidad no es una problema sino una oportunidad para enriquecernos mutuamente y contribuir a la construcción de una sociedad abierta, inclusiva, democrática, justa y solidaria. La tolerancia no es sólo a las ideas de un individuo, es sobre todo tolerancia a la diversidad cultural, es comprensión entre pueblos diversos, creencias distintas. La religión, finalmente, no puede ser motivo de guerras y exclusiones sino, por el contrario, tiene que permitirnos acercarnos al otro, tiene que ser factor de unidad y de paz. 5