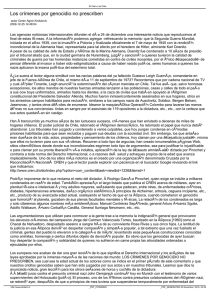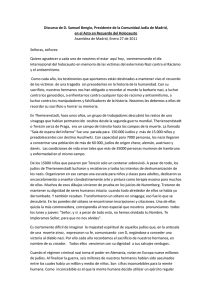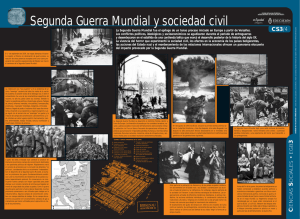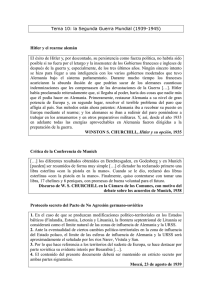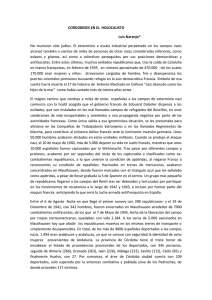Un filósofo alemán Peter Sloterdijk
Anuncio
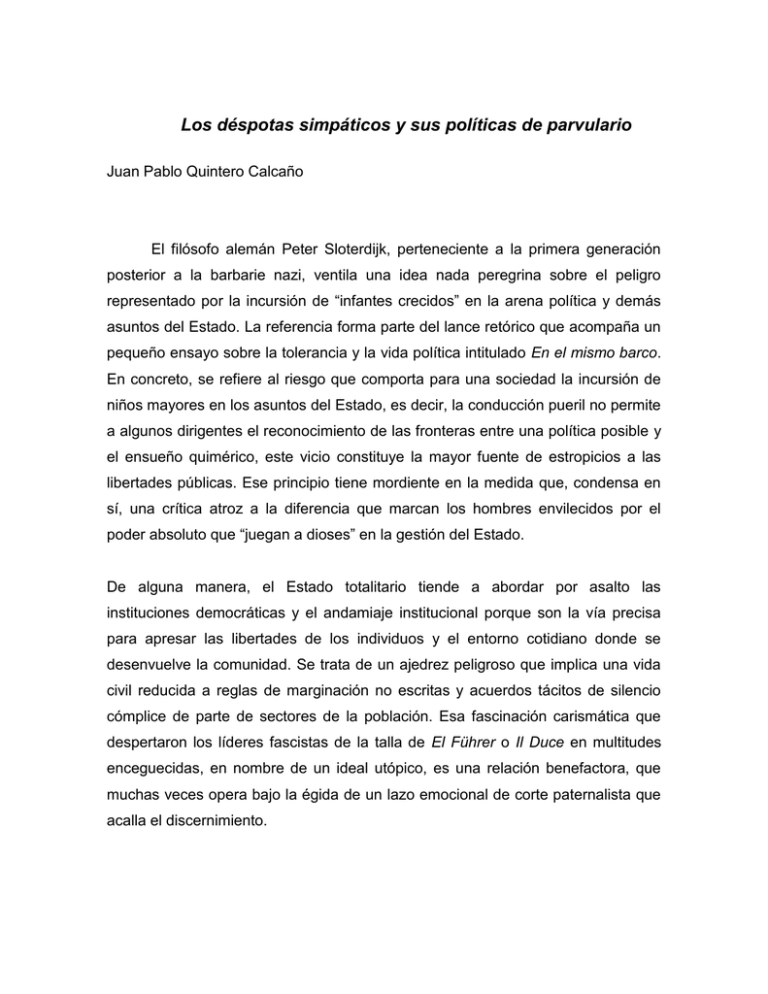
Los déspotas simpáticos y sus políticas de parvulario Juan Pablo Quintero Calcaño El filósofo alemán Peter Sloterdijk, perteneciente a la primera generación posterior a la barbarie nazi, ventila una idea nada peregrina sobre el peligro representado por la incursión de “infantes crecidos” en la arena política y demás asuntos del Estado. La referencia forma parte del lance retórico que acompaña un pequeño ensayo sobre la tolerancia y la vida política intitulado En el mismo barco. En concreto, se refiere al riesgo que comporta para una sociedad la incursión de niños mayores en los asuntos del Estado, es decir, la conducción pueril no permite a algunos dirigentes el reconocimiento de las fronteras entre una política posible y el ensueño quimérico, este vicio constituye la mayor fuente de estropicios a las libertades públicas. Ese principio tiene mordiente en la medida que, condensa en sí, una crítica atroz a la diferencia que marcan los hombres envilecidos por el poder absoluto que “juegan a dioses” en la gestión del Estado. De alguna manera, el Estado totalitario tiende a abordar por asalto las instituciones democráticas y el andamiaje institucional porque son la vía precisa para apresar las libertades de los individuos y el entorno cotidiano donde se desenvuelve la comunidad. Se trata de un ajedrez peligroso que implica una vida civil reducida a reglas de marginación no escritas y acuerdos tácitos de silencio cómplice de parte de sectores de la población. Esa fascinación carismática que despertaron los líderes fascistas de la talla de El Führer o Il Duce en multitudes enceguecidas, en nombre de un ideal utópico, es una relación benefactora, que muchas veces opera bajo la égida de un lazo emocional de corte paternalista que acalla el discernimiento. Es una seducción permisiva que lleva a atribuir facultades mesiánicas a seres provistos de cualidades para explotar a su favor las frustraciones de las mayorías en rezago. En este territorio se admite el gobierno de los instintos por encima del ejercicio de la inteligencia, tal como reseña el sobreviviente Primo Levi en su locuaz testimonio de la Shoá, en particular en el fragmento sobre el origen del odio fanático de los nazis hacia el pueblo judío. Éste es el sentido último de la sugestión momentánea que explica las sin razones detrás la perpetración de los crímenes más horrendos de la historia de la humanidad ante la mirada impávida y la complicidad de gente común y corriente: “lista a creer y a obedecer sin discutir”. Si es así, es ésta y no otra la explicación detrás de su silencio y escasa sensibilidad frente al genocidio en curso. En su pequeño opúsculo sobre la libertad, el pensador Isaiah Berlin llega a condensar el sentir colectivo que sirve de germen para el asiento de déspotas redentores: “Puede que me sienta oprimido en el sentido de que no se me reconoce como un ser humano individual y autónomo. Pero también puede que me sienta oprimido en tanto miembro de un grupo no reconocido o no suficientemente respetado. Entonces desearé la emancipación de toda mi clase, de mi comunidad, de mi nación, de mi raza o de mi religión. Y puede ser tan fuerte este deseo que, en mi amargo anhelo de esta condición, prefiera el chantaje y el mal gobierno de alguien de mi propia raza o de mi clase social, por el que a fin de cuentas soy reconocido como ser humano y un competidor –es decir, un igual-, al trato correcto y tolerante de alguien de un grupo superior y distante, alguien que no me reconoce por lo que quiero sentir que soy” (Berlin, Isaiah, Dos conceptos de libertad:2001) En este punto, entra en juego, el asunto de la intolerancia política apreciada como trinchera al saco de inconformidades de cualquier pueblo en un momento dado. Es el consabido tabú cobertor de la culpa y mala conciencia alemana frente a la historia de esos años, sin embargo, en la última década la sociedad germana ha empezado a hacer revisiones históricas, sino indulgentes, si más abiertas a lo sucedido en aquella época del III Reich. Al punto que cuando se adelantan estudios y refieren casos de intolerancia política desbordada, el régimen nazi es casi un caso ejemplar de laboratorio. Hannah Arendt fundamenta sus estudios sobre el totalitarismo en el régimen de exterminio y persecución nazi a los judíos. El líder en un acto de sugestión cuasi metafísica vulnera los límites de la conciencia y pasa a tratar al pueblo entero en calidad de prole irredenta. Ese vasallaje queda arropado en un misticismo, ya que pauta la empatía del líder con sus connacionales en términos que responden a una unción no racional e intuitiva. En este caso, el extremismo político adquiere francas dosis de fundamentalismo religioso o, dicho de otra manera, de devoción secular. El manejo de las emociones negativas de las mayorías que se sienten desplazadas le otorga gran poder de penetración a la retórica de este tipo de dictaduras. Por eso los regímenes de este tipo apelan a sentimientos de corte nacionalista y revanchista, debido a que a invocan los componentes atávicos de violencia y el odio más primario del ser humano. La xenofobia es un ejercicio exacerbado del amor a la patria, por eso resulta ser un catalizador estupendo para la manipulación política en tiempos de convulsión social. En este sentido, el miedo a la otredad es una cosecha eficiente para semejantes fines, por su capacidad para desviar la responsabilidad propia en estados de ruina y degradación de las sociedades democráticas. El líder, engrandecido por traumas históricos no resueltos, promete lo impensable a quienes desean encumbrarse en las bondades nutricias del País de la Jauja. La restauración que ofrenda semeja al linaje divino de los Estados absolutistas. El poder omnímodo que va acumulando el caudillo obedece a su deseo abierto de encarnar en sí toda la estructura del Estado. De acuerdo con estos parámetros medulares se tejen las tramas para doblegar las reservas morales de una sociedad hasta hacerla cómplice del cierto tipo de terrorismo de Estado. Sin embargo, la escalada de la persecución y descarga de resentimientos crea afinidades fundadas en estereotipos. El proceso es una violación masiva de los derechos humanos que solo puede ser comprendida en toda su plenitud, una vez se produce el desalojo del poder. Su capacidad de exterminio de la disidencia y la construcción de una homogenización del pensamiento le vale su permanencia duradera en el poder. La eliminación de la diferencia es abrazada como una causa común que consolida la cohesión social de la comunidad. Los desmanes contra el Estado de Derecho y la democracia se basan en la eliminación de la libertad de opinión, la disolución de la separación de poderes públicos y cualquier indicio de pluralismo político. En el caso del nazismo, la sociedad civil fue perseguida por ser un campo fértil para la sedición y el pensamiento crítico. Las inconformidades frente a la avanzada ciega hacia el ascenso de un régimen monolítico de personas sumisas. La oratoria incendiaria de Hitler era abierta en amedrentamientos a valores tradicionales como la democracia, la libertad y el humanismo, y cualquier praxis que fomente el disenso a su voluntad autoritaria. Aunque el caso de la Alemania nazi es un fenómeno histórico, las correspondencias establecidas con casos posteriores de abuso hegemónico del poder, resulta automática. Los postulados del nazismo, descritos por Primo Levi, derivaron en el genocidio más sistemáticamente perpetrado del que se tenga registro. Para los nazis la democracia tenía una connotación peyorativa y la construcción de antagonismo entre la ciudadanía se fundamentaba en el ingenio de un imaginario cultural específico. La atmósfera política que permitió el ascenso del nazismo no sólo instrumentó las condiciones para la consolidación de un Estado criminal, sino también el establecimiento de doctrinas legales de primacía racial y segregación fundadas en la pertenencia a un grupo étnico determinado, que siguen siendo únicas en la historia humana y modelaron las leyes internacionales contra tales desmanes. De igual modo, la propaganda nazi y el antisemitismo de las Leyes de Nuremberg cercenó la ciudadanía de los judíos alemanes y un parte sensible de personas pertenecientes a minorías. La potenciación del conflicto interno fomentó un ambiente de guerra civil. Asimismo, se negó el derecho a tener derechos de un inmenso colectivo de personas simplemente por su pertenencia identitaria a un determinado grupo. El Estado nazi se ufanaba de haber hecho todas sus acciones en el marco de la legalidad inobjetable. Al desmontarse la máquina de exterminio, algunos sectores de la sociedad alemana alegaron ignorancia para exonerar su mala conciencia con respecto a lo sucedido. La prédica nazi orquestó todo su aparataje de promoción de los derechos del pueblo alemán con un discurso con fines aparentemente nobles y benignos. No obstante, el curso de los acontecimientos reveló que la defensa del “bien común” del pueblo alemán supondría la opresión y sojuzgamiento de los pueblos vecinos, con desprecio cabal que estaba justificado en la aparente bastarda condición de pueblos inferiores. El totalitarismo no ahorra palabras en proclamar justa sus banderas fascistas. La construcción de castas y jerarquías es un artificio necesario para que los jefes carismáticos troquen sus viles intenciones en airada buena voluntad y cruzada histórica. En el libro de Arendt, Eichmann en Jerusalén, se examinan las aristas nefastas de la banalización del mal. Un proceso histórico de revisionismo histórico o amnesia voluntaria lleva a grupos a restar importancia a las dimensiones de un genocidio con el objeto de reducir su condición de crimen deliberado. Esa tendencia es valedera en muchos casos de exterminio contra un género determinado de personas. Si el crimen de alguno no es otro que su pertenencia a un grupo étnico o una condición inherente a su identidad, no existe coartada ni argumento de guerra razonable para justificar la estrategia política detrás de una violación de los derechos humanos de una comunidad entera. Por ejemplo, aquel alegato según el cual la solución final fue el resultado de un elaborado programa de eutanasia establecido tiempo antes de las leyes racistas de Hitler, no resta monstruosidad a los crímenes del III Reich, más bien compromete aún más al Estado alemán. Por otro lado, el resquebrajamiento de los dispositivos democráticos ya existentes incluyó la persecución de grupos sociales en situación desventajosa por su escasa identidad con el régimen. La filiación con los nazis era para muchos el único camino para salvaguardar sus propios derechos ciudadanos. Para que exista democracia el bien común no puede significar la eliminación del ejercicio pleno de las libertades. Además los derechos humanos son la garantía inamovible que sirve de dique a las fuerzas devastadoras de la fractura social en momentos de crisis. Si la democracia es el único sistema conocido para organizar el conflicto social. La abolición de las instituciones democráticas siempre tendrá el mismo desenlace fatídico expuesto en todo su terrorífico esplendor en el caso de la dictadura alemana de Adolf Hitler. El ejercicio piadoso de defensa de la categoría genérica de pueblo puede dejar guarnecido una enorme parte de la población, incluso a largo plazo a aquellos que parecen sentirse temporalmente redimidos.