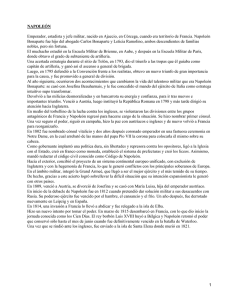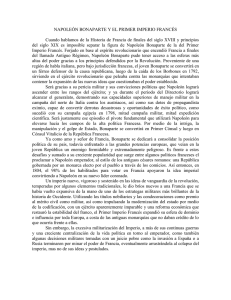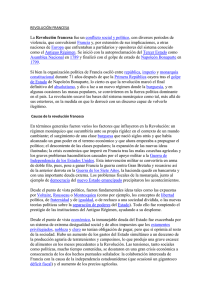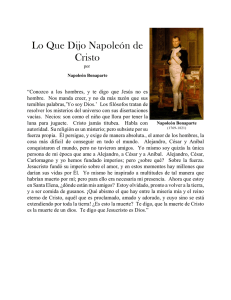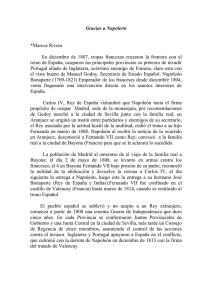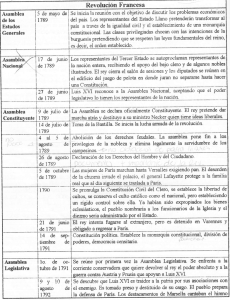Capítulo 4 completo
Anuncio
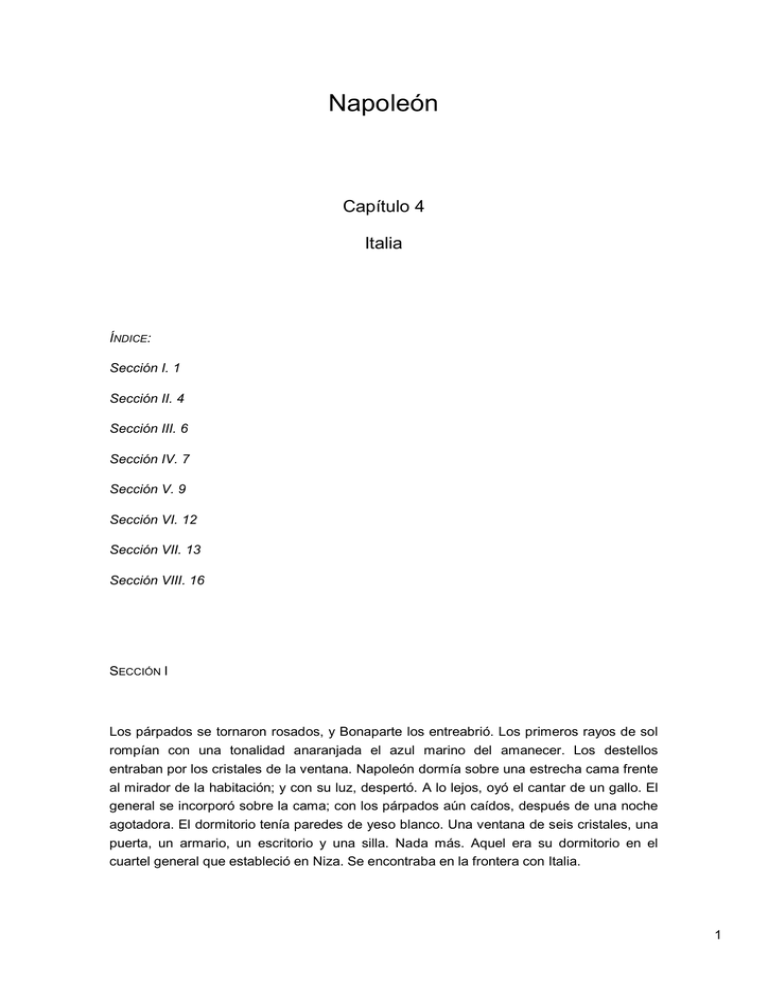
Napoleón Capítulo 4 Italia ÍNDICE: Sección I. 1 Sección II. 4 Sección III. 6 Sección IV. 7 Sección V. 9 Sección VI. 12 Sección VII. 13 Sección VIII. 16 SECCIÓN I Los párpados se tornaron rosados, y Bonaparte los entreabrió. Los primeros rayos de sol rompían con una tonalidad anaranjada el azul marino del amanecer. Los destellos entraban por los cristales de la ventana. Napoleón dormía sobre una estrecha cama frente al mirador de la habitación; y con su luz, despertó. A lo lejos, oyó el cantar de un gallo. El general se incorporó sobre la cama; con los párpados aún caídos, después de una noche agotadora. El dormitorio tenía paredes de yeso blanco. Una ventana de seis cristales, una puerta, un armario, un escritorio y una silla. Nada más. Aquel era su dormitorio en el cuartel general que estableció en Niza. Se encontraba en la frontera con Italia. 1 Se lavó la cara y el cabello, todo lo más rápido que pudo. A la velocidad de la luz, se vistió con pantalones blancos ceñidos y una camisa del mismo color. Calzó largas botas negras que llegaban a la altura de las rodillas. Y para la parte superior del cuerpo, se abrigó con un chaleco blanco con botones pequeños y una casaca azul marino, sólo abotonada en la parte del esternón. ¡Estaba listo para la guerra! Aquella mañana tenía mucho que hacer. Había llegado desde París la noche anterior. Apenas había dormido unas cuantas horas, y ya estaba despierto para pasar revisión a las tropas. Comenzó por los oficiales. En la misión estaba Joachim Murat. Era el mejor jinete y jefe de caballería que pudiera tener. Las jornadas de vendimiario, cuando ambos lucharon en las calles de París contra los monárquicos, forjaron una amistad entre ambos. De Tolón trajo otro viejo amigo: Junot, su ayudante de campo. Y aún en la academia militar, Napoleón llevó a su hermano preferido: Louis, un joven de diecisiete años, de ojos claros, piel rosada y cabellos rubios. En cuanto a los oficiales asignados, Bonaparte conoció a André Masséna. Tenía treinta y ocho años de edad. Era alto, delgado, de piel morena y cabellos cortos y oscuros. El carácter era seco, silenciosos y agrio. Hijo de un comerciante del mediodía francés, se dedicó al negocio familiar hasta que se enroló en el ejército. Como plebeyo y miembro de la burguesía, solo pudo llegar al rango de Oficial Autorizado. Sin posibilidad de ascenso, volvió al comercio. Finalmente, la revolución permitió ascender solo méritos, no por el origen. Y Masséna se convirtió en general. Otro oficial era Charles Augereau. Era alto, delgado, de piel pálida y cabellos cortos de un rubio canoso. Tenía treinta y nueve años. Provenía de una familia de origen humilde. Se empleó en toda clase de oficios: vendió relojes en Constantinopla, dio lecciones de baile, y sirvió en el ejército ruso. Con la guerra contra Austria, volvió a Francia y se alistó en el ejército nacional en 1792. También se encontraba Kilmaine, un irlandés aguerrido. Para Napoleón, un loco. Y por último, y el más veterano de todos ellos, Louis Alexander Berthier. Tenía cuarenta y tres años. Una cabeza redonda, deforme como un garbanzo. Y cabellos oscuros, cortos y rizados. Desde joven, y al igual que su padre, comenzó a servir como oficial en el cuerpo de ingenieros del ejército francés. Luego sirvió bajo las órdenes de La Fayette en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Allí destacó por su bravura en la batalla de Phillipsburg. Berthier era un oficial bien instruido. Acompañados de todos ellos, Napoleón salió al patio del cuartel general. Pasaría revisión a las tropas. Por aquel entonces, el soldado francés vestía pantalones blancos ceñidos. Botas largas de cuero negro, y camisa y chaleco del mismo color que el de los pantalones. Además, se abrigaba con una casaca azul marino; ceñida, abotonada por el pecho, y con dos faldones. Y para la cabeza, se cubría con un chacó. Un morrión alto y cilíndrico. Con una base algo más estrecha que la parte superior, y una visera que cubría los ojos. Un sombrero siempre adornado con una placa frontal. Pero en los momentos de una 2 climatología desfavorable, el gorro no protegía lo suficiente. Para luchar contra las inclemencias del tiempo, lo cubrían con forros de hule o fieltro. Además, el soldado francés debía tener una cartuchera de cuero negro con treinta y cinco cartuchos. Un saco con pedernales de repuesto y un destornillador. Y a la espalda, una mochila de piel de becerro. En ella debía guardar un par de botas de repuesto, cartuchos, pan y bizcocho para cuatro días, dos camisas, un par de pantalones, un chaleco, cepillos y un saco de dormir. El arma del soldado era el mosquete. Pesaba cuatro kilos. Medía un metro veinte. Y la boca del cañón tenía un ancho de diecisiete milímetros y medio. Para cargar, se empuñaba el mosquete, y con el pulgar, se echaba atrás el martillo o pie de gato. Este tenía un muelle, y al jalar el martillo, quedaba enganchado hacia atrás. Con ello permanecía al descubierto el rastrillo. Este tapaba la cazoleta; y en perpendicular a la tapa, tenía una pared. Levantado el rastrillo hacia delante, en el sentido contrario al martillo, la cazoleta quedaba abierta. Con ella abierta, el soldado cogía un cartucho. Estaba cubierto de papel. Y contenía una carga de pólvora, y en un extremo, una bala de plomo. Con los dientes, el soldado rasgaba el papel y abría el cartucho. La pólvora corría por los labios y las comisuras, secándolas. Con parte de la pólvora, llenaba la cazoleta y la cerraba con el rastrillo. Después, por la boca del cañón, se introducía el resto de la pólvora, y por último la bala. El mosquete era de avancarga: por la boca se introducía el propelente del proyectil (en este caso, pólvora) y el balín. Y con la baqueta, una vara delgada y alargada de metal, se golpeaba la bala contra la pólvora llevándola al fondo del cañón. Dos golpes fuertes eran suficientes. Un canal unía la pólvora de la cazoleta con la del fondo del cañón. Era el oído del arma. El mosquete ya estaba cargado, solo quedaba disparar. Después de jalarlo, el martillo quedaba estirado y enganchado hacia atrás por el muelle. El pie de gato sujetaba un pedernal atornillado a él: un encendedor. Al apretar el gatillo, el muelle saltaba. Y el pedernal se dirigía contra la pared del rastrillo. La empujaba hacia adelante rasgándola. Y al rasgar se producía una chipa. El rastrillo, echado hacia delante, dejaba al descubierto la pólvora de la cazoleta. Y sobre ella caía la chispa. A diferencia del pasado, el mosquete tenía llave de chispa, y no de mecha. Esta quemaba la pólvora de la cazoleta. Y la llamarada pasaba al interior del cañón por el oído. La pólvora estallaba, y con la fuerza del rugido, el proyectil salía disparado. Podía disparar dos balas por minuto. Cada cincuenta tiros, se tenía que limpiar el cañón y con el destornillador cambiar el pedernal. Y cuando se cargaba contra el enemigo, se calaba en el extremo del mosquete una bayoneta afilada de cincuenta y dos centímetros. Con ella se acuchillaba. Así era el ejército francés. Pero para desgracia de Napoleón, parte de eso no había en el suyo. Las normas no se cumplían. Algunos llevaban casacas blancas de antes de la revolución. Eran viejas y estaban remendadas por trozos de otras telas. Muchos tenían solo pantalones de lienzo. Los sombreros del ejército escaseaban. La mayoría llevaban 3 gorros revolucionarios, sombreros de piel desgastada, y yelmos sin plumas. Y solo unos pocos tenían botas. El resto llevaban alpargatas de paja trenzada, zuecos, y hasta trapos harapientos que absorbían el barro de las calles. Estaban delgados. No habían comido mucho desde hacía tiempo, y permanecían cansados. Tenían la cara demacrada y quemada por el sol. Con los harapos que llevaban puestos, parecían un ejército de espantapájaros. Francia contaba con 560 mil ciudadanos con armas. El Ejército de los Alpes solo 37 mil infantes, poco más de 3 mil hombres de caballería, y poco menos de 2 mil artilleros. Un total de 42 mil efectivos. Frente a ellos, dos enemigos muy poderosos. Por un lado, el archiduque de Austria, rey de Bohemia y Hungría, y emperador del Imperio Germánico, Francisco II. Tenía veintiochos años, uno más que Napoleón. Y era el jefe de una de las casas reales más antiguas de Europa, y sobrino de la reina decapitada María Antonieta. Él mejor que nadie representaba el viejo orden y el feudalismo, y lideró la supervivencia de este régimen. Sobre Italia mandó marchar a un ejército de 22 mil austriacos. Se unirían al ejército del Piamonte: 25 mil hombres mandados por el rey de Cerdeña Víctor Amadeo III. Se trataba del padre político de los hermanos y sucesores de Luis XVI: Luis XVIII, conde Provenza, y Carlos, conde de Artois. Los ejércitos de Francisco II y Victor Amadeo III, juntos sumaban un total de 47 hombres. 5 mil más que Napoleón. En el pasado, Francia había intentado apoderase del norte de Italia. Se protegía tras los escarpados Alpes. Y los italianos se defendían, teniendo en cuenta que la defensa tiene ventaja sobre la invasión. ¿Por qué iba ahora Francia a conseguir lo que no había conseguido en el pasado con las mismas circunstancias?... ¡Peor aún! Su ejército estaba maltrecho y en inferioridad de número. ¡Italia sería la tumba de Napoleón! Bonaparte tenía antes sí a todos los soldados formados en filas. Se dirigió a ellos y habló: —Soldados —dijo en voz alta—, estáis desnudos y muertos de hambre. La fama no brilla sobre vosotros. Yo os guiaré hasta las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades caerán bajo vuestro poder. Allí encontraréis el honor, la gloria y la riqueza. Los oficiales se miraron entre sí. «¿De qué diablos hablaba ese pequeño mequetrefe?...», farfullaban. Se rieron de él. ¡Estaba loco!... ¡Completamente loco! SECCIÓN II En el bolsillo de la casaca, cerca del corazón, Napoleón guardaba el retrato de Joséphine. Cada vez que se acordaba de ella, lo sacaba y lo besaba. Orgulloso, iba mostrando a 4 todos los oficiales la imagen de la amada esposa, guardada bajo un impoluto cristal. Todos los días le escribía una carta. «En medio de los problemas, a la cabeza de las tropas o atravesando los campos, sólo mi adorable Joséphine está en mi corazón, ocupa mi mente y absorbe mis pensamientos. Si te abandono con la velocidad de las aguas torrenciales del Ródano, lo hago para volver a verte más prontamente. Si me levanto a trabajar en medio de la noche, es para adelantar unos pocos días la llegada de mi dulce amor.» Pero Joséphine no respondió. El esposo insistió una vez más y luego otra, y pese a ello, no obtuvo respuesta. El 17 de germinal, Napoleón trasladó las tropas de Niza a ochenta kilómetros hacía Italia. Siempre rodeando la costa. Para invadir el norte de la península, no atravesarían los escarpados Alpes. En opinión de Bonaparte, aquello era un error. Debían hacer lo contrario. Las tropas bordearían los Alpes, entrarían en la República de Génova, y desde el mar invadirían el Piamonte. Pero el ejército estaba en la miseria, y esta les había llevado a la indisciplina. Dos oficiales gritaron «¡Viva el rey!», y Napoleón les impuso un consejo de guerra. Detestaba el desorden. Para él, un ejército unido era una poderosa fuerza. Napoleón consiguió establecer su cuartel general en la ciudad italiana de Albenga. En uno de los despachos, colocó un enorme mapa de Italia y marcó con alfileres rojos las posiciones del enemigo. Los enemigos les superaban en número. Para vencerlos, debía dividirlos, reducir así el número, e ir uno a uno con una clara ventaja numérica. Bonaparte pidió permiso al Senado de Génova para atravesar la república. Sabía que los genoveses no podían negar la petición, de lo contrario serían aplastados. Pero lo más importante, Napoleón sabía que el Senado informaría a los austriacos. El general Beaulieu, de setenta y un años, comandaba el ejército de Austria. Ante la invasión de Génova, abandonaría las montañas de Piamonte e iría a la costa para enfrentarse al ejército de Napoleón. Bonaparte mandó una pequeña fuerza a Voltri. Los austriacos dividieron su ejército para contener las “fuerzas” francesas. Por un lado, marchó el general Beaulieu; y por otro, Argenteau, con diez mil hombres. Pero las fuerzas de Napoleón en Voltri solo eran un señuelo: poco más de mil hombres defendiendo el fuerte de Montenotte. Hacía allí se dirigió Argenteau con sus diez mil hombres. El 23 de germinal, Bonaparte mandó a Montenotte a dieciséis mil soldados. Ya eran superiores en número. En la época, las monarquías del viejo orden conservaban el antiguo ritual de guerra: Se encontraban dos ejércitos, y lentamente se desplegaban en dos largas filas perfectamente alineadas. Pronto comenzaban los disparos. Y cada general trataba de descubrir el punto débil y de entrar por él. Después de unas pocas horas, todo acababa 5 con uno de los dos ejércitos dividido, muerto o en desbandada. Con Napoleón, todo aquello iba a ser diferente. El cielo se puso gris. Y un viento frío y húmedo acariciaba los pómulos de Napoleón. Sobre un caballo blanco, se trasladó a una colina a trescientos metros de altura. Comenzó a llover, y bajo la lluvia, el general corso vio las casacas blancas de los austriacos. Argenteau tenía antes los ojos el señuelo de Bonaparte. Ordenó el ataque contra el fuerte Montenotte, y al instante, los hombres de Napoleón atacaron a los austriacos por la retaguardia y los flancos. Massena dirigía la operación. Desde las alturas, Bonaparte pudo ver como un ejército muerto de hambre de dieciséis mil hombres, atacaban las casacas blancas de los austriacos que nada les faltaba. Los austriacos cayeron en la trampa, y pronto fueron derrotados. SECCIÓN III Al fin, Bonaparte recibió la primera carta que le enviaba Joséphine. Era corta, no decía nada; por lo que Napoleón la ametrallo con más correspondencia. El general corso ascendió hacia el Piamonte, y una vez más, encontró al enemigo dividido. Buscando siempre la superioridad numérica, uno a uno venció todos. Al día siguiente, Beaulieu mandó a seis mil austriacos a ayudar a los piamonteses. Bonaparte atacaba todos los días y no importaba donde. Mientras los generales del viejo orden buscaban un ataque de líneas enfrentabas, Bonaparte era distinto. Un general austriaco dijo de él: «Han enviado a un joven loco que ataca a derecha e izquierda, al frente y retaguardia. Es un modo intolerable de hacer la guerra». El 2 de floreal, Napoleón venció a los piamonteses cerca de la localidad de Vico. Entró en la ciudad de Cherasco y ocupó el palacio del conde Salmatori. Ya no dormía en un estrecho e incómodo catre, ahora lo hacía en una cama ancha y mullida, bajo sabanas de algodón y seda. A las once y media de la noche, el general Berthier lo despertó. Encendieron las velas de los candelabros y Bonaparte se vistió. El rey Víctor Amadeo III había enviado a dos representantes a negociar la paz, y ya se encontraban allí. Napoleón pidió la rendición. Los enviados protestaron. En mitad de las negociaciones, Bonaparte cogió su reloj de bolsillo y lo abrió. —Es la una de la noche —dijo—. He ordenado un ataque a las dos. A menos que ustedes acepten, lanzaremos el ataque. Los delegados del rey se miraron entre sí y aceptaron las condiciones que imponía Bonaparte. Los piamonteses firmaron el armisticio: se suspendieron las hostilidades y 6 comenzaron las negociaciones de paz. En un mes, el Piamonte firmó la paz con Francia. Ahora solo quedaba Austria. Mientras tanto, todos los días Napoleón le mandaba una carta a su querida esposa. Joséphine apenas contestaba. Y cuando lo hacía, era fría y seca. «¡Usáis el tratamiento de vos! —exclamó Bonaparte en un correo—. ¡Tú serás “vos”! Ah, perversa, cómo pudiste escribir esa carta. Y además, del 23 al 26 hay cuatro días. ¿Qué estuviste haciendo, puesto que no escribías a tu marido? Ah, querida amiga, ese vos y esos cuatro días me inducen a lamentar que ya no posea mi antigua indiferencia. Maldición a quien haya podido ser la causa de esto. ¡Vos! ¡Vos! ¡Qué sucederá dentro de una quincena!» Joséphine hizo una nueva amistad en Francia: el teniente Hippolyte Charles, del primer regimiento de húsares. Era el noveno hijo de un tendero y tenía tres años menos que Bonaparte. Pero ni la juventud ni los orígenes humildes le impidieron ascender en el ejército. Hippolyte era un buen soldado, y en más de una ocasión fue mencionado en los despachos del gobierno por su profesionalidad militar. Para Joséphine, era un ejemplar único. Tenía la piel oscura, los cabellos de tono azabache y los ojos de color azul. Vestía a la moda; se preocupaba por el tacto, el corte y la pulcritud de las prendas. Y siempre bromeaba con Joséphine hasta hacerla reír a carcajada suelta. Joséphine y él se hicieron amantes, y los rumores comenzaron a correr. ¡Pobre Napoleón! Estaba solo y desesperado por tener a su amada en Italia. SECCIÓN IV Napoleón se enfrentó a los austriacos en la localidad de Lodi. Los venció y se apoderó de Milán. Ahora casi todo el norte de Italia era suyo. Solo quedaba vencer a los austriacos en su propio territorio. Pero antes de ello, necesitaba cubrir la retaguardia. Durante aquel verano del año IV, Napoleón recorrió toda la Italia central. Se apoderó de Florencia y Liorna. Mandó una expedición a Córcega, que permanecía aún en manos inglesas. Y entró en territorio de los Estados Papales. Mientras tanto, el ejército austriaco marchó hacia el Veneto. Napoleón respondió de inmediato, y dirigió sus hombres hasta allí. Ambos ejércitos se encontraron a las afueras de la comuna de Arcole. Al frente del ejército de Austria marchaba el general József Alvinczy. La mañana del 25 de brumario del año V despertó con una ligera niebla. Se colaba entre los pinos del bosque, que exhibían sobre el fondo blanco las ramas desnudas. Y el 7 cielo, gris, ocultaba los rayos del sol tras una espesa capa de nubes. Apenas se podía ver nada. Detrás del tronco de un árbol, escondido entre la bruma, podía estar un austríaco con el mosquete apuntando hacia la cabeza de un soldado francés. El ejército de Napoleón marchó adentrándose al bosque a paso lento, cuidando de no hacer ruido al pisar las ramas color esmeralda de helechos y arbustos. En silencio, solo se oía el canto de algún pájaro. Y a lo lejos, el sonoro y burbujeante discurrir del río Alpone. Desde ahí se podía oler el aroma húmedo del barro de sus ciénagas. El terreno colindante al rio era plano, o bien, a cierta distancia, se hundía. Las orillas del rio estaban inundadas de barro. Bonaparte se detuvo delante de una roca que llegaba a la altura de los muslos. Se agachó bajo ella. Y apoyándose en los verdes y frescos musgos de la roca, desplegó su catalejo. El río era ancho. El agua corría espumosa y grisácea. Detrás de él se encontraban las casacas blancas de los austriacos. Y entre ambos ejércitos, solo había un puente de madera que cruzaba el río. El ejército de Napoleón tomó el control del bosque. La bruma comenzó a levantarse lentamente. Y el sol apartó con sus rayos parte de las nubes que impedían su paso. Bonaparte solo tenía veintiún mil hombres; y Alvinczy, veinticuatro mil. El corso reunió a los oficiales, colocó una mesa de madera sobre un claro del bosque y desplegó un mapa. Sobre él, dictó órdenes. —Los austriacos protegen el puente con cañones y filas de mosquetes —dijo Napoleón—. A otra altura, los ingenieros del ejército construirán un puente con barcas y tablas de madera. El Ejército de los Alpes atravesaría el puente provisional y se adentrarían en terreno enemigo. Desde allí llevarían una táctica de tenaza. El ejército se dividiría en dos bloques, y ambos atacarían por los flancos. —La división de Augereau —continuó Bonaparte— atravesará el río en primer lugar. Después le seguirán los soldados de Masséna. Augereau y sus hombres irán hacia el este. Y Masséna atacará por el flanco izquierdo. Bonaparte montó sobre un caballo blanco. Lucía radiante, con la casaca azul, los pantalones níveos y las botas de cuero negro. Ordenó la carga y se dirigió contra los humedales. Los mosquetes de los austriacos comenzaron a silbar. Los hombres de Bonaparte corrían por el inestable puente de madera; y mientras, el general, detrás, galopaba a caballo hacía el río. Una bala silbó muy cerca de Napoleón. De repente, el caballo se irguió relinchando. Bonaparte se agarró al cuello del ruan. El caballo, herido, con una amapola sobre el cuello, apretó el freno entre los dientes y galopó a toda velocidad contra los austriacos. Cayó sobre el pantano, y Bonaparte salió lanzado contra el lodo. Se hundió en él y llegó a la altura de los hombros. Napoleón se ahogaba en el lodazal y la caballería austriaca cargaba en su dirección. Pronto, el gélido filo de un sable podría cortarle la cabeza. Louis Bonaparte, en compañía de otro oficial, se lanzó al pantano. Fueron en búsqueda del hermano, lo cogieron de los brazos, y los arrastraron hasta sacarlo vivo de lugar. 8 Bonaparte regresó a la base, escupiendo saliva por la boca, diciendo maldiciones. Todo el ejército se encontraba atascado en el lodo de la ciénaga. Se cambió de uniforme y reunió a los hombres. Atacarían por el puente de madera. Muiron, el ayudante de campo del general, arqueó los ojos y arrugó los labios. «¿Atacar?...», pensó. Así era. Atacar frente a la artillería e infantería austriaca. ¡Una locura! ¡Atravesar el puente a pecho descubierto!... Bonaparte cogió la tricolor francesa. Los soldados calaron las bayonetas. Y al frente de sus hombres, gritando y animando a las tropas, Napoleón cargó en dirección a la entrada del puente. Le acompañaba Muiron. El joven corría detrás del general a pocos dedos de él. Los ojos estaban puestos en los austriacos. Fijos y brillantes. La artillería enemiga comenzó primero. Los cañones disparaban rugidos de pólvora contra el puente. Los pilares, vigas y tablas estallaban en astillas. Una fila de soldados austriacos hincó rodilla y apuntó con los mosquetes a Napoleón. Él no se detuvo, solo izaba la bandera y corría en dirección a los austriacos. Ellos dispararon, y los soldados heridos caían al suelo o se arrojaban al río. La corriente los arrastraba. Pero Bonaparte no se detuvo. A mitad de la altura del puente, una bala se dirigió contra él. Muiron recibió el impacto y cayó al suelo de tablas. Los franceses continuaran la carga hasta detenerse cerca de la salida. El corso se detuvo al lado del salvador. Muiron falleció entre los brazos de Bonaparte. Y el ejército francés se retiró del puente. Aquel día, Arcole fue un desastre. SECCIÓN V Napoleón permaneció quieto, sentado en el catre, bajo la lona blanca de la tienda de campaña. Apoyó los codos en las rodillas, y la cara entre las manos. El sol de aquella tarde era intenso y penetraba la tela proporcionando al habitáculo una luz blanca esclarecedora. Napoleón, en cambio, tenía el cejo fruncido y la frente arrugada. Cuando apartó las manos de la cara, las arrugas de la demacrada faz hacían sombra. Como si en la frente llevara una nube negra. ¡Arcole!... ¡Arcole!... ¿Cómo diablos vencerían a los enemigos?... Se sentía decepcionado por la derrota, ¡si al menos tuviera a la amada Joséphine!... ¡Ah, la esposa! Todos los días le escribía. Ella apenas lo hacía. Y cuando se molestaba coger la pluma, la correspondencia era corta y frívola. «No llegan tus cartas —recriminó Bonaparte—. Recibo una sólo cada cuatro días. Si me amases escribirías dos veces por día. Pero tienes que charlar con los caballeros visitantes a las diez de la mañana, y después escuchar la conversación ociosa y las tonterías de un centenar de petimetres hasta la una de la madrugada. En los países que tienen cierta moral todos están en su casa a las diez de la noche. Pero en esos países la 9 gente escribe a los maridos, piensa en ellos, vive para ellos. Adiós, Joséphine, para mí eres un monstruo inexplicable.» Tan pronto como pudo, Napoleón ordenó a Murat ir a París y traerse de vuelta a la esposa. —¿Yo?... ¿A Italia?... —contestó ella—. ¡Ah, no! ¡Imposible! Joséphine se encontraba mal. No podía acometer ningún viaje por culpa de la angustia que sentía. Todos los síntomas parecían sugerir un embarazo. Napoleón estalló de alegría. Pero sólo Joséphine sabía que era una farsa. Había tenido hijos y estaba en edad de concebir más. Pero el estrés sufrido en prisión menguó el ciclo menstrual. Ella dudaba de poder ofrecer un varón al esposo. Quizá algún día… En cuanto el malestar terminó, Joséphine no le quedó otra que marchar a Italia. Parte del ejército la custodiaría. Pero no sin antes asegurarse de un hecho: de entre los oficiales que la acompañarían a Italia, debía escribirse el nombre de Hippolyte Charles. Fue en Milán, en el mes de mesidor, cuando ambos esposos se volvieron a ver las caras. Había pasado más de cuatro meses desde que Napoleón tuviera que marchar a Italia. ¡Y al fin la volvía a ver!... Pero aquello fue breve. Ella se quedó en Milán, con el amigo Hippolyte, y Napoleón tuvo que ir a luchar a todos los frentes de batalla. ¿De qué le había servido traerla a Italia?... En Arcole estaba atascado, ¡y aún lejos de su amada Joséphine! Y en esos instantes de reflexíón, Bonaparte se levantó del catre como un muelle. En un segundo había tenido una idea. Como un chispazo. Solo era cuestión de desarrollarla. Reunió a los oficiales y comenzó a diseñar una nueva estrategia de guerra. —Cruzaremos el río aún más lejos. Tambores y trompetas tocarán por toda la retaguardia del ejército de Alvinczy. Solo irán ellos. Que toquen carga, ¡qué hagan todo el ruido que puedan! Quiero que el enemigo piense que los atacamos por la retaguardia. En cuanto las tropas austríacas oyeron el redoble de los tambores franceses acercase por la espalda, dieron la media vuelta y atacaron a los enemigos. Pero no eran más que tambores y trompetas. ¡Nada más! Y para enfrentarse a ellos, habían abandonado el frente de batalla. En él solo quedaban unos pocos hombres con una escasa artillería. Y frente a ellos, apareció el grueso del ejército de Napoleón. ¡Una treta!... ¡Se trataba de una trampa!... ¡Una más de joven general!... Los franceses atravesaron el río y masacraron al ejército austriaco con las bayonetas caladas. Para él, la guerra no era un juego de caballeros. ¡Olviden las viejas reglas bélicas! Si querían, los austríacos podían atacar de frente en filas de mosquetes, a la vieja usanza. Pero Napoleón era distinto. Usaba la artillería y la infantería; atacaba de frente y por la retaguardia, a izquierda o derecha; y sobretodo, engañaba al enemigo ¡siempre! El ejército austriaco tuvo que huir y refugiarse en la ciudad de Mantua. Tenía edificios estrechos y altos de color pastel, y las calles y plazas estaban empedradas. Entre 10 los gruesos muros, sobre las calles de la ciudad, más de veinte y mil austriacos acampaban. Sacrificaban sus propios caballos como alimento, y muchos estaban enfermos o heridos. Aún así, no se rendían. Por suerte, llegaban refuerzos: más de cuarenta y mil hombres comandados por Alvinczy. Napoleón solo tenía veinte y mil efectivos para combatir la numerosa fuerza enemiga. Para los austriacos, la victoria estaba de su lado. El general montó a caballo y avanzó con algunos de sus oficiales hacía la meseta de Rívoli, a las afueras de Mantua. Era llana, con solo unos pocos y suaves desniveles. Sobre ella se extendía una capa de color pardo. La tierra permanecía labrada y esponjosa, con mucha arena y pocas piedras. Y a lo largo de los lindes sinuosos y de los arcenes de los caminos, se diseminaban hileras de árboles. Tenían las ramas desnudas. Y las hojas secas de color mostaza se acumulaban a montones en el suelo, y luego el viento las esparcía. Nada se oía sobre el horizonte. Solo se respiraba el aroma fresco de los verdes bosques de las montañas y colinas que rodeaban el lugar. Para Bonaparte, aquel era un buen campo de batalla. Allí tendría que luchar primero contra los ejércitos de Alvinczy, después iría a por Mantua. El corso regresó con sus tropas para llevarlas al escenario bélico. Llegó a la una de la madrugada del 25 de nivoso. Sobre el manto negro, la luna brillaba como un trozo de mármol con vetas grisáceas. Las perlas lechosas de la vía láctea la rodeaban. Brillaban concentradas en un eje. En la oscuridad, y a lo lejos, sobre las colinas, Bonaparte divisó el fuego de los ejércitos de Alvinczy que aquella noche acampaban. Los franceses esperarían el amanecer. Con timidez, el sol desplegó los dedos color naranja sobre el horizonte. El cielo negro se trasformó en azul marino, y con él dio comienzo el redoble de tambores. Cargaron contra los austriacos, pero no eran suficientes. Napoleón dio órdenes de reunir más tropas en la meseta de Rívoli. El general Massena debía venir con sus hombres de inmediato. Mientras tanto, los franceses atacaron al cuerpo del ejército austríaco más fuerte, después irían al por el resto. Dividir y vencer con el rugido de mosquetes y cañones, esa era la estrategia. Pero en el ataque, el flanco izquierdo de Napoleón comenzó a retroceder sin pausa. Los austriacos avanzaban por él, y Napoleón no tenía más tropas de refuerzo. Esperaba la llegada de las fuerzas de Massena, pero no llegaban. Napoleón arrugó los labios y frunció el cejo, con la mirada perdida en el horizonte, y de repente, una columna de caballos y soldados avanzó hacia ellos. Corrían, y tras de sí, dejaban una larga cola de polvo marrón claro. Venían a por Bonaparte, y llevaban casacas color azul. Massena y sus hombres entraron en escena justo en el momento que más se les necesitaba. Las nuevas tropas reforzaron las posiciones de Napoleón en su flanco izquierdo. 11 SECCIÓN VI A las cinco de la tarde, la batalla terminó con la victoria del Ejército de los Alpes. Ya solo quedaba asediar Mantua y los austriacos serían completamente borrados del mapa de Italia. Napoleón escribía todos los días al Directorio. Informaba sobre los nuevos avances y de lo cerca que estaban de la paz. Pero además, escribía a los periódicos de París. La libertad de expresión había inundado la capital del hexágono con decenas de periódicos. La gente rodeaba a los repartidores. Extendían la mano con solo unas pocas monedas. Y pronto, el vendedor se quedaba sin suministros. El público, agolpado en las calles, quería más noticias. Gritaba por ellas, y las imprentas no daban abasto. «¡Napoleón!... ¡Napoleón!...» Toda Francia ya sabía su nombre. De poco en poco, se conocía una nueva victoria: una batalla ganada, una ciudad que caía, un enemigo que huía… Bonaparte conseguía lo que antes Francia no había podido: conquistar Italia. El orgullo nacional se elevó al cielo. Hasta entonces, Francia había quedado encerrada en sus fronteras. Como antílope rodeado de leonas, era atacada por todos los frentes. Ahora se libraba de los enemigos, uno a uno, y emprendía la conquista. Pasó de la defensa al ataque. Bélgica y Córcega eran provincias francesas. Holanda, conquistada, era la República Bátava, una nación súbdita de la Galia. Ahora le tocaba el turno a Italia. Bonaparte creó dos repúblicas hermanas: la República Cisalpina y la República Ligur. ¡Viva Napoleón! Pero las conquistas no solo servían para librarse de los enemigos que atacaban Francia. Tampoco solo para demostrar la fuerza que la república tenía, y así intimidar a los que pretendían derrotarla. Ni tan siquiera para dar prestigio a Napoleón, o llevar los logros de la revolución por toda Europa. No solo. Además, Bonaparte exigía oro para Francia. Tenían las armas, los derrotados se quedaron sin ellas. No podían negarse. Con el tratado de paz con el Papa, Napoleón exigió cien cuadros, estatuas o vasos. El general en persona los seleccionó. Además de oro, se llevó obras de arte de toda Italia. Todas fueron a parar al flamante museo de París, recientemente inaugurado. Nunca antes la gente acudía a los museos tanto como lo hacía ahora. Parte del botín de guerra eran siglos de historia. Sobre las viejas estatuas de la antigua Roma, un cartel enorme decía: «Grecia las entregó, Roma las perdió; dos veces cambió su suerte; no volverá a cambiar». Aquellas conquistas eran de gran utilidad: proporcionaban rentas. Los ciudadanos de los territorios sometidos pagaban impuestos del sudor de la frente para financiar las indemnizaciones de los tratados de paz. Sometiendo a más países, Francia accedería a más recursos. Sería poderosa y nada le faltaría. La elite francesa ya tenía una idea clara: Debían conquistar Europa. Someter con las armas a territorios y ciudadanos. Desarmarlos y dejarlos indefensos. Expoliarles con la excusa de extender la libertad y de protegerla contra los enemigos. Y obtener así cuantiosos recursos: rentas para Francia. Serían un gran imperio. ¡Serían invencibles! ¡Y todo gracias a Napoleón! 12 SECCIÓN VII Mantua se rindió pronto. El ejército austriaco cruzó la frontera para volver a casa. Napoleón los dejó marchar. Durante el trayecto hasta Viena, en los pueblos y ciudades, los austriacos vieron regresar a un ejército distinto al que partió. Los soldados volvían sin banderas ni cañones. Y en aquellas fuerzas faltaban muchos de sus miembros. Habían muerto, o bien eran prisioneros del ejército de Bonaparte. Los supervivientes arrastraban los pies por los polvorientos caminos. Otros iban en muletas, algunos en camillas y muchos con vendajes. Lucían la casaca blanca con roturas, remiendos, y manchas de sangre y barro. Las botas tenían la piel cuarteada. Y la cara de los soldados, chupada y agrietada, pendía hacía abajo, con la mirada clavada en el suelo. El ejército estaba completamente destrozado. Toda la Italia central y septentrional eran francesas, sin mácula alguna de Austria. Era el momento de asestar el golpe definitivo contra el emperador. Bonaparte cruzó la frontera y dirigió los ejércitos a Viena. Francisco II, archiduque de Austria, rey de Bohemia y Hungría, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era hostigado por un simple general francés. Francisco tenía veintinueve años. Quedó viudo de la primera esposa, quien le dio una hija que murió con tan solo un año de edad. Casado en segundas nupcias, Francisco ahora tenía un matrimonio feliz con tres niñas y un heredero, pese a la muerte de otra niña más. Ante la inminente llegada de los ejércitos franceses, el emperador recogió a la familia y huyó de Viena. La hija mayor tenía poco más de cinco años. Era una rubia alegre de ojos azules. Se llamaba María Luisa. El 29 de germinal se reunieron ambas partes en la localidad de Leoben y firmaron un armisticio: cesaron los disparos entre franceses y austriacos, y comenzaron las negociaciones para un tratado de paz. El fin de la guerra era inminente, y Napoleón aprovechó el momento para un descanso. Se trasladó a las afueras de Milán y ocupó el palacio de Mombello. Su plano era casi cuadrado. Tenía paredes de color yema con ventanas alargadas, arcadas de medio punto sobre columnas toscanas, y tejados casi planos de color terracota. Todo rodeado por un inmenso jardín. Al despertar y abrir las ventanas, Napoleón inspiraba el perfume de las flores en primavera. En el interior, los salones embaldosados eran de estilo barroco. Las paredes estaban repletas de cuadros y retratos. Y un ejército de sirvientes trabajaban a las órdenes del matrimonio Bonaparte. La familia llegó pronto. Joseph había sido designado embajador en Roma. Y Lucien se presentó a las elecciones para diputado en el Consejo de los Quinientos. La última en llegar fue Letizia. Aquella mañana, Napoleón montó a caballo. Se levantó antes de lo previsto y comenzó a ultimar los preparativos para recibir a la madre. Ya todo estaba organizado, pero aún así, Napoleón insistió en cada detalle, moviéndose de un salón a otro en cuestión de segundos. Estaba nervioso. Hacía años que no la veía. Aquella mañana recordó la derrota en Córcega. Por culpa de él, la familia tuvo que abandonar la 13 isla y todas las pertenencias que en la isla tenían. Sentía Napoleón el deber de recompensar a la madre, cansada por el destierro y la miseria. En las puertas de Milán, la escolta, en filas, impedía el paso a la multitud. Letizia entró vestida de negro y escoltada por más soldados de casaca azul. En cuanto la vio, Napoleón bajó del caballo y se dirigió a ella. Letizia sonrió y desplego los brazos hacia el hijo. Ambos se abrazaron con fuerza. Y Bonaparte sintió en el cuerpo el calor especial que durante tantos años había sentido en la infancia. ¡Ah¡, ¡el calor de una madre!... —¡Viva la madre del libertador! —gritaba el gentío— ¡Viva!... Napoleón besó las mejillas de Letizia con múltiples besos. La madre tuvo que arrancarlo del seno con una amplia y brillante sonrisa blanca. Bonaparte clavó la mirada en los ojos de ella. Los ojos color café brillaban. Su luz titilaba. —Hoy soy la madre más feliz del mundo —dijo. ¡Lo era!... ¡Por fin lo era!... Al llegar a palacio, salió a recibirla la familia. Allí estaba la esposa de Napoleón. Letizia había tenido noticias de la boda por carta. No conocía a la hija política, y aquel era el momento idóneo para ello. Joséphine estaba ataviada con la mejor moda de París, los vestidos de estilo directorio: blancos con dorados, vaporosos, de suave tacto de seda, talle alto, ceñidos, con faldas rectas y los brazos al aire. Demasiado armario para el sueldo de Bonaparte. Joséphine coqueteaba con todos los hombres, y se hacía acompañar por Hippolyte Charles. Letizia frunció el cejo, arrugó la frente y apretó los labios. Ella era una viuda derrochadora, frívola con los caballeros, con más edad que el marido, y dos hijos a cargo de él sin que fueran suyos. ¡Ah, Joséphine! Suripanta. La hembra de cuco que pone los polluelos en nido ajeno. ¡Mujer fatal! Las hermanas de Napoleón le sacaban la lengua y se reían de ella. Napoleón se disgustaba. Pero él era el jefe de la familia, se haría su voluntad. Bonaparte casó a Pauline con un antiguo ayudante de campo, el general Leclerc. Era heredero de un rico comerciante de harinas. Y Elisa contrajo matrimonio con uno de los generales de Napoleón, Bacciocchi, miembro de la nobleza corsa. Gracias a Napoloén, la familia tuvo una mejor posición social y un futuro más garantizado. Solo faltaba que Lucien consiguiera la elección como diputado. ¡Necesitaba ganar! Restablecido el sufragio censitario en Francia, ahora el censo electoral estaba compuesto por pequeños y grandes propietarios, la mayoría social. Quedaba fuera la parte de la población que menos impuestos pagaba. Parte vinculada a los sans-culottes. Sobre el nuevo espacio electoral reducido, ahora los moderados ocupaban una proporción mayor. Unos eran los termidorianos. Muchos de ellos habían sido antiguos jacobinos partidarios del terror. Ahora cambiaban de bando. Pero un grupo aún más moderado se sentaba en las cámaras a la derecha de los termidorianos. Con la elección de la 14 Convención, se abstuvieron de votar. Y esta convención se eligió a sí misma para formar el Consejo de los Quinientos y el de los Ancianos. Se renovaría solo por tercios. Dominaban los termidorianos, pero los más conservadores aspiraban al poder. Ahora los más moderados ya no se abstendrían como hicieron en el pasado, el censo electoral restringido estaba de su lado, y la guillotina ya no intimidaba. Esta facción se reunía en diversos salones de la calle Clichy. Se llamó el Club Clichy, y sus miembros fueron conocidos como los clichyens. Algunos, como el director Lazare Carnot, eran republicanos moderados; otros, como Benjamin Constant o RoyerCollard, realistas liberales. Estos últimos eran los llamados doctrinarios. Amaban la libertad, pero detestaban el terror y el caos de los jacobinos. Creían en la reconciliación entre la libertad de la revolución y el orden de la monarquía. Y a este respecto, proponían, como ya hicieron en 1789, una constitución que garantizara las libertades individuales y una monarquía moderada por un parlamento. Un gobierno compartido entre el rey y el parlamento. Este debía ser bicameral y a la manera inglesa: una cámara alta representaría a la nobleza y a la alta burguesía, en definitiva, a los mayores contribuyentes del reino; y una baja, a los simples propietarios, contribuyentes en menor cuantía. Con las elecciones legislativas se renovó un tercio del cuerpo legislativo. Sobre ese tercio, los clichyens ganaron. Pronto vendrían los otros tercios, y el poder caería enteramente en las manos de los más conservadores partidarios de la revolución. Como cada año, el cuerpo legislativo nombró a un nuevo director. Se trataba de François Barthélemy. Junto con el director Lazare Carnot, Barthélemy era un clichyen convencido. Frente a ellos tenían a los directores Jean-François Rewbel y Louis-Marie de La Reveillere-Lépeaux. Y en medias de ambos bandos quedó Paul Barras. Un ejecutivo de dos frente a dos y un tercero. En esta situación, la nueva administración, aunque dividida, suprimió todas las leyes contra los nobles emigrados y los religiosos refractarios. Con la reacción, renacía los principios fundamentales de la revolución francesa, lejos del caos y del terrorismo de los radicales. En Milán, Napoleón interceptó la correspondencia del general Jean-Charles Pichegru. Un héroe de la revolución se comunicaba con potencias extranjeras. Según las misivas, el general negociaba con las naciones europeas la restauración de la monarquía en Francia. Bonaparte lo comunicó al directorio. En esa tesitura, Paul Barras, que había votado a favor de la decapitación del rey y de implantar una la república, se decantó por el bando más republicano del directorio. El equilibrio en el seno del ejecutivo se rompió. Carnot y Barthélemy ahora eran minoría en el directorio. Y Bonaparte, en ayuda de la república, mandó un ejército liderado por el general Augereau. El 18 de fructidor del año V, el ejército de Augereau entró en París. Lazare Carnot huyó de la capital. Y Pichegru y Barthélemy fueron arrestados, destituidos y acusados de traición a la república. Los resultados de las elecciones fueron anulados en más de la mitad de los departamentos. Ahora los termidorianos volvían a controlar el cuerpo 15 legislativo. Y para reemplazar a los dos directores expulsados, se nombraron a dos republicanos fieles: Phillipe-Antoine Merlin de Douai y François de Neufchàteau. El golpe de Estado del 18 de fructidor había sido un éxito. ¡Napoleón había vuelto a salvar a la república! Más aún, ahora los austriacos, en plenas negociaciones de paz, no veían ninguna posibilidad de restablecer la monarquía en Francia. La república sobrevivía, no tenía ningún sentido luchar contra ella. SECCIÓN VIII Fue en la localidad de Campo Formio, el 26 de vendimiario del año VI. Los periódicos de París imprimieron la noticia. Y el júbilo y los vítores resonaron con fuerza en las cámaras del cuerpo legislativo. Francia había luchado contra Austria durante cinco años: ahora firmaban la paz. ¡Al fin la paz en Europa! Los territorios se repartieron. Austria adquirió Venecia; y Francia, los Países Bajos Austríacos (Bélgica y Luxemburgo) y la independencia de las repúblicas Ligur y Cisalpina. Las nuevas repúblicas italianas, junto con la República Bátava (Holanda), eran repúblicas hermanas, las aliadas de Francia. El hexágono abría los vértices y se deformaba sobre el mapa de Europa. Ahora albergaba más territorios. Victoriosa, no tenía ya enemigo. Campo Formio deshizo los restos de la Primera Coalición. Había llegado la tranquilidad al continente. Y con ella, la revolución sobrevivió. El año VI sería recordado como un año de paz. ¡Viva el general Napoleón! Pero la paz solo era en la tierra, en el continente. La lucha seguía en el mar contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Solo eran dos países. Por fortuna, Francia no estaba siendo acosada por todo Europa; solo por dos países y en alta mar. Francia hostigaba a los buques americanos sin descanso. Los galos rabiaban por la ingratitud de los Estados Unidos: no prestar ayuda en la guerra contra las monarquías europeas. Más aún, los americanos habían firmado un tratado comercial y de paz con Gran Bretaña. Cuando los Estados Unidos enviaron a un nuevo embajador a Francia, el gobierno se negó a recibirlo, y el representante tuvo que refugiarse en la República Bátava. El nuevo presidente de los Estados Unidos, John Adams, optó por las negociaciones. Envió a nuevos embajadores a París para alcanzar un tratado de amistad con su vieja aliada. Ahora el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Francia era Charles-Maurice de Talleyrand, el viejo obispo de Autun, miembro de la alta aristocracia, que había colgado los hábitos por la revolución. El público aún recordaba su buena fama: elegido diputado en los Estados Generales y en la Asamblea Nacional, fue uno de los autores de la Declaración de 16 los Derechos. Pronto inició una carrera diplomática como embajador en Londres. Pero a su regreso, Talleyrand, un moderado, detestó los prolegómenos del terror. Huyó primero a Gran Bretaña y después a Massachusetts. Allí conoció de cerca a los americanos e hizo fortuna en el mundo financiero y de los bienes raíces. Ahora, con el Directorio, regresaba a Francia, y sus conocimientos de la política nacional y exterior le valieron para ser elegido ministro de Asuntos Exteriores. Tres agentes de Talleyrand se reunieron con los delegados del presidente John Adams. Si querían la paz, los americanos debían pagar una suma de dinero a Talleyrand y otra a una parte del Directorio. ¡Corrupción!, ¡chantaje!, ¡extorsión!... Estados Unidos debía pagar a Francia si quería librarse de las hostilidades. «No, no, ni un céntimo», dijo el embajador americano. De inmediato informó al presidente. John Adams se indignó con la propuesta de Talleyrand. ¡Había que denunciar ante la opinión pública los abusos de Francia! Sobre la carta del embajador, sustituyó los tres nombres de los agentes de Talleyrand por X, Y y Z. Así mantendría el anonimato de los agentes. Y con esto, el presidente Adams publicó la carta del embajador. La prensa americana lo llamó el caso XYZ. Y los ciudadanos americanos protestaron contra la corrupción del Directorio. Los Estados Unidos se lanzaron a defender sus barcos. Ambas partes capturaron cien buques del enemigo. No era una guerra declarada, y los combates solo eran ataques y secuestros de barcos por el océano Atlántico. Aquel conflicto se llamó la Cuasi-Guerra. Pese a la guerra contra los Estados Unidos, el peor enemigo de Francia seguía siendo Gran Bretaña. Era el único país de Europa que no se dejaba seducir por la Pax Gallica. Sin embargo, la paz continental se hizo sentir también en Inglaterra. En los años anteriores a la guerra, Gran Bretaña mantenía un gasto público que oscilaba por debajo del 10% del PIB. Con la declaración de guerra en 1793, el gasto del gobierno inglés se disparó. En 1797 era del 25%. Pero con la paz vendría la reducción de los presupuestos militares. Aunque seguían en guerra, Gran Bretaña redujo el gasto público al 20% del PIB. Francia le seguía. La tranquilidad y el orden en Europa traía la austeridad en los presupuestos públicos. Aún así, Francia deseaba acabar con Gran Bretaña. Cuando Napoleón regresó a Francia, convertido en una estrella, el Directorio le encomendó el Ejército contra Inglaterra. Bonaparte estudió detenidamente la situación. No tenían buques, y el general Hoche ya había intentado conquistar Irlanda sin existo. ¿De qué servía luchar contra Gran Bretaña?... —Demasiado arriesgado, Bourrienne. No deseo jugarme la hermosa Francia a una tirada de dados. Bourrienne, su amigo de la academia militar, ahora era su secretario personal. Con él, el general Bonaparte compartía sus opiniones y ambiciones más secretas. Y el viejo amigo, rebajado a la calidad de secretario, escuchaba a Napoleón con la envidia de verlo sobre los laureles de la victoria. 17 —¿Y qué haremos, si no, contra los ingleses, general? —Ellos son una isla y mantienen la superioridad naval. De nada sirve que un ejército de tierra como el francés se aventure a conquistar un fuerte armado en mitad del océano. La guerra debe ser económica. Egipto, Bourrienne, Egipto es la clave. ¿Egipto?... Bourrienne arqueó las cejas. «¡Estará loco!...», pensó. ¿Qué diablos se les había perdido en Egipto?... ¡Un error! ¡Napoleón cometía un error! —¡Ah!, te equivocas, Bourrienne. Hay que asestar un golpe contra los intereses económicos de Inglaterra. Es la única forma de vencerla. No podemos luchar contra ella por mar. Su colonia más rica es la India. Conquistemos Egipto, y a través del istmo de Suez, una flota francesa podrá navegar hacia el océano índico. Además, Egipto podría servir de colonia para Francia. Más territorios, más población, ¡más ingresos para Francia! —En teoría —continuó Bonaparte—, Egipto es una provincia dependiente del Sultán de Turquía. Pero el imperio Otomano apenas puede retener el poder allí. No será difícil arrebatárselo. Bourrienne, debemos librar a Egipto del gobierno de los mamelucos. ¡Llevaremos la civilización!... Napoleón gesticulaba con ánimo mientras hablaba. Lo ojos le brillaban, y entonces posó la mirada al frente, a lo lejos de los cristales de la alargada ventana del despacho. Allí abajo estaba París, a sus pies. Se veía a sí mismo como Alejandro Magno. Conquistaría Egipto y la India. Llevaría los ideales republicanos a las colonias. Y la expedición contaría con historiadores, artistas y científicos. Toda la cultura del Antiguo Egipto sería estudiada minuciosamente. Los conocimientos sobre Egipto ampliarían las bibliotecas y universidades francesas. Y los tesoros más ricos de los faraones serían exhibidos en los museos de París. —Hagamos la propuesta al Directorio —dijo Napoleón con los ojos puestos en los de Bourrienne—. No tengo ninguna duda al respecto. Embarquemos e icemos velas. Naveguemos a oriente, y Egipto será conquistada. ¡Ya lo creo!... ¡Iremos a Egipto!... Continuará… 18